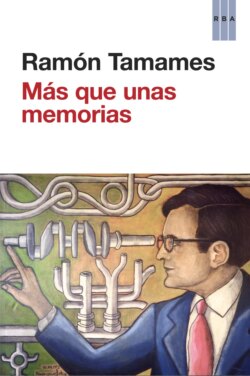Читать книгу Más que unas memorias - Ramón Tamames - Страница 53
VINOS... LOS DE VALDEPEÑAS. Y CÓRDOBA «LA LLANA»
ОглавлениеSerían las siete y media p. m., como ahora se dice, todavía en plena oscuridad, cuando volvimos a la estación de Puertollano, para por un ferrocarril de vía estrecha viajar desde la ciudad minera hasta Valdepeñas. Un trayecto de algo más de ochenta kilómetros que demoró casi tres horas:
La máquina es muy antigua, y sobre todo, la vía está en malas condiciones por falta de renovación... forzosamente, la marcha tiene que ser lenta para no descarrilar —nos informó el revisor—. La verdad es que este ferrocarril lo levantarán más pronto que tarde, pues con un coche de línea bastaría... Hay muy poco tráfico...
El trayecto era de una belleza más bien pobre, enverdecida por un otoño bastante húmedo. Vimos, sobre todo, olivares en la primera parte del recorrido, más bien de serranía, y luego, ya en zona de la vega, aparecieron los viñedos, anunciando la llegada a la capital vitivinícola de La Mancha..., aunque Valdepeñas tiene consejo regulador de su propia denominación de origen.
En el andén de la estación nos esperaba un amigo con quien yo había convenido el encuentro: Manuel Pedrero, de la Facultad de Derecho, que había previsto una serie de visitas a bodegas, donde recibieron con grandes atenciones a «los economistas de Madrid». Un enólogo nos explicó el iter productivo, desde la llegada de la uva hasta la salida del vino. En un ambiente de dificultades, como siempre por la dichosa autarquía, pero con un cierto optimismo de cara al futuro:
Ahora vamos teniendo un panorama mejor —nos dijo— con la creación de bodegas cooperativas, de modo que vamos abonando otra vez el viñedo, después de mucho tiempo sin hacerlo... No había de nada, ni nitrógeno, ni potasa, ni fosfatos, ni tractores, ni gasóleo...
Visitamos otras dos bodegas, y no hará falta decir que tras ese recorrido estábamos un tanto «animados», por la ingesta espirituosa. Por lo cual resolvimos irnos a comer algo al casino, donde Pedrero nos presentó a una serie de amigos que, enterados de nuestras tendencias políticas, nos contaron toda clase de historias, con gran detalle, sobre lo que fue el 18 de julio de 1936 en la zona: grandes convulsiones y «paseos» al paredón del cementerio, de los terratenientes que no consiguieron escapar. Y al término de la guerra, a la inversa: eliminación física, sin ninguna clase de juicio, de los cabecillas sindicalistas que no habían podido «tomar las de Villadiego» —o mejor las de Valencia y Alicante— para embarcarse en el primer buque inglés en que pudieran.
Sí, sí, aquí —nos dijo uno de ellos—, después del 1 de abril del 39 se fusiló mucho. La inmensa mayoría ácratas, porque esta zona de La Mancha estaba llena de partidarios de CNT-FAI...
Anduvieron contándonos penalidades pasadas, hasta que hubimos de levantar la sesión. Y en el coche del padre de Pedrero fuimos a la estación, a eso de las dos de la mañana, a fin de tomar el tren descendente de Madrid en dirección a Córdoba.
El atestado vagón de tercera a que subimos nos ofreció todo el muestrario de un pintor costumbrista: madres dando el pecho a sus rorros, campesinos con sus hatillos yendo a las fábricas de azúcar o a las destilerías de alcohol, viajantes del comercio, guardias civiles con sus tricornios encharolados, soldados rasos de permiso en ida (alegres) o de vuelta (menos animosos); y el típico inspector de policía de gabardina abrillantada por el uso, pidiendo, como siempre, la documentación y acompañando sus pesquisas con preguntas sobre adónde se iba y para qué.
Y así pasamos, con algún duermevela que otro, las siguientes cuatro horas para un recorrido de unos doscientos kilómetros por parajes manchegos que nos sonaban pero que no habíamos visto nunca hasta entonces: Santa Cruz de Mudela («por aquí viene mucho el Caudillo a cazar la perdiz de pata roja»), Almuradiel, Despeñaperros, La Carolina («ésta fue una de esas colonias de Sierra Morena que fundó Olavide durante el reinado de Carlos III), Bailén (comentarios sobre la batalla en que el general Francisco Javier Castaños derrotó por primera vez a la Grande Armée de Napoleón, en 1808), Andújar («mucho aceite»), El Carpio («fincas del duque de Alba») y, finalmente, Córdoba, ya plenamente amanecidos. Allí nos esperaba, en la estación, otro amigo mío, Carlos Infante Rüch, a quien conocía desde un par de años antes. Persona inquieta por encontrar el sentido de la vida —el suyo propio, claro—, lo cual le llevó a iniciar los estudios de Ciencias Económicas, carrera que abandonaría para finalmente hacerse médico, siguiendo la tradición familiar.
En la residencia cordobesa de los Infante tuvimos muy animada conversación con el pater familias, la señora de la casa y los dos hijos. El señor Infante era médico, homeópata, algo que según él mismo nos explicó significaba que debían tenerse en cuenta los equilibrios del cuerpo humano, practicando la medicina sin otros fármacos que los de la flora natural, en contra de los largos y complejos procesos de medicación química. Y todo eso el doctor Infante lo hablaba con entusiasmo, viviendo en evidente felicidad con su esposa, una señora de muy buena presencia, noruega de nacimiento, a la que habían conocido cuando la señora Rüch, muy jovencita, llegó a España para estudiar el idioma.
El matrimonio estaba en buena armonía con sus dos hijos, Carlos a quien ya me he referido, y Ernesto, entonces de unos doce o trece años, que con el tiempo se haría médico, como su hermano, con mayor fortuna y provecho. Se especializó en neurología y acabó instalándose en Houston, Texas, donde actualmente practica su profesión con gran éxito y se sitúa en el cuarto lugar del ranking mundial de neurólogos. Con él me veo frecuentemente, casi todos los años, cuando viene a España por Navidad o durante el verano, y siempre aparece disfrutando de la vida, y sin perder para nada su acento cordobés de excelente dicción.
Juntos con Carlos y Ernesto, visitamos los monumentos de Córdoba, primero de todo la mezquita, con su catedral dentro. Y recuerdo muy bien una conversación en la que Carlos nos dijo en tono casi profesoral:
—Los que dicen que habría de devolverse la mezquita al culto musulmán exclusivamente, restaurando así una pretendida legitimidad histórica, no tienen ni la más ligera idea...
—¿Y eso? —preguntó Pedro, tan circunspecto como siempre.
—Muy sencillo. Aparte de que la mezquita está edificada sobre una antigua basílica cristiana de la época visigótica, lo cierto es que si tras la conquista no se hubiera instalado la catedral en su interior, no habrían quedado ni las piedras del patio... Es lo que sucedió con el gran palacio califal de Medina Azahara, convertido en cantera de la que se llevaron prácticamente todo: columnas con extraordinarios capiteles, piedra de sillería, fuentes... y no arramplaron con el aire porque no pudieron.... Todos esos materiales están ahora en los palacios y en las mejores casas de la ciudad de Córdoba. Así que ¡bendita iglesia cristiana recuperada que nos conservó la mezquita!
También disfrutamos del palacio de los marqueses de Villena en toda su hermosura de villa elegante del Renacimiento, con nada menos que siete patios: donde crecen árboles frutales, rosales, geranios y gran diversidad de plantas. Y en el palacio participamos de las historias que Carlos Infante nos fue contando sobre Don Ángel de Saavedra, duque de Rivas y autor de Don Álvaro o la fuerza del sino; que sirvió de base para una de las mejores óperas de Giuseppe Verdi, La Forza del Destino.
Divagando por las calles, y entrando en algunos de los patios floridos, nos acercamos al Museo de Bellas Artes, con sus muchas obras de Julio Romero de Torres, «el pintor de la mujer morena». Y Carlos nos reveló que la principal de sus modelos aún vivía, y no era cordobesa, sino argentina... En todo eso pienso cuando, con cierta frecuencia voy al Casino de Madrid, en la calle de Alcalá, y en su «salón real» veo las pinturas del gran pintor cordobés. Y en el Museo de Bellas Artes vi por primera vez las obras del escultor Mateo Inurria, que me parecieron sencillamente espléndidas por su naturalidad.
Pero, con todo, puedo decir que, de lo mucho que vimos en Córdoba, lo que me fascinó por entero fue el barrio de la judería, donde entramos en algunas de sus tabernas, por entonces sin apenas presencia de turismo. Entre ellas Casa Pepe, que todavía existe, aunque esté muy transformada, y siempre concurrida por visitantes de Japón, China, Estados Unidos e Hispanoamérica. En 1952, allí estaba el propio Pepe, «más chulo que un ocho», hablando con sus parroquianos, y sirviéndoles él mismo sus amontillados. Por lo demás, la judería me trajo a la memoria la novela de Pío Baroja La feria de los discretos, cuya acción discurre en Córdoba y en la que uno de sus principales protagonistas, Quintín, vivió apasionadas aventuras participando en toda clase de conspiraciones políticas.
Como telón final de nuestra visita a Córdoba estuvimos en el Círculo de la Amistad, con su bar alargado con pretensiones de club inglés, adonde he vuelto en muchas ocasiones para recrearme con su admirable teatro, de inspiración veneciana, con vistosas pinturas del zócalo al techo; y con un patio de naranjos al lado, en el que los días de sol de diciembre uno puede comer al aire libre.
Y precisamente allí, en el Círculo de la Amistad, vi una lápida conmemorativa de la visita que en 1921 realizó a la ciudad Alfonso XIII, cuando se manifestó con dureza contra el régimen parlamentario de la Restauración, que según el monarca no funcionaba ni podría funcionar nunca; llegando a preconizar una dictadura que se haría realidad dos años después, con Miguel Primo de Rivera. Pasaje de la historia que luego recogí en mi libro sobre la dictadura primorriverista y su tiempo.