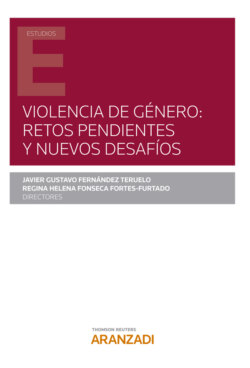Читать книгу Violencia de género: retos pendientes y nuevos desafíos - Regina Helena Fonseca Fortes-Furtado - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. ACERCAMIENTO A LA PERSPECTIVA ACTUAL
ОглавлениеEn el año 1993, dentro del ámbito de los derechos humanos, y en el marco de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, celebrada en Viena, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaría la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recogiéndose en su artículo primero que:
– “A los efectos de la presente Declaración, por ‘violencia contra la mujer· se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la liberta, tanto si se producen en la vida pública como en la privada’”.
En su artículo segundo, era todavía más concisa, pues se recogían, específicamente, entre otras, “la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer (…)”, perpetrada o permitida por las instituciones o tolerada por el Estado. Para ello, continuaba la Declaración afirmando que los mismos deberían condenar la violencia contra la mujer sin invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla, además de favorecer la recuperación, el resarcimiento, y facilitar la información necesaria para todo ello a las víctimas. No obstante, como ocurre siempre, las interpretaciones sobre un término tan subjetivo como este resultaron del todo dispersas, dándose un mayor hincapié en las figuras de abuso tradicionalmente establecidas.
Por ello, debido al arraigo que las prácticas descritas habían tenido en nuestro país, la violencia denominada obstétrica se mantuvo siempre en un segundo plano –a excepción quizás de los pasos que se habían dado en el cese del veto o control total del vientre a través de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio de 1985, en la que se permitía el aborto en tres supuestos51–, en comparación a aquellas otras mucho más visibilizadas como los abusos sexuales o las agresiones, recogidas y tipificadas en el Código Penal52. Sin embargo, la misma seguiría degradando, oprimiendo e intimidando a las mujeres dentro del sistema de atención a la salud reproductiva, sobre todo en la fase del embarazo, parto y el postparto. Conscientes de ello, tal y como veíamos en la introducción de este trabajo, desde las Naciones Unidas se habrían pronunciado de manera mucho más firme al respecto en la última década –2014 y 2019–. Así pues, desde una perspectiva mucho más consciente y visibilizadora, la violencia obstétrica comenzaría a emerger con mayor peso como una violación de los derechos humanos y reproductivos ya bien por ser física –por procedimientos innecesarios e invasivos en el embarazo y parto, falta de respeto a los ritmos naturales del mismo o a la voluntad de la mujer gestante–, o ya bien psíquica o psicológica – trato humillante, denigrante o despectivo, o incluso el ninguneo de la madurez o capacidad de la misma–. La pérdida del peso de sus voces, la falta de empatía o lenguaje infantilizado, son, sin embargo, a día de hoy, barreras contra las que sigue costando trabajar. Así, son comunes los relatos como el que sigue, y que, sin tener que ser, necesariamente, relativos al momento del parto, manifiestan de un modo claro la idea que venimos recogiendo:
– “Un ginecólogo, ante las dificultades que tenía para realizar un examen, gritó a la paciente que por qué contraía la vagina, pues no podía realizar la exploración como él deseaba. La mujer se sintió insultada por el trato y las palabras que le dirigió el especialista calificando sus genitales y sus hábitos sexuales. Cuando ella no quiso cooperar, el ginecólogo la amenazó diciéndole que tendría que usar instrumentos aún más potentes para poder realizar el examen. La paciente terminó tan aterrorizada que no pudo terminar la prueba. Posteriormente, en otro hospital y con anestesia, se le diagnosticó un cáncer. Ella relata que fue tratada ‘como una vaca’”53.
En la legislación nacional, y tomando como referencia el marco internacional que se había forjado hasta la fecha, se aprobaría la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género, donde se definía la violencia de género en el artículo 1.1:
– “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quién es este no hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia (…) Y comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad”54.
No obstante, tal y como se observa, en este precepto no se recogen las circunstancias que sobrepasen el ámbito de la pareja o la expareja, por lo que otro tipo de violencias como la institucional, la sufrida en el puesto de trabajo, en el ámbito sanitario o incluso el educacional, quedarían excluidas. Así, este tipo de malas praxis quedarían únicamente recogidas como violencias contra los pacientes de un modo genérico, no implementándose la tan necesaria perspectiva de género55. Sin embargo, a diferencia de nuestro país, en otros como es el caso de Venezuela –aunque también otros como México o Argentina–, a través de la Ley Orgánica sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ha empezado a regularse esta problemática de modo singular, véase el caso de considerar acto constitutivo de violencia obstétrica el ejecutado por el personal sanitario en que se obstaculice el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de poder cargarlos y amamantarlos de modo inmediato –bajo pena pecuniaria y disciplinaria–.
Como ocurre con otro tipo de materias, y para subsanar este tipo de lagunas legales, algunas Comunidades Autónomas han aprobado regulación específica, para la protección de casos de extrema vulnerabilidad en el sistema sanitario, incluidos aspectos relativos a paliar la violencia obstétrica. No obstante, a la vía legal todavía le queda un arduo camino para construir un verdadero marco proteccionista y garantista, en el que se hagan cumplir las obligaciones sanitarias, y se den consecuencias legales a situaciones demasiado frecuentes. Y es aquí donde numerosas asociaciones, creadas en su mayoría en las últimas dos décadas, han alzado la voz para pedir que se incluya este tipo de abuso, silenciado históricamente, entre las causas de violencia de género y que, al menos, se lleve a cabo una regulación específica del respeto al embarazo y el parto a nivel nacional, pues de lo contrario se seguirá aplicando la normativa general sobre atención sanitaria56.