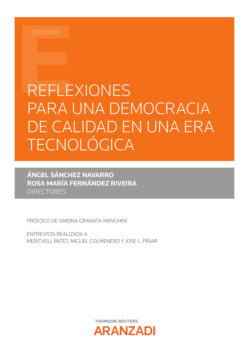Читать книгу Reflexiones para una Democracia de calidad en una era tecnológica - Rosa María Fernández Riveira - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. LA CRISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: DEPENDENCIAS, REDES Y POSVERDAD
ОглавлениеLa prensa en su más amplia acepción es uno de los mecanismos básicos de intermediación entre ciudadanos y poder en un sistema representativo. La prensa es el mecanismo a través del cual la sociedad puede formarse una idea cabal de la situación política de un país y del comportamiento de sus gobernantes al afrontar los diversos problemas que preocupan a los ciudadanos. A través de la prensa se forma la opinión pública que presiona el comportamiento de aquellos y, en definitiva, acaba avalando o rechazando el modo en el que han desempeñado sus funciones durante su irrevocable mandato.
Los medios no solo resuelven el problema de la información. Es decir, no solo mantienen informados a los ciudadanos. Además, deben solucionar los problemas de legibilidad en expresión de ROSANVALLON1. Los problemas de legibilidad son, según el autor francés, los derivados de la dificultad de los ciudadanos para comprender las grandes complejidades escondidas tras las cuestiones (políticas, económicas, jurídicas, internacionales o de cualquier otra índole) que los gobernantes han de resolver. La prensa ha de convertir esa información en legible. Esos datos que componen la compleja realidad deben ser transformados en mensajes comprensibles para los ciudadanos. Ello implica, ciertamente, una labor de simplificación, pero asegura que el ciudadano tenga todos los elementos básicos para formar libre y fundadamente su propia opinión.
La prensa, en cuanto mediador entre noticia y sociedad, no se orienta a partir de las ideas de verdad y objetividad. Exigir verdad y objetividad sería no solo desproporcionado, sino sobre todo, absurdo y contrario a la propia idea de democracia. En las sociedades democráticas lo que se exige a la prensa es que ejerza su derecho a informar sabiendo que entraña “deberes y responsabilidades” tal y como afirma la afortunada literalidad del art. 10.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Deberes y responsabilidades de los que derivaría la obligación de la prensa de actuar de buena fe en la transmisión de, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una información adecuada y confiable. La primera exigencia de la labor mediadora de los medios es, pues, la buena fe (la veracidad se dirá en España a partir de la letra del artículo 20.1.d CE) en la transmisión de los hechos que sustentan la información. Buena fe que se concreta en unos deberes de diligencia en la comprobación de la base fáctica sustentadora de una información; en un adecuado tratamiento de esta que no desvirtúe la realidad comprobada; en un uso correcto de las técnicas comunicativas que permitan el desarrollo de un discurso público racional y no meramente sensacionalista; en la acertada selección de los hechos con mayor trascendencia y un largo etcétera.
La segunda exigencia básica para la prensa no ha de ser la objetividad. Esta, incluso si fuera posible, no es la base de una sociedad democrática. La base de una sociedad democrática correctamente informada es el pluralismo. No se trata de que los medios de comunicación sean objetivos. Se trata de que en su conjunto sean suficientemente plurales como para expresar todos los puntos de vista relevantes en una sociedad a la hora de analizar y valorar los hechos dotados de trascendencia pública cuyo conocimiento es esencial para generar la libre opinión de los ciudadanos. La idea de pluralismo no ha de desconectarse de la de buena fe. Es cierto que cada medio puede, y debe, tener su propia orientación ideológica en el tratamiento de las noticias; pero ha de comportarse con lealtad ante los ciudadanos y por tanto ha de tratar esa información honradamente en el sentido de no omitir o tergiversar los hechos situados en el origen de las noticias.
Buena fe y pluralismo. Esos son los dos ejes básicos de los medios de comunicación para construir una buena democracia. Y ambos, posiblemente, están en crisis.
Los últimos tiempos han mostrado las dificultades para que ambos elementos verdaderamente inspiren el funcionamiento de los medios de comunicación social. En primer término, el pluralismo en y entre medios de comunicación cada vez es más reducido. La globalización, en la que todos los medios se encuentran inmersos, la feroz competencia entre ellos; las dificultades para sobrevivir económicamente; la dependencia de regulaciones públicas en materia de competencia audiovisual y una larga lista de razones han provocado una progresiva reducción no ya del número de medios, sino de las empresas y grupos económicos que se dedican a la transmisión de información. En particular, en España se detecta una confluencia cada vez más intensa de intereses de todo tipo entre los medios de comunicación y los partidos políticos. Especialmente, con aquéllos que asumen tareas de gobierno tanto en el nivel estatal, como en el nivel autonómico.
Pocos grupos, con altos riesgos económicos, con fuerte dependencia de los poderes públicos a los que vigilan y sin la más mínima transparencia respecto a qué intereses defienden o incluso respecto a quiénes son los verdaderos propietarios de los distintos medios. El cóctel es explosivo para el pluralismo. Cada medio ha buscado su posición en un mercado despiadado en el que necesitan el apoyo de gobiernos locales, autonómicos y estatales. Los mismos que son el objeto de la información son los que pueden determinar la viabilidad o no de los medios de comunicación. Esas son muy malas noticias para el pluralismo.
A largo plazo los problemas del pluralismo en los medios acaban poniendo en cuestión también el suministro de una información adecuada y confiable. Cuando la información, o determinadas formas de tratarla, pueda cuestionar la supervivencia del propio medio será omitida o, simplemente, evaluada de tal manera que favorezca los intereses de los grupos económicos (y políticos) situados tras la propiedad del medio sin que importe la tergiversación de los hechos. Ha nacido así, una nueva forma de transmitir información en la que cualquier lector avisado puede prever perfectamente cuál va a ser el tratamiento de una noticia en función del color político de los afectados y del medio de que se trate. Una suerte de hooliganismo se ha asentado en los medios. No se trata ya de que cada medio, en función de su línea editorial libremente establecida y bien conocida por la opinión pública, oriente sus valoraciones o sus traducciones de la ilegible realidad compleja de nuestros días. Se trata directamente de que defienden posiciones cada vez más partidistas y menos plurales. Se trata, en fin, no de contribuir a garantizar la libre formación de una opinión pública, sino de formar la opinión pública en la dirección que, por unos motivos u otros, pueda parecerles más adecuada.
Con ello, la confianza en los medios ha descendido ostensiblemente en los últimos veinte años. El ciudadano ya solo confía en la información suministrada por los medios de sus preferencias ideológicas y considera en sí misma desacreditada cualquier noticia o valoración suministrada por otras cabeceras.
A todo ello no ha ayudado la revolución tecnológica. Internet, se pensaba en los primeros años del siglo XXI, crearía el espacio público de debate soñado en toda democracia. La proliferación de información y su libre acceso contribuiría a la formación de la opinión pública de una forma hasta ahora desconocida. El paso de una comunicación radial (con un centro inteligente, el medio de comunicación, e infinidad de receptores) a una comunicación en red (donde cada receptor de información es al mismo tiempo un potencial difusor y un creador de nueva información) sería la arcadia soñada con un nuevo ciudadano fácilmente informado capaz de controlar a sus gobernantes. La realidad no parece haber dado la razón a estas optimistas previsiones.
Efectivamente, como demostrara Cass SUNSTEIN, ya en 20012, la proliferación de información en la red no supone necesariamente una mejora en los mecanismos de formación libre de la opinión pública. La sobre-información puede suponer una forma de sub-información, además de excluir lo que el autor norteamericano considera una de las claves de la libre formación de la opinión pública: la información no deseada. En la red buscamos la información que deseamos. Aquella que nos reafirma en nuestros prejuicios y no la que, precisamente, más necesita una opinión pública. La que cuestiona tales prejuicios, la que obliga a replantearlos o incluso a cambiarlos.
En la red se producen además fenómenos absolutamente indeseables para la correcta información de los ciudadanos. En particular encontramos problemas respecto a la traducción de la ilegibilidad de la realidad y respecto a la buena fe en la transmisión de información.
En el primer caso la conversión de cualquiera en emisor de información provoca una progresiva reducción de las capacidades de transformar los complejos problemas sociales y políticos en mensajes comprensibles por los ciudadanos. Detrás de buena parte de la información circulando por la red no hay análisis, ni estudio de las implicaciones de los problemas que los gobernantes democráticos han de resolver. Hay simplificaciones rampantes cuando no puros y duros errores. Esto va a ser particularmente grave con el uso de determinadas formas de comunicación en las redes sociales. Una cuestión política grave no puede reducirse a 140 caracteres. Menos aún sus soluciones. Sin embargo, el mensaje así enviado es sencillo, comprensible, rápido de leer y aún más veloz en ser reenviado. Por medio se pierden todos los matices, todas las aristas del problema. Se plantean mal los problemas y con ello son aún peores las soluciones propuestas. Pero tienen éxito y difusión inmediata. El ciudadano medio no tiene ni el tiempo, ni el interés para adentrarse en las profundidades de la cuestión. El titular de la campaña del Brexit en Reino Unido (“estamos hartos de los expertos”) recoge el cansancio y desprecio del ciudadano hacia análisis que no entiende. Prefiere el mensaje directo y claro dirigido más a sus sentimientos que a su razón. El éxito electoral del presidente Trump con un uso permanente e irreflexivo (antes, durante y después de su presidencia) de este medio muestra con elocuencia el éxito de estas nuevas formas de comunicación que en lugar de contribuir a la formación libre de la opinión pública las reduce a la competencia por conseguir el mayor número posible de likes (“me gusta”) para mensajes simplistas que pretenden resolver mágicamente cuestiones cuya complejidad no se alcanza siquiera a intuir. El mensaje que ha de formar la libre opinión pública se ve así progresivamente empobrecido. La proliferación de voces en lugar de generar una competencia por una mejor y más plural información lo que provoca es la infantilización de los mensajes y a la postre el puro y duro embrutecimiento del discurso público.
Pero no sólo el pluralismo se ve perjudicado por las nuevas formas de comunicación. También la buena fe en la transmisión de información se ve afectada negativamente. Efectivamente, la estructura de la comunicación tradicional presuponía la institucionalización de los medios. Esto es, la existencia de un centro inteligente organizado (el medio de comunicación) que emitía la información. Este centro estaba plenamente identificado y organizado de tal manera que el tratamiento de la información se sometía a controles internos sucesivos capaces de asegurar las exigencias de buena fe derivadas del ejercicio del derecho a la información. El grosero desprecio a la verdad, la ausencia de comprobación suficiente, o el tratamiento desleal de los contenidos eran rápidamente detectados y subsanados antes de que la comunicación se produjera. Además, la profesionalidad de los componentes de los medios en sus diferentes niveles aseguraba de manera casi automática un cierto nivel en la calidad de la información suministrada. Esa mínima calidad era tanto mayor cuanto superior fuera la credibilidad buscada u ostentada por el medio. De esta forma, podían existir medios que no buscaban tal calidad mínima en la información, pero eso llevaba aparejado su ausencia de credibilidad. Se establecía, de manera natural, una frontera clara entre la prensa seria y la prensa sensacionalista de modo que también era diferente la capacidad para influir en la formación de la opinión pública de una y otra.
La comunicación en red cambia esta situación radicalmente. Los controles internos sobre la calidad de la información desaparecen, excepto la versión on line de los viejos medios analógicos o aquellos sujetos emisores de información obligados por reglas de otra naturaleza (instituciones públicas fundamentalmente). No hay ninguna garantía de profesionalidad en el tratamiento de las noticias, no hay controles internos. No existe nada que asegure que la información transmitida a través de la red o en las redes sociales haya sido objeto de un mínimo de comprobación. Nada impide la transmisión de mensajes por parte de emisores que son absolutamente conscientes de su falsedad. Nace así la posverdad3 en la noticia. No exige comprobación, sino simple afirmación de que un determinado comunicador (que en la red es cualquiera) entiende los hechos de una concreta manera que sea capaz de generar efectos emocionales y creencias personales aunque no exista el más mínimo apoyo en datos ciertos y comprobados. La opinión pública ya no se forma a partir de hechos lealmente presentados. Se forma mediante mensajes emocionales que pueden no tener ningún sustento fáctico.
El panorama resulta aún más desalentador si en la situación recién descrita incluimos la posible presencia de grupos económicos o políticos con sus propios intereses. El envío automático de noticias por los grandes suministradores de servicios informáticos, las acciones coordinadas de grupos de seguidores de una determinada opción política o social, la presencia de intereses inconfesados tras la transmisión anónima de mentiras en la red, la filtración de datos de origen desconocido frente a candidatos incómodos y un largo etcétera pone aún más en riesgo la libre formación de la opinión pública a través de las redes sociales.
En definitiva, los medios han perdido no sólo su credibilidad. Han per-dido también el monopolio en la función de formación de una opinión pública libre. Han entrado en el mercado de las ideas otros sujetos cuyas reglas son distintas y nada tienen que ver con la formación libre de la opinión de los ciudadanos y sí con otros intereses (económicos, sociales, políticos y culturales) totalmente diferentes.