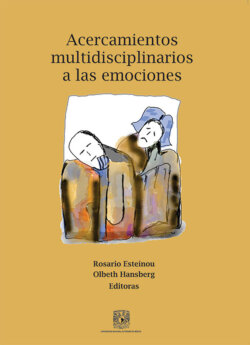Читать книгу Acercamientos multidisciplinarios a las emociones - Rosario Esteinou - Страница 20
¿Incompatibilidad con las neurociencias o polémica dentro de las neurociencias?
ОглавлениеEl caso de las emociones
Entre los científicos sociales hay mucho escepticismo al acercarse a las neurociencias. Como William M. Reddy sugiere: “¿Cómo puede el investigador estar seguro de que no está sólo retomando tópicos que resuenan con sus propios intereses?” (Reddy, 2014, 42). Más cuando el campo crece con tal rapidez que es imposible seguir con claridad todas las polémicas, las aproximaciones teóricas y los datos o supuestos que están avalados por la comunidad científica11 (Franks y Turner 2013, 2; Rose y Abi-Rached 2013, 41). No podemos retomar todas las disputas aquí. Sin embargo, es importante mencionar una que es relevante dentro de la neurociencia y nuestro tópico de investigación, es el amor corporeizado, el cual entendemos como un tipo específico de vínculo de pareja que implica significados y materialidad. Es decir, cuerpos situados espacio-temporalmente y genéricamente diferenciados. Es por ello que hemos recuperado dentro de la complejidad de este ámbito de estudio, tan sólo una línea relacionada con quienes postulan la existencia de emociones básicas y quienes se oponen a esta visión.12 La división no es tan clara, pero a lo largo de la exposición podrán observarse las tendencias a las que lleva una y otra postura.
¿Qué plantean quienes sostienen una visión de las emociones básicas? En primer lugar, asumen que los seres humanos poseemos ciertas emociones básicas “definidas como categorías pan-culturales o ‘clases naturales’” (Leys, 2014). Es decir, son emociones universales que están cableadas (hardwired) en nuestro organismo y que actúan en forma de reflejo. Las emociones que se incluyen son miedo, tristeza, enojo, alegría, sorpresa y asco.13 Estas emociones son producto de la evolución y por ello nos hermanan con otras especies. Es por ello que, dentro de esta tendencia, una referencia clásica en el estudio de las emociones es La expresión de las emociones en los animales y en el hombre de Charles Darwin de 1872. Es decir, el principio de que las emociones tienen finalidades adaptativas y orígenes evolutivos, así como el hecho de que tienen sede en el cuerpo, pues en última instancia son “una respuesta fisiológica a los acontecimientos que producen en el medio” (Frazzeto, 2014: 19) son aspectos que sostiene la neurociencia: “En esencia, esta visión [la darwiniana] a la luz de los conocimientos de la neurociencia moderna y de la investigación de las emociones animales inferiores, como los roedores, mantiene su vigencia en nuestros días” (Frazzeto, 2014: 21).
En segundo lugar, que cada emoción básica está vinculada a sustratos neuronales específicos (Leys, 2014). Es decir, sostiene una visión modular del cerebro, en el que éste se ve dividido en regiones y no como operando en forma de redes.14 Esta visión observa al cerebro en términos de su proceso evolutivo. Así, es posible dividir el cerebro humano en tres grandes porciones de acuerdo con este proceso. Una primera estaría conformada por el llamado “cerebro reptil” (que sólo poseen los reptiles) y que permite “interacciones rudimentarias: muestras de agresión y cortejo, apareamiento y defensa territorial” (Lewis, Amini y Lannon, 2007: 21). La segunda porción, formada por el sistema límbico, está asociada con la aparición de los mamíferos. En él está la amígdala, que se asume es la zona encargada de las emociones básicas que permiten la supervivencia y la relación con otros de la especie. Finalmente, la tercera porción que es el neocortex y que sólo aparece en los seres humanos. Esta es la zona de la cognición y todos los procesos que esto acompaña (Lewis, Amini y Lannon, 2007: 24). Aunque no todos los neurocientíficos estarían de acuerdo en lo que incluye cada una de tres partes o incluso no lo dividan de esa manera, sí comparten que el cerebro está compuesto por módulos que operan independientemente, aunque tengan relaciones entre sí. Como afirma Franks, ven al cerebro organizado “como una navaja Suiza en la que cada herramienta es autónoma” (2013: 2). Esta visión ha sido llamada “la aproximación locacionista (locationist approach)” del cerebro (Reddy, 2014).
En tercer lugar, y muy ligado a lo anterior, se asume que los procesos emocionales ocurren independientemente de los estados “cognitivos” o “intencionales” (Leys, 2014). Y afirmamos que está muy ligado a lo anterior porque quienes tienen una visión modular del cerebro, asocian la producción de emociones básicas con el sistema límbico. Es decir, las emociones “son involuntarias, no intencionales” y, por ello “no involucran ‘actitudes proposicionales’ o creencias acerca de objetos emocionales en el mundo” (Leys, 2014).
¿Cuál es la principal consecuencia de todo esto para nuestro trabajo en las ciencias sociales y humanidades? La visión de las emociones básicas/cerebro modular asume una diferencia entre emoción y razón, ligada a cuestiones evolutivas y que, por tanto, deja fuera la sociedad y la historia, como si el asco por ejemplo, fuera una mera respuesta refleja del cuerpo a olores repulsivos, y no, como propone Paul Rozin (citado por Leys, 2014) una emoción que “puede acabar relacionada cognitiva, ideacional y simbólicamente con una colección de ítems y objetos que no están relacionados con la comida” (Leys, 2014). O como había señalado en su clásico estudio Ian Miller: “El asco es una emoción […] Del mismo modo que todas las emociones, el asco es algo más que una simple sensación […] Las emociones, incluidas las más viscerales, son fenómenos sociales, culturales y lingüísticos muy ricos […] Las emociones son sentimientos que van unidos a ideas, percepciones y cogniciones y a los contextos sociales y culturales en los que tiene sentido tener esos sentimientos e ideas (Miller, 1998: 30).
A tal grado cobra relevancia un tratamiento del asco en términos integrales y no sólo como expresión impulsiva desligada de procesos cognitivos y simbólicos, que para Martha Nussbaum no es menor el análisis de dicha emoción en el marco de reflexiones que tomen en cuenta el papel de las emociones en el derecho. Según la autora, el asco tiene un papel decisivo en las leyes y las prohibiciones que establece una sociedad. Dependiendo de quien lo experimente, ya sea el juez, el acusado, e incluso la “opinión pública”, el asco juega un papel decisivo en la manera en que la sociedad establece lo que está permitido y lo que es condenable (Nussbaum, 2006: 90).15 Por ello no puede reducirse a un mero reflejo disociado de procesos cognitivos o intencionales.16
Otra perspectiva que se orienta en dicho sentido, es decir, que apunta a la necesidad de pensar en las emociones como procesos complejos que implican procesos simbólicos y cognitivos, es la de la antropóloga colombiana Miriam Jimeno. La autora ha realizado una investigación en la que estudia las “representaciones de la emoción amorosa en la acción violenta” (Jimeno, 2004: 231) así como la “codificación jurídica con la cual se interpreta” (Jimeno, 2004: 232) en una investigación sobre crimen pasional en Brasil y Colombia. Para la autora el crimen pasional no es “un arrebato emocional instintivo”, por lo contrario: “Es más bien la cultura la que moldea la emoción, como una aureola que romantiza el crimen y justifica al criminal” (Jimeno, 2004: 240-241). En este sentido, para Jimeno la recuperación de la neurociencia17 en una antropología de las emociones, es posible sólo si ésta se inscribe en el marco general del desdibujamiento de la dupla razón y emoción.
De modo que, en el momento actual, es posible establecer puentes comunicativos con la neurociencia,18 no desde la tendencia que postula la noción de emociones básicas entendidas como ‘clases naturales’” (Leys, 2014), sino la otra tendencia, es decir, aquella que plantea una noción más compleja de las emociones y, además, postula una visión diferente del cerebro. De un cerebro modular, proponen un cerebro que funciona en forma de redes. En 2012, Kristen A. Lindquist y su equipo presentaron un artículo en el que reanalizaban datos de 656 PET o escaneos fMRI de 243 estudios para ver si era posible sostener la aproximación locacionista de las emociones y concluyeron que “la evidencia decisivamente refuta esta aproximación locacionista” (Reddy, 2014). El artículo fue ampliamente comentado y la conclusión fue que, en la actualidad nadie negaría que la respuesta emocional supone o requiere la activación de regiones como la amígdala (que no es parte del cortex), pero lo que sí se niega es que ésta forme parte de un sistema separado. Luis Pessoa en su comentario al artículo de Linquist et al., concluía que era evidente “que las regiones cerebrales no deberían verse como cognitivas o como emocionales” (Reddy, 2014). Es decir, este modelo rompe con la idea de que existen emociones básicas, que son detonadas como respuestas involuntarias al medio. También con la idea de una subdivisión cerebral de funciones asociada con la evolución y con la distinción razón/emoción. La emoción pasa por un proceso de apreciación, aunque no sea consciente y por eso, es distinto el miedo a un oso del miedo a tener cáncer.19 Y, finalmente, rompe con la idea de causalidad tradicional, lo que aparece son redes que se activan sin poder clarificar en dónde inició el procesamiento de la información. Como reconoce el neurólogo Marco Iacoboni: “la captura de imágenes cerebrales es fascinante, pero nos brinda sólo información correlativa […] no contamos con ninguna información sobre el papel causal de los cambios observados en la actividad cerebral” (Iacoboni, 2013: 92).
Esta disputa no ha quedado zanjada y, cuando en los noventa se comienza a utilizar la “tecnología de los escáneres” parecía que se confirmaba la teoría de las emociones básicas. En estas primeras investigaciones, la amígdala aparecía como la región del cerebro que respondía “rápida y automáticamente a estímulos de miedo...” (Reddy, 2014). Como afirma Reddy, efectivamente se ha confirmado el papel de la amígdala en esta respuesta “tan rápida y automática”. Pero, como apunta el mismo autor, el escaneo cerebral se volvió más sofisticado y se encontraron diferencias entre seres humanos y animales. Es decir, aunque en estas respuestas involuntarias la amígdala aparecía de manera predominante, en los casos humanos, también se activaban zonas de lo que hemos denominado neocortex.
Varios autores (Franks y Turner, 2013; Reddy, 2014; Gross y Preston, 2014) reconocen que esta disputa no ha terminado, y la visión de las emociones básicas sigue teniendo una fuerte presencia en la neurociencia. Los autores también concluyen que la segunda visión es la que resulta más compatible con las ciencias sociales y humanidades y como afirman Gross y Preston, la incompatibilidad parecería ser no entre ciencias sociales y neurociencia sino al interior de la propia neurociencia. Esta disputa se divide entre quienes apoyan la visión de que existen emociones básicas, por un lado, y aquellos que proponen una visión de las emociones como un continuo.