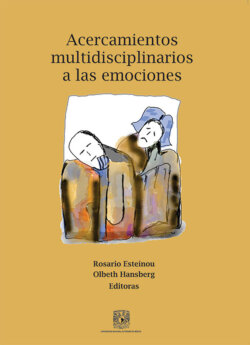Читать книгу Acercamientos multidisciplinarios a las emociones - Rosario Esteinou - Страница 7
Introducción
ОглавлениеRosario Esteinou y Olbeth Hansberg
En el marco de las actividades del Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones de la Universidad Nacional Autónoma de México,1 el libro que presentamos, Acercamientos Multidisciplinarios a las Emociones, es el resultado de un trabajo conjunto de colegas provenientes de distintos campos disciplinarios interesados en el estudio de las emociones. Este tema requiere hoy en día —como la mayor parte de los distintos temas de investigación— ser analizado considerando lo que han aportado las diferentes disciplinas, enfoques conceptuales y metodológicos, aproximaciones cuantitativas y cualitativas, y las evidencias empíricas arrojadas por todos ellos en su análisis. El objetivo central del libro es presentar esa variedad de miradas y resultados con el fin de tener una mayor comprensión sobre la naturaleza de las emociones, sus diferentes aspectos y sus condicionantes sociales y culturales.
Asimismo, esta variedad de miradas en el estudio de las emociones estuvo motivada, a su vez, por lo que Marta Lamas señala en su capítulo como el giro afectivo que se ha registrado recientemente en las ciencias sociales. Se refiere al reconocimiento de que las emociones juegan un papel fundamental en la vida social, que están entrelazadas con los contextos y relaciones socialmente significativos. En efecto, hoy en día, se acepta cada vez más que una de las funciones de las emociones es la regulación de las interacciones sociales, lo cual se aparta de las visiones tradicionales que las consideraban como eventos intrapsíquicos o productos secundarios del comportamiento, entre otras visiones. En este sentido, consideramos que los trabajos que se presentan rebasan el mero acercamiento multidisciplinario pues ofrecen una mirada mucho más amplia de temas sociales importantes para nuestro país: la condición de los jóvenes, de las madres solas, de los migrantes viviendo en otro país, el problema del alcoholismo, los modelos de crianza de las nuevas generaciones, y la situación de grupos socialmente excluidos, entre otros. Y lo hacen incorporando los distintos papeles que pueden desempeñar las emociones como experiencias sentidas que afectan y forman parte de la vida social de los mexicanos.
Uno de los principales desafíos que enfrentamos en el estudio de las emociones en el campo de las ciencias sociales y las humanidades se refiere a lo que se entiende por emoción. Este es un problema que ha suscitado grandes debates —a menudo acalorados— entre las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales; o dentro de las mismas disciplinas. Aquí nos limitaremos sólo a señalar algunos de los principios o enfoques que orientan a varios de los trabajos que se presentan, sobre todo a aquellos que se referieren a las ciencias sociales.
Las emociones han sido objeto de teorías filosóficas clásicas,2 las cuales han sido concebidas como respuestas a cierto tipo de eventos que conciernen a los sujetos, que suscitan cambios corporales y motivan la acción o el comportamiento. Sin embargo, esta idea aparentemente simple ha recibido muy distintas interpretaciones y explicaciones en distintos campos, enmarcadas muchas veces en dicotomías como aquélla entre razón y emoción. Como muchos autores han indicado, se pueden agrupar las teorías que existen sobre las emociones en dos grandes perspectivas: aquellas que ponen el acento en las llamadas emociones “básicas” y aquellas que las conciben fundamentalmente como productos de la cultura y la vida social.
Estas perspectivas —como ya hemos indicado— a menudo se han presentado en forma dicotómica de diversas maneras, por ejemplo, entre cognición y fisiología. Esas dicotomías también han representado a dos grandes campos del conocimiento: las concepciones sobre las emociones de las ciencias naturales, como la biología, la fisiología, la psicología evolutiva o las neurociencias, se oponen a las de las ciencias sociales y las humanidades. Asimismo, esas oposiciones han estado sustentadas en el énfasis que cada campo del conocimiento atribuye a los distintos elementos que supuestamente constituyen o definen a las emociones. En palabras simples: ¿qué tiene más peso, lo fisiológico o lo cognitivo, la neurofisiología o lo social y cultural?
Esta ha sido una de las tensiones más importantes en el estudio de las emociones y ambas perspectivas han aportado evidencia que las sustenta. No obstante que todavía hay partidarios de una u otra postura, ha habido intentos por conciliar ambas o al menos de no descartar los aportes de cada perspectiva y de incorporarlos de alguna manera para comprender mejor la complejidad de la vida afectiva. Aunque los trabajos que presentamos en este libro se inscriben en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, es importante tener presente un debate más amplio. En el marco de este debate, consideramos que muchos de los trabajos presentan acercamientos de las ciencias sociales y humanidades con respecto a los aportes de las ciencias naturales, como son por ejemplo algunos factores biológicos o fisiológicos en ellos. Dado el prejuicio que a menudo ha existido en ambos lados y los estigmas que se han atribuido mutuamente, lo anterior constituye un paso importante hacia adelante. Las ciencias sociales y las humanidades no pueden ignorar la importancia de aquellos aspectos señalados en el otro campo, pero lo mismo podemos decir a la inversa.
Los trabajos que se presentan provienen fundamentalmente de varios campos disciplinarios de las ciencias sociales y las humanidades: de la filosofía, la sociología, la antropología y algunas ramas de la psicología. Este constituye otro aporte del libro pues ofrece un marco más variado de perspectivas, metodologías y tipos de evidencia empírica. No obstante, la visión particular de cada uno de ellos y sus aportes, resulta útil extraer algunos de los principios que los atraviesan y los orientan tomando en cuenta algunas de las teorías sociológicas sobre las emociones. Lo anterior permite articular las distintas perspectivas con el objeto de tener una mayor comprensión sobre las emociones.
El primer principio se refiere al constructivismo. Aunque muchos de los trabajos incorporan en sus estudios aspectos biológicos o fisiológicos, lo cual representa —como ya hemos dicho— un avance notable, la mayoría tiene también como supuesto que las emociones son construidas socialmente a partir de las normas y valores vigentes en una sociedad, de su estructura social y de los efectos que tienen las experiencias de socialización, y de la manera en cómo se expresan y configuran emociones particulares u otras más complejas. Tanto Prinz (2004) como Turner y Stets (2006) han señalado las ventajas de esta visión, pero también sus limitaciones pues resulta difícil afirmar que la complejidad de las emociones es producto únicamente de la sociedad y la cultura. Aunque este punto hay que tenerlo presente, no necesariamente es una limitación dado el nivel de desarrollo del campo de estudio de las emociones en nuestro país. En este sentido, los trabajos que se presentan aportan avances muy notables dentro de esta misma perspectiva constructivista, tanto en términos de ampliación del espectro de emociones analizadas (vergüenza, dolor, orgullo, miedo, emociones ligadas al amor, a la depresión), de las situaciones en que se desarrollan (en el ámbito urbano, rural o transcultural) o de la condición de los sujetos que las viven (homosexuales, trabajadoras sexuales, madres solas, jóvenes; entre otros, hombres y mujeres marcados por diferencias de género). Asimismo, es importante también considerar que el constructivismo como postura epistémica tiene sin duda una sólida plausibilidad analítica.
El segundo principio que orienta a muchos de los trabajos que se presentan es de tipo fenomenológico. Tanto la filosofía como la sociología han establecido una distinción epistemológica en el estudio de las emociones: ellas pueden ser analizadas considerando sus elementos constitutivos o los elementos que las distinguen; aquí entrarían en discusión, entre otros, el papel que ocupa la razón o los aspectos cognitivos, los volitivos, la agencia, las actitudes proposicionales y las disposiciones a actuar. Pero también las emociones pueden ser entendidas o captadas en otro nivel, a partir de la experiencia del sujeto y entonces la perspectiva es de tipo fenomenológica. La mayoría de los trabajos se inscribe en esta última perspectiva y aporta evidencias sobre cómo se viven y expresan una variedad de emociones.
Además de estos dos principios, podemos observar que varios de los trabajos pueden ubicarse en una de las teorías sociológicas de las emociones que ha tenido gran influencia, aunque no lo manifiesten de manera explícita ni las adopten en su totalidad. En efecto, en varios de ellos subyace una perspectiva teórica dramatúrgica, inspirada en los trabajos de Irving Goffman (1959, 1961) y Hochschild (1979, 1983). De acuerdo con Turner y Stets (2006: 26-27), en general, estas teorías enfatizan que los individuos hacen presentaciones dramáticas y se involucran en acciones estratégicas dirigidas por un guión (script) cultural, el cual incluye ideologías, normas y reglas, dinámicas, vocabularios, y un bagaje de conocimiento implícito sobre qué emociones o sentimientos deben ser experimentados y expresados en situaciones de interacción cara a cara. Los actores presentan su self en formas estratégicas, emitiendo las emociones que son dictadas por las ideologías y las reglas emocionales. Pero los individuos no son vistos como estrictamente programados por la cultura puesto que ellos pueden ejercer una manipulación expresiva en distintas situaciones. En este sentido, las emociones pueden ser estratégicamente manipuladas porque los individuos tienen la capacidad de controlar expresivamente sus emociones, usando el despliegue de ellas en el escenario para obtener ventajas en la obtención de recursos sobre otros. Sin embargo, en posturas como la de Hochschild (1979, 1983), los individuos a menudo se encuentran atrapados en un conflicto entre, por un lado, las ideologías, las reglas sentimentales o emocionales y el despliegue de las reglas y, por el otro, sus experiencias emocionales actuales. Cuando se presentan estas discrepancias, los individuos tienden a desarrollar un “trabajo emocional” (emotion work) y una actuación profunda (deep acting) con el fin de tratar de ajustar las discrepancias entre lo que debería sentir y lo que siente. En síntesis, las teorías dramatúrgicas enfatizan la importancia de la cultura en la definición de qué emociones deben ser experimentadas y cómo deben ser expresadas en distintas situaciones. Estas teorías incorporan de manera muy acentuada los elementos cognitivos y reflexivos, que intervienen en todo este proceso de socialización de las ideologías, la adecuación por parte de los individuos a ellas, el trabajo emocional y de actuación profunda. Es decir, incorporan de manera muy acentuada la idea de que en este proceso, la conciencia, la razón o lo cognitivo es un ingrediente fundamental.
Por otro lado, tanto los trabajos en los que subyace una visión dramatúrgica como aquéllos en los que no es así, se incorporan otras perspectivas teóricas generales fundadas, por ejemplo, en las diferencias de género, la sexualidad, las teorías de la atribución (estigma), del drama social, de la parentalidad, entre otras. Todo lo cual contribuye a ofrecer un panorama más rico y complejo en el análisis de las emociones en nuestro país.
Otro aspecto novedoso de varios trabajos es que no sólo identifican algunas emociones, como la vergüenza y el miedo, sino que analizan el papel que pueden jugar otros actores (como algunas asociaciones), programas de intervención pública u otros procesos de empoderamiento en la generación de emociones positivas como el orgullo. Sin duda, estos trabajos muestran el potencial que tienen estos actores, iniciativas y procesos en la generación de emociones positivas que contribuyan a la consolidación de una cultura cívica fundada en el respeto a los derechos humanos.
La presentación de los capítulos ha sido organizada considerando varios aspectos: si se trata de una discusión conceptual, por la afinidad de los temas abordados, los grupos sociales a los que pertenecen los sujetos estudiados y si el análisis se realiza en contextos urbanos o rurales. De acuerdo con con lo anterior, los tres primeros trabajos presentan discusiones teóricas en torno a las emociones. Los capítulos 4 y 5 abordan temas relacionados con la sexualidad; el 6, 7 y 8 refieren a problemáticas de los jóvenes, y los capítulos 9, 10 y 11 remiten a diferentes situaciones de las mujeres en la vida de pareja o cuando desaparece el vínculo conyugal. Todos los trabajos fueron revisados por las editoras y a los autores se les hicieron comentarios y sugerencias con el fin de darle mayor articulación temática y argumentativa al texto.
En el marco de un debate general sobre el cuestionamiento de la dicotomía entre razón y emoción y del papel de las emociones en distintos ámbitos de la vida de los individuos y de la vida social, el capítulo 1 de Olbeth Hansberg retoma algunos de los enfoques recientes en el estudio filosófico de las emociones. En particular, se ocupa de algunos de los rasgos de las teorías llamadas cognitivas y de las teorías perceptivas. Analiza algunos de los cuestionamientos y dificultades que enfrentan ambos grupos de teorías, sobre todo en relación con una de las características que se considera esencial, a saber, su intencionalidad, esto es, el que tienen o están dirigidas a un objeto. Se examinan también los elementos constitutivos de las emociones en estas teorías y si consideran que algún tipo de cognición es o no necesaria para la emoción. Las teorías cognitivas originales concebían las emociones como actitudes proposicionales con un contenido específico que permitía explicar comportamientos complejos y acciones intencionales. Las teorías fisiológicas y más recientemente las perceptivas, pretenden dar cuenta de las emociones como adaptaciones evolutivas que cumplen ciertas funciones para la supervivencia tanto en animales no-humanos como humanos; las emociones de estos últimos, aunque son más sofisticadas, no son fundamentalmente distintas. Sin embargo, algunas de estas teorías conciben las emociones como percepciones no conceptuales que responden al entorno, es importante para filósofos como Prinz, entre otros, incorporar la intencionalidad. Hansberg desarrolla algunas distinciones útiles para el análisis y la comprensión de las emociones. Distinciones entre episodios emocionales, las disposiciones a tener emociones en ciertas circunstancias o a lo largo del tiempo, las actitudes emocionales, las emociones y su relación con las conductas. Por otro lado, la relación entre motivación, agencia y emociones, un tema sumamente complejo pero de gran importancia.
Dentro de este marco conceptual sobre las emociones, Hansberg se pregunta si en las relaciones interpersonales, en especial en aquellas íntimas donde hay una conexión emocional, son necesarias algunas emociones específicas. Para acotar el término intimidad considera, además de algunos aspectos como la auto-revelación, la expresión emocional, el apoyo mutuo, la confianza, los intercambios físicos, ser afectado por el otro, y compartir actividades y experiencias, otros criterios como el de la simetría/asimetría en la relación y su carácter positivo o negativo. De acuerdo con su perspectiva, como parte de los rasgos que caracterizan a la intimidad positiva (la empatía, el apego mutuo, el respeto por el otro, la aceptación del otro y la preocupación por su bienestar) se encuentra la confianza sobre la cual reflexiona considerando que ésta tiene un componente emocional de tipo disposicional que es necesario en las relaciones sociales.
El capítulo 2, de Adriana García y Olga Sabido, incursiona en el campo de las neurociencias, sus concepciones sobre las emociones y la posibilidad de establecer puentes interdisciplinarios, en especial con las ciencias sociales. Una de las primeras tareas para poder realizar lo anterior es identificar qué es lo que caracteriza a la neurociencia, dado que en ella convergen distintas disciplinas y campos de estudio con altos grados de especialización. Las autoras señalan que es precisamente la organización de tres áreas intelectuales para avanzar en el conocimiento del cerebro (molecular, la red neuronal y el comportamiento) lo que ha articulado a disciplinas e intereses tan disímiles como la química, la psiquiatría y otras. Sin embargo, su unidad no deriva únicamente de un criterio organizacional sino que conceptualmente comparten un “estilo de pensamiento molecular”, el cual se apoya básicamente en una concepción fisiológica del cerebro y sus procesos de operación. A las autoras les preocupan las implicaciones que esta visión puede tener en el campo de la vida social, en especial en lo relativo a la afectividad y las emociones, y reflexionan sobre algunas condiciones que han favorecido la difusión y extensión de esta concepción en detrimento de una social. Entre los factores que señalan que han contribuido a la popularidad de esta visión se encuentran las grandes inversiones financieras que se han realizado en el desarrollo de proyectos científicos en este campo, los intereses de mercado por parte de industrias como la farmacéutica y de la guerra, y la representación de las neurociencias como solución de problemas relacionados con el ámbito emocional en los medios de comunicación. La difusión de dichos conocimientos y sus ventajas ha sido asumida por parte de la población de manera directa sin considerar que esos problemas son complejos sobre los cuales no hay certezas científicas.
Ante los prejuicios que tienen los científicos sociales de acercarse a las neurociencias, García y Sabido exploran un problema referido al papel que tienen las emociones en el amor corporeizado; este problema se expresa en las teorías que postulan las emociones básicas versus los que se oponen a esa visión, es decir, en la supuesta dicotomía entre razón y emoción. Las primeras son sostenidas, en general, por las neurociencias y enfatizan los aspectos fisiológicos derivados de la evolución, mientras que las segundas resaltan los componentes cognitivos y socio-culturales. Para las ciencias sociales estas últimas tienen gran relevancia y pueden, dentro de algunas perspectivas como la de Jimeno, recuperar los aportes de las neurociencias. Las autoras proponen que una vía fructífera para establecer puentes entre las neurociencias y las ciencias sociales está representada por esfuerzos como el de Damasio, quien ha enfatizado el desdibujamiento de la dupla mente/cuerpo y la dupla razón/emoción; o, más propiamente en el campo de las ciencias sociales, por autores como Jasper, Vanini y colegas y Wacquant. Para las autoras, resulta claro que las emociones incorporan aspectos tanto corporales y fisiológicos como también cognitivos y socio-culturales.
El capítulo 3, de David Fajardo, versa sobre el dolor y, ante la dificultad de esclarecerlo desde un punto de vista filosófico, parte del supuesto de que no hay un estado mental que pueda referir a nuestro concepto ordinario de dolor, pero que se pueden realizar acercamientos hacia su compresión. Propone la tesis de que éste puede ser inicialmente entendido como estrategias de protección corporal. Desde el punto de vista fisiológico, considera dos aspectos centrales: que el dolor es útil y adaptativo para el organismo, pero que también lo es su inhibición. Establece que hay tres estrategias de protección fundamentales a partir de sus particularidades funcionales: la primera es de tipo fisiológica y las otras dos son de tipo cognitivo. Su abordaje se refiere a lo que denomina dolor agudo, en contraste con el de tipo crónico.
Para avanzar en la comprensión del dolor agudo, Fajardo presenta algunas de las limitaciones que derivan de su concepción exclusiva como informante de lesiones corporales y propone en cambio las ventajas que ofrecen las perspectivas que ponen el acento en la motivación del organismo para generar estrategias de protección, donde la información sobre las propiedades del daño son secundarias. De acuerdo con estas perspectivas, el dolor se entiende más como una emoción homeostática que hace que el organismo busque recuperar el equilibrio perdido por el deterioro en la integridad tisular mediante la ejecución de ciertas acciones. La función del dolor está relacionada entonces con la protección del daño corporal, en particular, con su evitación, interrupción y restauración. Pero a esta concepción fundamentalmente de tipo fisiológica debemos agregar otros aspectos de tipo cognitivo pues —como sostiene el autor— “el dolor nos ofrece más que solamente respuestas del sistema nervioso autónomo o conductas motoras reflejas. El dolor tiene un carácter contextual, que debe resaltarse para hacer justicia a algunas de sus particularidades funcionales”. Así, el dolor intenta resolver el problema del ajuste de la conducta de protección mediante distintos mecanismos como las fuerzas motivacionales primaria (donde se producen conductas orientadas al cuerpo) y secundaria (donde se producen conductas dirigidas a la experiencia) del dolor y ciertos efectos de modulación sofisticados. Resulta particularmente interesante y útil para las ciencias sociales el papel que juegan las fuerzas motivacionales secundarias, las cuales son propiedades cognitivas de nivel superior que pueden modular el dolor al tener efectos analgésicos o limitativos, o de amplificación del mismo, como pueden ser las creencias y las expectativas. Además de que en términos generales tienen un papel adaptativo, pueden jugar un papel adaptativo adicional en la toma de decisiones y en la planeación a largo plazo. En suma, el dolor es un fenómeno complejo que a menudo involucra estados y procesos fisiológicos y cognitivos de varios niveles.
El capítulo 4, de Héctor Carrillo, examina las múltiples maneras en que surge el discurso de la pasión sexual en las narrativas de migrantes mexicanos homosexuales que entablan relaciones sexuales y afectivas con hombres homosexuales de Estados Unidos. Su trabajo se basa en una sólida muestra cualitativa de 146 entrevistas realizadas tanto a migrantes gays mexicanos como a estadounidenses de origen latino y de otros grupos étnicos o raciales. Sostiene que que más allá de simplemente representar un estereotipo cultural, las nociones del latin lover y de la mayor pasión sexual de los mexicanos y latinos tienen también un lado productivo, el cual se manifiesta de diversos modos. En efecto, los inmigrantes se refieren a la pasión sexual en sus esfuerzos por delimitar lo que Lamont y Molnár denominan “límites simbólicos” o “fronteras simbólicas”, los cuales refieren a las distinciones conceptuales hechas por actores sociales para categorizar objetos, personas, prácticas, e incluso, el tiempo y el espacio. También separan a la gente en grupos y generan sentimientos de semejanza y pertenencia de grupo y son un medio esencial por el que las personas adquieren estatus y monopolizan recursos. Los inmigrantes de su estudio retoman el estereotipo de la pasión sexual mexicana/latina y lo convierten en una frontera simbólica que les proporciona una fuente de empoderamiento individual y grupal. Pero también, al adoptar el discurso de la pasión sexual latina, los inmigrantes mexicanos buscan realizar una crítica general de la cultura predominante blanca estadounidense. Aunque la opinión de que los mexicanos y latinos son sexualmente más apasionados no está generalizada, el uso del discurso de la pasión sexual mexicana/latina es indicativa del poder cultural que tienen las emociones como una herramienta de comparación cultural entre mexicanos y estadounidenses. Su análisis pretende ilustrar el papel que las emociones pueden jugar en la formulación de comparaciones culturales.
Carrillo describe el término “pasión sexual” como un conjunto de emociones que los participantes encapsularon bajo ese rubro, incluyendo lo que conciben como la entrega, la “cachondez”, y la búsqueda de intimidad (emocional y corporal) con sus parejas sexuales. En general, sus narrativas describen la pasión sexual en términos de emociones que se refieren a sentimientos relacionados con estados mentales y sicológicos que crean una especie de “estado alterado” asociado con la interacción sexual, además de una serie de sensaciones, acciones y disposiciones corporales que los participantes interpretan como “apasionadas”. Las expereriencias y visiones de los entrevistados sobre la supuesta mayor pasión sexual de los mexicanos gays, refuerzan los estereotipos atribuidos a los mexicanos como latin lovers, donde predomina la pasión en las relaciones sexuales y a los americanos como fríos. Sin embargo, otros entrevistados han desarrollado una idea crítica sobre el estereotipo del latin lover latino y lo perciben como un elemento de fetichización, exotización e hiper-sexualización que refuerza las diferencias raciales y culturales en la sociedad estadounidense. Para algunos —generalmente mexicanos o de origen latino— ello forma parte de la dominación y supremacía blanca; para otros —generalmente estadounidenses— forma parte de la ideología convencional norteamericana del individualismo. Pero es interesante observar que hay un tercer grupo que ve la pasión sexual latina no como un estereotipo que refuerza las relaciones desiguales y de supremacía blanca sobre otros grupos étnicos o raciales minoritarios como los mexicanos o latinos, sino como un elemento de superioridad de los mexicanos frente a los estadounidenses, de orgullo cultural que provee una posible forma de empoderamiento y una herramienta para criticar a la cultura predominante estadounidense.
El capítulo 5, de Marta Lamas, analiza la vergüenza en las trabajadoras sexuales callejeras en la ciudad de México. Partiendo de la perspectiva reciente sobre el efecto que tienen las emociones en la sociedad —lo que se ha llamado “giro afectivo— y los procesos de individuación subjetiva para el avance democrático, presenta las experiencias de trabajadoras sexuales que han superado la vergüenza, tradicionalmente asociado al valor cultural de su oficio. A través de un breve recorrido histórico de los códigos mediterráneos y de la revisión del estigma de “puta”, presenta cómo se desarrolló la construcción cultural de dicha valoración. Su análisis no sólo destaca los condicionantes sociales en el proceso de civilización sino también algunos aspectos psíquicos ligados a la vergüenza, como la culpa y la depresión. Asimismo, se puede advertir que en un primer momento la vergüenza está determinada por el “ojo externo” que sanciona el violentar ciertas reglas sociales (en este caso, del uso del cuerpo). Pero en un segundo momento, la vergüenza puede ser interiorizada, adquiriendo estados emocionales distintos como el de la culpa y la depresión. Del análisis de sus experiencias, propone que el proceso de concientización política fue lo que les permitió resignificar su actividad como una cuestión laboral y superar con ello la vergüenza. La idea central que subyace es la importancia que tiene el afecto en la transformación política positiva.
En efecto, la vertiente del giro afectivo propone que no hay que comprender las emociones solamente como estados psicológicos, sino también como prácticas sociales y culturales que inciden en la vida pública. La vergüenza funciona para sostener la posición subordinada de las trabajadoras sexuales, y para que siga existiendo la injusticia de que el estigma recaiga solamente en ellas. Esto| es precisamente lo que la autora denomina la “marca del género” en el comercio sexual y alude a que únicamente las mujeres son víctimas de violencia simbólica. La reproducción social de ciertas emociones —como el rechazo o el desprecio— hace que las trabajadoras se sientan culpables o pecadoras en lugar de sentirse víctimas del sistema y su doble moral. El tránsito de muchas trabajadoras sexuales de vergonzosas a desvergonzadas es resultado del proceso que han vivido por el trabajo de acompañamiento político y afectivo de Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”. Esta asociación civil se ha dedicado a promover que se deje de considerar a este oficio como una actividad denigrante; y en esa línea lee, bajo otra clave, las experiencias dolorosas y traumáticas, su perspectiva interpretativa vuelve política una vivencia que ellas suelen reducir a su propia voluntad. Lo que esta asociación ha logrado es ir más allá de alimentar su autoestima: ha consistido en devolverles la dignidad y potenciar el orgullo de participar en una lucha política compartida con otros sectores sociales.
El capítulo 6, de Zeyda Rodríguez, aborda el tema de las emociones juveniles en torno al amor, sus auto-regulaciones del yo y sus imaginarios amorosos. El trabajo se centra en analizar una variedad de emociones que se presentan entre jóvenes de clase media de la ciudad de Guadalajara cuando han entablado relaciones amorosas, poniendo atención en sus capacidades de auto-regulación del Yo y los imaginarios amorosos que las orientan. Ante el supuesto del sentido común de que la irracionalidad e impulsividad forman parte de la naturaleza de las emociones de los jóvenes, Rodríguez argumenta sobre el papel fundamental que juega la cultura en la configuración de las emociones. Para abordar el problema de la auto-regulación de las emociones, retoma la propuesta de Mead sobre la distinción entre el Yo, el Mí y el Otro Generalizado resaltando en ella la capacidad reflexiva y, en ese sentido, de auto-regulación; incorpora la distinción que hace Goffman del Sí-mismo entre personajes (quienes desempeñan roles de acuerdo con las normas) y actor (le atribuye la experiencia emocional), y considera también la propuesta de Hochschild sobre la regulación de las emociones y su actuación profunda de acuerdo con las normas sociales y culturales vigentes en una sociedad. Para el estudio de los imaginarios se apoya en la perspectiva cognitiva, sustentada por autores como Ortony, Clore y Collins. Desde esta perspectiva lo expresivo, fisiológico y conductual de las emociones suponen un proceso cognitivo.
A través de la realización de entrevistas, Rodríguez obtuvo información sobre las experiencias emocionales de jóvenes de la ciudad de Guadalajara que han entablado relaciones amorosas o románticas. En particular, son analizadas las narrativas de cuatro jóvenes a partir de dos ejes: el de la auto-regulación, lo cual implica la agencia emocional y los imaginarios amorosos representados por las creencias, normas, valores y saberes. La autora incorpora los aspectos cognitivos y observa que los jóvenes se encuentran inmersos en un contexto de alternativas socializadoras (familia, religión, comunidad, escuela, medios masivos de comunicación y redes), lo cual configura un escenario simbólico con múltiples conceptos, significados, normas y valores; heterogéneo, pero también contradictorio. Lo anterior les permite ejercer esa capacidad reflexiva y de autorregulación del Yo mediante la cual, dependiendo de sus recursos personales (materiales, culturales, afectivos, etc.), interpretan lo aprehendido y regulan más tarde o más temprano, la intensidad de las emociones que experimentan.
El capítulo 7, de Tania Rodríguez, analiza las consecuencias paradójicas del uso de lo que denomina tecnologías afectivas por parte de jóvenes urbanos en el ámbito del amor y la pareja. La autora propone que las nuevas prácticas íntimas en el flirteo, el emparejamiento y la expresión afectiva, con mediaciones tecnológicas, abren oportunidades para cambios socioculturales, aunque los usos que se hacen de las tecnologías afectivas (como distintos dispositivos y redes sociales digitales utilizados para expresar, visibilizar, comparar, compartir, inhibir, evocar y almacenar afectos y emociones) indican tendencias claras de reforzamiento de ciertos componentes del imaginario romántico (por ejemplo, la idealización del ser amado, la concepción de la pareja como una relación de propiedad, las exigencias de transparencia absoluta para obtener la confianza anhelada, entre otros) en el sector de los jóvenes heterosexuales de una región urbana de México. Estas tendencias, no obstante, convergen con nuevas rutas para el emparejamiento, formas de cortejo más flexibles y ambiguas, y mayores oportunidades para hacer búsquedas amorosas especializadas. La interacción a través de tecnologías contribuye a transcender los límites espaciales y temporales del emparejamiento, permite y libera a las prácticas sexo-afectivas de múltiples controles normativos y propicia comportamientos más desinhibidos o libres.
El internet amplía posibilidades, por ejemplo, en el mercado romántico, pero no es ilimitado y, como sostiene la autora, también es importante considerar las continuidades entre la comunicación presencial (off-line) y digital (on-line). Incluso, la mayoría de las relaciones digitales importantes (de amistad o de pareja) provienen de relaciones presenciales; mientras que las conexiones iniciadas online no suelen transformarse en relaciones cara a cara la mayoría de las veces. La mediación tecnológica, en consecuencia, está cambiando las formas de cortejo y búsqueda de pareja. Como se anotó antes, estas prácticas se han vuelto más informales, intencionalmente ambiguas, e involucran una mayor racionalización sobre sí mismo, sobre quién se es y qué se anhela en una pareja. Pero las tecnologías afectivas por sí mismas no mejoran ni empeoran las relaciones íntimas de los jóvenes. Su agencia en los usos de estas tecnologías es la que mantiene, actualiza y transforma las formas de concebir y actuar el amor en las prácticas del cortejo, el ligue, y la expresión afectiva. Los resultados muestran que los jóvenes realizan múltiples prácticas afectivas en el ámbito de la pareja que tienden a reforzar componentes claves del imaginario romántico, aunque lo hacen con mayores libertades, recursos, y disposiciones a la experimentación de rutas, ritmos, criterios, para buscar. Las experiencias en la vida íntima son cada más diversas, conllevan más opciones, así como se nutren de acervos culturales provenientes de diversas fuentes que revitalizan el imaginario romántico, pero también lo ponen en duda, abriendo opciones legítimas distintas a la hegemonía heterosexual y romántica.
En el capítulo 8, Rosario Esteinou aborda el tema de la depresión adolescente en el contexto familiar. Se trata de una reflexión que trata de vincular algunas teorías desarrolladas en el campo de la filosofía con la sociología, la psicología y algunos de los resultados obtenidos en una encuesta sobre jóvenes. En la primera parte del trabajo realiza una discusión conceptual sobre si la depresión puede ser entendida como emoción, como conjunto de emociones o estados emocionales, o como estado de ánimo. Desde su punto de vista, la depresión es un estado de ánimo y su análisis incorpora aspectos fisiológicos y corporales, pero también cognitivos, sociales y culturales. A partir de una encuesta realizada en el 2010 en adolescentes mexicanos sobre educación parental y competencia social adolescente, el estudio incorpora tres niveles de análisis o de observación que tratan de recuperar los aspectos corporeizados, cognitivos, evaluativos, sociales y culturales de la sintomatología depresiva y de las emociones presentes en ella, así como las distintas influencias familiares. El primer nivel de análisis se centra en cómo el/la adolescente se coloca como objeto de observación de sí mismo con respecto a la sintomatología depresiva; en el segundo, considera la observación del/la adolescente respecto de sus relaciones con sus padres, es decir, como objetos relacionales, a través de sus comportamientos percibidos y otros aspectos; en el último, la observación se centra en los resultados estadísticos provenientes de la asociación entre las relaciones padres-hijos y la sintomatología depresiva, lo cual arroja algunos de los condicionantes sociales y de valores que parecen regir la parentalidad y las dinámicas familiares en nuestro país, y que parecen estar ligados a esa sintomatología.
Los resultados arrojan diferencias de género importantes tanto entre las y los adolescentes como en las relaciones de cada uno con la madre o el padre. Por ejemplo, algunos de los factores que promueven la depresión en las muchachas en su relación con el padre son la intrusión psicológica, la comunicación negativa, el conflicto y la autoridad legítima, pero también hay otros resultados paradójicos como el apoyo que parecen mostrar una relación problemática con el padre. En el caso de los adolescentes, el conflicto y la autoridad legítima aparecen como promotoras de sintomatología depresiva respecto de ambos padres. Los resultados sobre el impacto que tienen algunas variables de relación sobre la sintomatología depresiva parecen mostrar algunas pautas sociales y culturales que influyen en la parentalidad y en el surgimiento de emociones ligadas a la depresión y su sintomatología. Algunas de esas pautas refieren a los aspectos normativos ligados a la autoridad legítima. La influencia de ésta en promover la depresión puede estar mostrando que ese tipo de autoridad es ineficaz para fincar una parentalidad que promueva una conectividad emocional empáticamente regida, por lo cual ésta tiende a ser de tipo adaptativo, manifestada en la simple obediencia.
El capítulo 9, de Ana Josefina Cuevas, analiza el miedo y el orgullo que han vivido madres solas en el proceso de crianza en algunos pueblos y ciudades de Jalisco y Colima. A partir de una reflexión sobre el papel y función que tiene para las mujeres el matrimonio en el México contemporáneo, en términos de su identidad y su vida familiar en un marco patriarcal, estudia los valores que detentan las mujeres en el momento de ruptura por separación, divorcio y viudez, y las emociones que experimentan en su nueva condición, en el proceso de crianza y como proveedoras. La transición de una familia nuclear a una monomaternal en el contexto estudiado, redefine la posición de las mujeres dentro del grupo social y su identidad de género. Esto implica un proceso dual de introspección y de valoración social de la nueva posición social. En ese proceso de transición sufren estigmatizaciones, así como acoso y violencia sexual por parte de la familia y su círculo cercano. Su análisis lo realiza a partir de 48 entrevistas a mujeres madres solas de distintos estratos socioeconómicos, y se basa en una perspectiva cognitiva.
En el caso concreto de las madres solas estudiadas, el orgullo se deriva de criar, educar y mantener a los hijos sin el apoyo de la pareja, sujeto a quien de manera histórica —y aún legal— se le reconoce la custodia legal y moral de la esposa e hijos en muchas sociedades contemporáneas. El proceso de ruptura y la muerte de la pareja confronta a las mujeres con la realidad de la responsabilidad de convertirse en la cabeza de la familia. Una posición que es contradictoria ya que, por un lado, se visualiza como la única salida ante los problemas conyugales mientras que por otro, abruma —incluso retrasa el rompimiento conyugal— por la enorme responsabilidad que conlleva. Es justo en esta disyuntiva, que orgullo y miedo surgen como emociones emparentadas y con valencias positivas tras la ruptura del vínculo conyugal y viudez. El miedo que expresan las madres solas en las narrativas es una emoción cotidiana que se liga a una variedad enorme de situaciones entre las que destacan principalmente cuatro tipos: miedo a fallar en la educación moral de los hijos, miedo a la escasez de dinero para alimentarlos, para pagarles su educación y a volver a la soltería con la responsabilidad total de los hijos.
El capítulo 10, de Dubravka Mindek, aborda el amor de pareja en un pueblo del medio rural y describe los estilos de amor que conocen y experimentan las parejas de una localidad rural de origen indígena del centro de México. A partir de lo anterior, busca comprender el significado, la importancia que adjudican al sentimiento amoroso en la formación, la preservación y la disolución de sus uniones conyugales. Su estudio indica que la relación heterosexual de pareja ha sido la forma predominante de unión, la cual desde hace tiempo se da a través de la elección libre del cónyuge —no a través de los arreglos por parte de los padres— y de la atracción física.
En efecto, Mindek señala que de manera creciente se ha consolidado el noviazgo como etapa previa a la unión y propone que los procesos de individualización han tenido un efecto en las vidas conyugales y de elección de pareja, de tal forma que hombres y mujeres, especialmente los jóvenes, eligen cada vez más a sus parejas con mayor libertad y entablan relaciones basadas no tanto en el amor romántico —fenómeno más común en las generaciones mayores— y más en un estilo de amor confluente que enfatiza el conocimiento mutuo y depende de las gratificaciones emocionales que brinda la relación misma para cada uno de los miembros de la pareja, como ha sostenido Giddens. Sin embargo, y en el caso concreto de las mujeres, lo anterior puede estar más presente al inicio de la relación pues Mindek observa que las separaciones y divorcios son más un resultado de la falta de cumplimiento de los papeles convencionales de género que social y culturalmente aún perviven. Los rompimientos, por lo tanto, no derivan del agotamiento de las emociones —el amor— que le dieron inicio, sino más bien de las necesidades de contar con una pareja estable que sea solvente económicamente y que cumpla con su papel de padre.
El capítulo 11, de Guillermina Natera, aborda la restauración de emociones en mujeres indígenas con parejas que abusan del alcohol. A partir de las propuestas de varios autores sobre la naturaleza de las emociones, destaca el papel de los valores, las normas sociales y la historia de cada sociedad en la configuración de las emociones y también del comportamiento. Natera realiza un análisis del proceso emocional por el que transitan las mujeres para enfrentar el problema del consumo excesivo de un familiar cercano en una comunidad indígena Ñhañhú (otomí) en el valle del Mezquital del estado de Hidalgo. La autora presenta el panorama problemático en el que se inscriben las mujeres indígenas de esa comunidad, donde además de las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad se suman las dificultades de conciliar la atención de la medicina alópata con la visión y atención tradicional indígena de la salud, y la deficiencia tanto de recursos como de servicios dirigidos a los problemas de salud mental, como los programas de intervención breve que propone y han aplicado en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente.
La intervención ofrecida es un modelo de atención psicológica de corte cognitivo dirigido a los familiares consiste en cinco pasos (en los cuales se incorporan las distintas fases del drama social definidas por Turner: ruptura, crisis y liminalidad, reajuste, y restauración de las emociones) éstos no necesariamente siguen un orden, sobre todo si es la primera vez que se habla del problema. El primer paso trata de explorar las preocupaciones del familiar, sus emociones y sentimientos de manera específica; en el segundo se da información necesaria para aclarar dudas sobre qué es un consumo nocivo o no de alcohol. Después de avanzar en el primero y segundo pasos, por lo general, las mujeres aceptan su propio malestar y se clarifica lo que para ellas significa vivir con una persona que consume alcohol en exceso y se les motiva a que se centren en su propia problemática más allá de si el consumidor deja o no de beber alcohol. En el tercero, se analizan las formas que han utilizado para enfrentar la problemática y se exploran otras nuevas, a través de una revisión de las ventajas y desventajas de cada una de ellas. En este punto es notorio que ya han puesto en marcha muchas formas de enfrentar la situación con resultados negativos. Se asume este paso como el corazón del modelo pues es cuando se transforman las emociones y sentimientos. El cuarto paso consiste en identificar redes de apoyo en la familia y en la comunidad. Y el quinto promueve la búsqueda de una atención más profunda y especializada si es necesario.