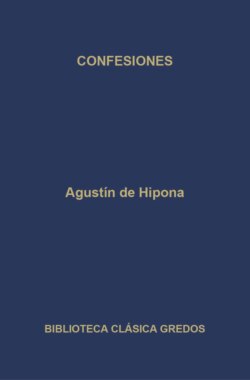Читать книгу Confesiones - San Agustín - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.5. El estilo de las Confesiones
ОглавлениеAparte de esto, la influencia de la Biblia y, en especial, de los Salmos es tal que puede decirse que son el referente con mayor impronta en el estilo de las Confesiones. Esto se aprecia ya en la invocación inicial de la obra, en la que las tradicionales musas son desplazadas por Dios y su Palabra. Es por ello que el antiguo gramático y rétor, gran conocedor y comentarista de la literatura latina, en los primeros libros se ve en la necesidad de explicitar al lector acostumbrado al horizonte de la tradición literaria clásica que el referente del texto va a ser otro. Y así, cuando relata sus años de escuela, va desmontando la validez educativa de los autores allí estudiados. Esto se aprecia especialmente en la crítica de los relatos de Virgilio, hermosos pero que, aunque sin pretender engañar —no son por tanto fallaces — resultan mentirosos —mendaces —, y de las comedias de Terencio, cuyas tramas amorosas proporcionan algún ejemplo moral deplorable (I 16, 25-26). La crítica parece no afectar a Salustio cuando el furor y la ambición de su retrato de Catilina le sirven para describir en el libro II al grupo de jóvenes que le arrastró al robo de las peras. La lectura del Hortensio de Cicerón narrada en el libro III posee incluso efectos muy positivos, como hemos visto. No obstante, aunque en estos casos no critique el fondo sí que critica la artificiosidad del empleo del latín clásico literario en una época en que la lengua hablada estaba muy alejada de él. Contrasta así con la sencillez rica y profunda del latín de las traducciones bíblicas, muy próximas a ese latín hablado y llenas de neologismos léxicos y sintácticos debidos a su literalidad 90 .
La razón de esta postura es tanto sociológica como filosófica 91 , pues al concebir el arte como imitación de la Verdad y hallarse ésta en el interior del alma humana, esto es, el modelo que ha de imitar el arte 92 , toda la creación literaria que no sea imitación de esa Verdad interior resulta en parte falsa —en lo que tiene de particular— y en parte verdadera —en lo que tiene de universal—. De ahí que la imitación de los modelos clásicos, parcialmente falsos de por sí, deriva en un alejamiento de la Verdad. Y es que si la palabra es intermediaria entre el ser humano y la Verdad, o dicho de otro modo, la palabra es un modo de acceder y representar la Verdad, ¿por qué no usar entonces la Palabra de la Verdad?
No obstante, en lo que concierne al estilo, esa postura no le hizo renunciar a la retórica, sino que operó una novedosa unión de ésta, que dominaba, y el latín de la Biblia, que tan tosco y descuidado le había parecido en un primer momento (III 5, 9). Así lo pone de relieve Ch. Mohrmann 93 , que aprecia cómo las Confesiones están, por un lado, hasta tal punto impregnadas del lenguaje bíblico que una sola palabra o construcción basta para aportar su color especial. Por otro, Agustín articula sus partes más características por una retórica basada en el paralelismo y la antítesis, muy próxima a la de sus sermones, en especial los que redacta en los días de fiesta y en el culto de los santos, lo que realza su intención protréptica 94 .
Dentro de la variedad de estilos contenidos en la Biblia, el que más influencia tiene en las Confesiones es el de los Salmos. Para Agustín (Sobre el orden I 8, 21-22) son una forma poética emanada de la propia Verdad y se ajustan muy bien a su concepción del arte. Efectivamente, el lirismo de los Salmos se despliega por todas las Confesiones en forma de plegarias e invocaciones muy cercanas en estilo y ritmo. Tanto es así que algunas de ellas pasaron en la Edad Media a los sacramentarios para uso litúrgico 95 y la fama lírica de Agustín favoreció que se le atribuyese la autoría del Te Deum laudamus, que supuestamente habrían improvisado él y Ambrosio durante su bautismo 96 . Ejemplos de ese estilo sálmico se encuentran en las invocaciones con que se abren algunos libros (I, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) o las plegarias o efusiones líricas con que se cierran otros (I, IV, VI, X, XI, XIII). Descendiendo al detalle, al estilo de salmo responsorial se asemeja el pasaje de XII 11, 11-14 en que las conclusiones extraídas sobre la interpretación del Cielo del Cielo aparecen entrecortadas por un estribillo rítmico («Esto es lo que, bajo tu mirada, me resulta manifiesto, y que se me haga más y más manifiesto es lo que te ruego, y en esa manifestación persistiré sobrio bajo tus alas») como si un coro celebrase a intervalos las deducciones de Agustín. También destaca el estribillo que recorre la segunda parte del libro X («da lo que ordenas y ordena lo que quieres») en que Agustín analiza en el momento presente de escribir sus fuerzas frente a las tres concupiscencias, lo que parece evocar la confesión colectiva del Bema maniqueo. Y llamativa es también la articulación lírica del interior de Agustín cuando justo antes de su conversión (VIII 8, 21) se debate entre la costumbre y la voluntad al son de «¿de dónde esta monstruosidad? ¿Y esto por qué motivo?».
Como se aprecia, el isosilabismo, la rima, las aliteraciones, las anáforas refuerzan la configuración rítmica de todas esas secciones. Pertenecen a lo que M. Verheijen 97 señalaba como más característico de la confesión, que se distingue por unos rasgos estilísticos concretos y que, aunque no abarquen toda la obra —como es el caso del relato de acontecimientos pasados, donde predominan los recursos prosísticos del viejo rétor— hace de Confesiones una obra singular dentro de la producción agustiniana en cuanto al estilo. Como rasgos característicos de la confesión identifica tres: la gran frecuencia de la parataxis frente a los largos y complicados periodos de otras obras agustinianas; el uso repetido del nexo copulativo et, tanto a comienzo de frase como en las enumeraciones; y la posición del verbo al comienzo de la frase, aparte de otros rasgos, procedentes también de la gramática hebrea, como la repetición del presentativo ecce («he aquí»). Además, esos tres elementos tienden la mayoría de las veces a combinarse en los mismos pasajes.
En los Salmos encuentran también inspiración algunas de las imágenes más llamativas de las Confesiones, como son las que personifican los constituyentes del ser humano interior. Ésta es la forma que tiene Agustín de dar cuerpo y visibilidad a esas entidades con las que a menudo dialoga ante los «carnales» maniqueos. Así, el alma de Agustín tiene cabeza (X 7, 11), ojos (VII 10, 16), espalda y vientre (VI 16, 26), y es la receptora del mensaje o la que participa del diálogo en numerosos pasajes. Tal es el caso de la exhortación que recibe en IV 11, 16-12, 19 para que se convierta —lo que, recordemos, leído en voz alta se convierte en una llamada directa al alma del lector—, su participación en el debate interno de III 2, 3, el diálogo que mantiene con Agustín en la primera parte del libro X en su recorrido por una de las facultades anímicas, la memoria, o en el libro XI al analizar lo que es el tiempo. Es más, parece ser ella la que acaba hablando en los últimos libros.
También el corazón —préstamo bíblico para designar el ser humano interior, o lo que Juan de la Cruz denominará su centro— tiene oídos (I 5, 5), vista (VIII 12, 28), mano (X 8, 12) y hasta siente dolores de parto (VII 7, 11), pero quizá la imagen más célebre sea la del corazón asaeteado por el amor divino (IX 2, 3), por la Palabra (X 6, 8), luminoso, diáfano y convertido así en servidor 98 . Algunas de estas imágenes son fruto de una espiritualización alegórica, como sucede con la imagen del niño Agustín abriendo ansiosamente su boca hacia los pechos nutricios (I 7, 11) —la misma boca que traga las peras robadas y luego los dogmas maniqueos— que se transforma en la visión de Ostia, en que él y Mónica quedaron con corazón boquiabierto hacia la fuente de la Verdad (IX 10, 23).
Otras imágenes parecen proceder de la literatura pagana. Tal es el caso del viaje marítimo espiritual, de los extravíos (lat. errores) de la nave del alma (IV 14, 23) y del regreso a la patria, el corazón (IV 12, 18), que tras ser tomadas de la épica se aplican a la disquisición filosófica y moral. Lo mismo puede decirse de las numerosas metáforas médicas, también tomadas del universo filosófico de la culture de soi. No obstante, en ambos casos se ven reforzadas por otras de procedencia bíblica, como es la ya citada parábola del hijo pródigo en el primer caso, o el de la debilidad y flaqueza de que hablan los Salmos en el segundo. En este último también habría que tener en cuenta la proximidad de estas metáforas al público maniqueo, para quienes Mani se presentaba como gran médico 99 .
La inspiración maniquea está también tras las metáforas culinarias con que se describe la ingestión de la verdad y que Agustín sustituye por la alegoría de una nutricia Escritura 100 . Lo mismo cabe decir de la imagen del visco y la caza con liga referida al apresamiento del alma en las cosas mortales, aunque se detecta influencia directa de Ambrosio 101 . En fin, para describir esa tensión del alma entre la unidad y la dispersión, Agustín recurre también al oxímoron y a la paradoja. Es así que en I 6, 7 no sabe si describir la vida sobre la tierra como «vida mortal o muerte vital», y en XIII 21, 30 ofrece la clave de la felicidad sentenciando que «evitando vive el alma que deseando muere».