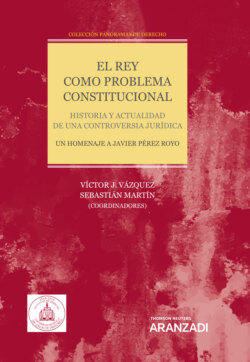Читать книгу El Rey como problema constitucional. Historia y actualidad de una controversia jurídica - Sebastian Martin - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. LA CORONA EN LA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 1869: LA TEORÍA, COMPARADA CON EL PASADO
ОглавлениеEn su día, Antonio Mª Calero Amor, a la hora de calificar la monarquía surgida de la Constitución de 1869, estableció una clara diferencia al afirmar que fue democrática desde el punto de vista de la regulación constitucional, pero no en cuanto a la práctica política predominante. Frente a ella, la monarquía restaurada que establecía la Constitución de 1876 no era democrática, al volver a fundamentarse en la soberanía compartida y negar implícitamente la soberanía nacional. Tras esa larga práctica de medio siglo, a la altura de 1931, monarquía y democracia se habrían hecho incompatibles. Y sólo con la Constitución de 1978 se habría llegado en España a una monarquía plenamente democrática, al establecer la monarquía parlamentaria. A pesar de semejante matización, Calero no dejaba de sostener que: “Los constituyentes que componían la mayoría parlamentaria de 1869, formada por unionistas, progresistas y demócratas, pueden considerarse no ya como precursores sino como autores de la primera Monarquía democrática española. Porque claramente democrática es la que establece aquella Constitución”27. Veámoslo.
Para abordar esta cuestión partiremos por recordar el estatuto que el liberalismo doctrinario asignó a la Corona (para lo que nos valdremos de los estudios de Sánchez Agesta y Marcuello Benedicto), para inmediatamente observar su notable transformación, así como las permanencias, tras la revolución de 1868 (para lo cual acudiremos a Calero Amor, Mas Hesse, Oliet Palá, Bolaños Mejías y Varela Suanzes-Carpegna).
El reinado de Isabel II, como periodo de transición entre el Antiguo Régimen y formas de gobierno representativo amparado por la monarquía constitucional, supuso el abandono del liberalismo doceañista con la soberanía nacional y su sustitución por un modelo liberal doctrinario que postulaba la soberanía compartida, que era fruto del pacto entre la Corona y el partido liberal que había salido vencedor en la guerra civil, y al que aquélla debía de alguna manera el trono.
El liberalismo-doctrinario declaró que la persona del rey era sagrada e inviolable, no sujeta a responsabilidades. Los ministros eran los responsables (art. 42, Const. 45), de ahí que todo lo que dispusiese el rey “en el ejercicio de su autoridad” necesitara el refrendo ministerial (art. 64). En la Corona residía el poder ejecutivo y, además, el Rey era copartícipe de la potestad legislativa, que ejercía a través de la iniciativa de la ley, la sanción de las leyes y la capacidad de veto absoluto e ilimitado (art. 35, 38 y 44). A esto había que añadir que, siendo las Cortes bicamerales, estaban compuestas por un Congreso de Diputados cuyos miembros eran elegidos por cinco años y un Senado vitalicio, para el cual la Corona tenía reconocida la prerrogativa de nombrar senadores en número ilimitado (art. 14).
Tácitamente se asignaba a la Corona un poder moderador en el juego político para arbitrar en los conflictos entre los poderes del Estado. Lo ejercería a través de las prerrogativas de nombrar y separar libremente a los ministros (art. 45.10), y de disolver la cámara electiva, con la única limitación de la obligación de reunir nuevas Cortes en el plazo de tres meses. Dicha capacidad era ilimitada para disolver las Cortes en cuanto al número de veces en que se podía recurrir a este expediente en una misma legislatura anual (art. 44 del Estatuto Real y art. 26 de la Const. 37), siendo así que dos disoluciones sucesivas otorgadas a un mismo Gobierno suponían un repudio formal del carácter arbitral de las consultas electorales.
En cambio, la prerrogativa sobre libre nombramiento y separación de ministros se vio limitada en el uso constitucional por un embrión de régimen parlamentario, el régimen de las dos confianzas, por el cual la instalación y permanencia de un gobierno dependía de la posesión simultánea de la confianza regia más la confianza parlamentaria.
La confianza regia estaba legitimada por mostrarse eficaz, en orden a un cambio de gobierno, frente a la confianza parlamentaria. Por ello fueron legítimos y operativos los conflictos unilaterales de confianza entre la Corona y el Gobierno, que se explicitaron de dos formas, a saber, por la iniciativa de la Corona en hacer uso de su prerrogativa sobre libre nombramiento y separación de ministros, independientemente de la situación parlamentaria de éstos; y a través de la negativa de la Corona a prestar su firma a una propuesta en el área de la función de gobierno hecha por un Ministerio parlamentario, siendo ambas situaciones frecuentes en época isabelina.
Por su lado, la confianza parlamentaria se articuló a través de dos instrumentos al margen de las previsiones constitucionales: por un lado, las cuestiones de gabinete, cuestiones de confianza planteadas discrecionalmente por iniciativa de los Gobiernos, a cuya resolución positiva vinculaban su permanencia en el cargo; y, por otro, los votos de censura, a iniciativa de las Cortes, para exigir la responsabilidad política de los Gobiernos, a despecho de las previsiones constitucionales.
De este modo, y al margen de su teórica fórmula dualista, en el régimen de las dos confianzas, se reconocía a la Corona un principio de orientación política y una coparticipación en la capacidad decisoria en la función de gobierno. Esto supuso, insiste Marcuello Benedicto28, colocar “en vía muerta la hipotética estructuración de una monarquía parlamentaria”, en la que la Corona se constituyera en un poder neutral.
Con la revolución de 1868, se dio una situación del todo extraordinaria y excepcional derivada del hecho de que los constituyentes del 69 tuvieron que legislar sobre la monarquía sin tener un monarca concreto. En esta anómala circunstancia, la concepción de la Corona que tenía aquella amalgama de diputados monárquico-liberales del 69 fue manifiestamente diferente29 y tributaria de la intención de buscar soluciones para evitar los errores pasados. Las diferencias eran de fondo. De entrada, se proclamaba la soberanía no compartida, sino nacional, entendida según el concepto progresista. Se organizaban los poderes del Estado y su funcionamiento de manera coherente con este principio. Por ello, el Rey no lo era por la gracia de Dios, sino por la voluntad popular; con lo cual, la Corona perdía su representación histórica del país y pasaba a encarnar la unidad y permanencia del Estado.
Y es que la Constitución de 1869 aportaba importantes cambios en sentido democrático. No sólo iniciaba con una extensa declaración de derechos (Título I), para seguidamente afirmar que la soberanía residía “esencialmente en la Nación” (art. 32). Sino que, a renglón seguido, afirmaba que “la forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía” (art. 33). Con ello, la monarquía había dejado de ser la forma de Estado (monarquía hispánica, luego monarquía española) para pasar a ser una forma de Gobierno (de la Nación), en la que –como explicara Sánchez Agesta30– al rey no compete intervenir ni en la actuación ordinaria ni extraordinaria de la misma, ni en la fijación de la política de Estado. La nación por medio de sus representantes se había convertido a sí misma en Estado, el Estado nacional.
Así pues, la forma de gobierno era la monarquía y la autoridad real era hereditaria (art. 77), si bien el primer monarca tras la aprobación de la nueva carta magna sería elegido, que no electivo, o lo que es lo mismo, sería una monarquía de origen electivo31. Cabe recordar que a la forma de gobierno se llegó antes de las elecciones a Cortes constituyentes, por el llamado “manifiesto de conciliación” de 25 de octubre de 186832, que era el fruto de un pacto político entre los demócratas no republicanos (los cimbrios) y las así denominadas “clases conservadoras”, por el cual aquéllos aceptaban la monarquía, a cambio de que éstas aceptaran la amplia declaración de derechos individuales que contuvo la Constitución de 1869, acompañada de la garantía de su cumplimiento33. (Este pacto llevó a algunos a entender que las de 1869, en el fondo, no fueron unas Cortes auténticamente constituyentes).
Los artículos sobre la reforma constitucional (Título XI) dejaban clara-mente establecido que la nación era dueña de sí misma, por cuanto preceptuaban que las Cortes podrían acordar, por sí (o a propuesta del Rey también), la reforma constitucional. Mientras deliberaran la reforma, las Cortes tendrían carácter de constituyentes (sólo al efecto), y mientras fueran constituyentes no podría ser disuelto ninguno de los Cuerpos Cole-gisladores (art. 112). Así, el pueblo, a través de sus representantes, podría legalmente cambiar la forma de gobierno, sin que el Rey tuviera poder alguno, ni de disolución, ni de negativa de sanción, sobre las Cortes reunidas para ello.
Con el mismo objetivo, había otros mecanismos previstos por la Constitución, como la obligación para el Rey de jurar “guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes, del mismo modo y en los mismos términos que las Cortes decreten para el primero que ocupe el Trono conforme a la Constitución” (art. 79). O igual juramento que debería prestar el Príncipe de Asturias al cumplir 18 años (ibidem), o la exclusión por las Cortes de las personas incapacitadas para reinar (art. 80). Todo ello se hacía para demostrar que no había “enajenación de soberanía al crear un poder here-ditario, sino que cada generación la conserva permanentemente”34. Además, la Constitución de 1869 establecía que el presupuesto debía votarse en Cortes (art. 100), y que el Rey no podría disolverlas mientras lo discutieran, ni negarles su sanción.
Por lo demás, el rey “se concebía, prima facie, Jefe del Estado, no como titular del Ejecutivo”, en palabras de Joaquín Varela35. Y es que, a pesar de mantener la titularidad del poder ejecutivo, no lo ejercía por sí, sino a través de sus ministros, que eran quienes lo detentaban plenamente y en todos los sentidos. En materia legislativa, la potestad de hacer las leyes residía sólo en las Cortes (art. 34); mientras que el Rey mantenía la iniciativa –que compartía con el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 54)–, la sanción y la promulgación de las leyes. Respecto a la sanción, la nueva ubicación de la potestad legislativa en las Cortes obligaba a inter-pretar la facultad de sancionar las leyes como una mera formalidad36. De hecho, se deducía que el monarca debía prestar su asentimiento a lo que aprobaran las Cortes, sin posibilidad de veto, ni absoluto ni suspensivo37. Es decir, la Constitución no preveía la eventual negativa de la sanción, lo que significaba admitir en su plenitud que la potestad legislativa pertenecía a las Cortes38. Sin embargo, como el Rey podía suspender las Cortes una sola vez en cada legislatura sin el consentimiento de éstas, la negativa a la sanción se podía establecer sólo para una legislatura, eso sí, con la obligación de convocar nuevas Cortes en el plazo de tres meses y apelar así a la soberanía nacional (art. 71-72). De este modo, los constituyentes interpretaron la sanción, más que como una prerrogativa regia, como una facultad propia del poder moderador, común a reyes y presidentes de repúblicas39.
Todas estas novedades constituciones, algo tan rompedor o revolucionario y democrático, en cambio, convivió en la carta magna de 1869 con un título de la Corona (Título IV-Del Rey) que curiosamente no difería completamente del existente en la Constitución anterior, la isabelina de 1845. Es decir, en algunos aspectos, el papel de la Corona cambió notablemente, como acabamos de ver (en caso de una reforma constitucional, que quedaba enteramente en manos de la nación, la cual podría legal-mente modificar por ejemplo la propia forma de gobierno; también en la facultad de sancionar las leyes, que quedó como una mera formalidad; o igualmente en la titularidad del poder ejecutivo que, aunque la mantuvo el rey, la ejercía a través de sus ministros). Por el contrario, otras facultades regias –particularmente las que conllevaban más contenido político– se mantuvieron de manera semejante al sistema anterior. Así el monarca retuvo otras facultades como las de nombrar y separar minis-tros, convocar y disolver las Cortes, suspender y cerrar sesiones (art. 42). Con todo, estas facultades eran atribuidas ahora a una Corona equidistante entre Parlamento y Gobierno; que no elegía sus Gabinetes según sus preferencias personales o políticas; y que trataba de resolver los conflictos entre Gobierno y Parlamento apelando a la opinión pública. Eso era así porque ahora las Cortes eran bicamerales, pero con ambas Cámaras electivas y por sufragio universal (masculino), desapareciendo el Senado vitalicio de nombramiento regio, pues el monarca ya no intervenía en la designación de senadores. Así, las facultades del Rey en la organización y funcionamiento de las Cámaras permanecían, pero matizadas. Mantenía su competencia para la convocatoria de las Cortes, pero ahora no era una facultad enteramente discrecional. Las Cortes debían ser convocadas cada año (art. 42) y, a más tardar, para el día 1 de febrero (art. 43), debiendo estar reunidas, al menos, cuatro meses cada año (art. 43). Igualmente, tenía competencias para cerrarlas, suspenderlas y disolverlas. Según Bolaños Mejías, la facultad de disolver las Cámaras (art. 72) fue “una introducción novedosa en la regulación de dichas atribuciones” regias, pero que precisamente se convirtió en una “fórmula mágica” que todos los partidos pretendieron del Rey ante el menor conflicto político40.
El poder moderador, como instancia arbitral y suprapartidaria, era el poder sustantivo y especifico de la Corona. Los constituyentes del 69 lo entendían como la prerrogativa de hacer suspender la acción de cualquier otro poder (incluido el legislativo) cuando abandona su cometido y competencia. Así cuando una Cámara se hallase en hostilidad con los demás poderes del Estado o con la opinión pública. Los constituyentes sostuvieron incluso que este poder era más imparcial en las monarquías, al no estar el Rey vinculado a ningún partido, lo que permitía ejercer su función de forma más neutral e impersonal. Además, el monarca sería irresponsable como complemento indispensable a su condición de hereditario. Ahora bien, dicha irresponsabilidad no sería nunca absoluta, pues implicaría siempre actuar de acuerdo con la Constitución que había jurado41. En palabras de Bolaños, “de este modo la nueva monarquía quedaba envuelta teóricamente en un simbolismo que trataba de afianzar la práctica real de una monarquía «democrática»”42.
Este nuevo diseño constitucional es posible resumirlo en palabras de Vilches:
“La coalición revolucionaria de 1868 construyó, con la Constitución de 1869, la «monarquía democrática». Ésta se fundó en el establecimiento de los principios de la monarquía constitucional en las relaciones entre la Corona, el Gobierno y el Parlamento, con una formación democrática de las instituciones. La coalición de los liberales era la base del funcionamiento de tal régimen, esto es, únicamente el acuerdo de los partidos para convivir pacíficamente podía asegurar el afianzamiento de la libertad y de la democracia de forma estable. La teoría de la monarquía democrática combinaba con dificultad unas Cortes formadas por el sufragio universal con una Corona con facultades de poder moderador. Este problema institucional lo pensaban resolver siguiendo la práctica constitucional del reinado de Isabel II, a saber: la designación regia determinaba el partido del Gobierno y las elecciones confirmaban tal decisión. […] las Cortes constituyentes de la revolución establecieron una Corona débil, pues limitaron su autoridad al declarar electivo su origen. Esto supuso que Amadeo I tuvo siempre sobre su actuación la amenaza de su destronamiento por las Cortes, a la par que el recuerdo permanente de a quién debía su puesto. El papel del rey en la Constitución de 1869 quedaba en manos, no de los partidos de gobierno como consecuencia de la conciliación para el funcionamiento del régimen, sino del color circunstancial de unas Cámaras. Así se cumplió el ideal progresista de lo que debía ser un rey en un régimen liberal según el pacto de la nación con la Corona”43.