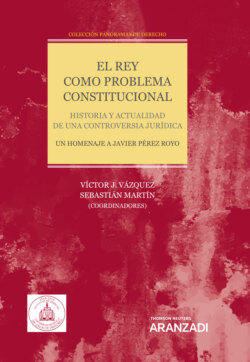Читать книгу El Rey como problema constitucional. Historia y actualidad de una controversia jurídica - Sebastian Martin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. LA COMBINACIÓN ENTRE MONARQUÍA Y NACIÓN EN ESPAÑA: VERSIONES LIBERALES Y ANTILIBERALES
ОглавлениеEn el caso español, el entrecruzamiento entre los dos modelos se produjo de un modo especial. España fue un país pionero del liberalismo, que, a partir de la experiencia de la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz, mostraba el arraigo social de una soberanía nacional vinculada a la transformación de la sociedad: el fin de los privilegios estamentales y las jurisdicciones señoriales, la movilidad de la riqueza rústica, la libertad de imprenta, la elección de los cargos políticos y la movilización cívica de la milicia. En este marco, se puede proponer la existencia, hasta el último tercio del siglo XIX, de cuatro versiones de la Monarquía en su relación con la idea del Estado nacional. Se trataría de cuatro versiones agrupadas en dos troncos ideológicos y sociales, en cuyo interior cada pareja ideológica vivía duros enfrentamientos, sin dejar de ser capaces de influirse y cooperar entre sí6.
El primer bloque abarca dos versiones de carácter antiliberal. El carlismo se distinguía por la querella dinástica y la polémica opción por el asalto militar al Estado. Si bien el absolutismo español de fines del Setecientos había sido reacio al concepto político de nación, no puede olvidarse que parte de la legitimación ideológica del carlismo procedía de sectores ilustrados que reivindicaban la tradición española. A ello se sumó la influyente inspiración de Chateaubriand para vincular tradición nacional y legitimismo dinástico. Ya desde la “Ominosa Década” esto generó el discurso de la nación del barón de Juras Reales, potenciado por el carlismo oficial, que exaltaba a la nación sana en el sentido que, décadas después, divulgaría Menéndez Pelayo. Ese espíritu tenía prioridad sobre la simple voluntad del rey. El legitimismo antiliberal disponía, pues, de un discurso de la nación, capaz de atraer posteriormente a quienes se interesaran por fórmulas autoritarias adaptables al mundo contemporáneo7. El segundo componente de este bloque –la monarquía de carácter patrimonial de Mª Cristina de Borbón, Donoso Cortés y su círculo– no aceptó consecuentemente el apoyo que prestó el liberalismo a la causa de Isabel II. Rechazó como una imposición el retorno revolucionario al constitucionalismo de raíz gaditana, en 1835-1840. Además de instrumentalizar la actuación de la reina Isabel, estos círculos desarrollaron, desde el Bienio Progresista, una visión monárquica y confesional de la nación que tomaría elementos del carlismo y, a la larga, pudo confluir con él8.
El segundo bloque integraba dos ramas del liberalismo. El moderantismo doctrinario identificaba a la nación como un producto hecho por la historia. Si bien el fraccionamiento del partido dio mayor autonomía a los sectores más reaccionarios, en su origen predominaba claramente la idea de que las directrices políticas debían surgir de la autonomía de las élites actualizadas de la sociedad. Los progresistas eran herederos de las revoluciones del periodo de 1835 a 1840. Si bien relativizaban el principio de la soberanía nacional, reivindicaban una monarquía compatible con el protagonismo de élites dotadas de clara credibilidad social.
En este terreno hubo un peculiar desfase evolutivo entre España y Europa, consumado entre 1835 y 1845. En España, al fracasar el Estatuto de 1834 se hundió el intento de iniciar un modelo próximo al de carta otorgada, justamente cuando esta vía arraigaba en Europa y desplazaba el recurso a la revolución. Aunque el Estatuto tuvo una amplia aceptación inicial, en el contexto de la guerra civil resurgió con fuerza la vía constituyente, basada en la soberanía nacional y en la imposición sobre la Corona9. Incluso el posterior reflujo conservador ya no evitaría que, en lo sucesivo, las constituciones procedieran de un proceso constituyente. Aunque la preexistencia de la Monarquía fuera reconocida, ello derivaba de un proceso sostenido sobre la voluntad del cuerpo electoral, no de la autoridad autosuficiente de la Corona, como sucedía en otros países. La trascendencia del reiterado asalto revolucionario fue decisiva, ya que a partir de él se creó una nueva sociedad, que dio lugar a la España contemporánea, dejando atrás la anquilosada base demográfica y económica de la vieja metrópoli imperial. Era un fruto revolucionario, incómodo en círculos conservadores, pero que obtuvo un amplio consenso que, durante décadas, redujo a la impotencia al absolutismo. El conservador Juan Bravo Murillo consideraba que la revolución en pocos años había duplicado la riqueza nacional, cálculo que otras personalidades también conservadoras, a inicios del último tercio del siglo, consideraban necesario elevar considerablemente10. Social, económica y políticamente, la renovada nación española estaba configurada por la revolución liberal.
¿Cómo entender entonces la inestabilidad política del liberalismo? Las interpretaciones han puesto el énfasis en el peso de las fuerzas derivadas del antiguo régimen o en la intransigencia del liberalismo radical. En el panorama de la investigación actual, me parece preferible ir más allá de esta disyuntiva y examinar el escenario creado a partir del poco habitual cruce de modelos en la década de 1830.
Hay una primera comprobación necesaria: el peso considerable de los criterios compartidos entre los grandes sectores del liberalismo, lo que deshace la idea de una incompatibilidad inevitable. Más bien conviene valorar las coyunturas reiteradas de disposición a colaborar antes de 1875: la coalición contra Espartero, el desarrollo del “puritanismo” moderado, el Bienio o la Unión Liberal. Del mismo modo, conviene destacar la precoz y extendida valoración del régimen parlamentario, frente a la supuesta tendencia al militarismo. La regencia de Espartero vivió un precoz y conflictivo ensayo de parlamentarización, que contribuyó a reforzar entre amplios sectores la prevención contra las alternativas de tipo “bonapartista”11.
Sin embargo, en un escenario caracterizado por las cuatro corrientes ya esbozadas, la traducción política de estos márgenes compartidos resultó reiteradamente difícil. A ello contribuyó el desprestigio acumulado desde Fernando VII por las figuras reales. A diferencia de otros países, ni logros militares ni importantes realizaciones socioeconómicas fueron ligados en España al impulso de los monarcas. Según los observadores, la figura real se hallaba socialmente desvanecida a mediados del Ochocientos. A ello se añadía el hecho de que la tradición progresista –con su apoyo más o menos latente a la soberanía nacional o a la parlamentarización como requisitos de legitimidad– estaba vinculada, al menos, a tres significativos elementos ideológicos e institucionales, característicos con respecto al contexto europeo. Estos elementos, además, mostraron en el caso español un gran potencial movilizador. El primero era la reivindicación de los municipios como plataformas políticas con entidad propia, lo que implicaba la necesidad de que los alcaldes no fuesen designados por el Gobierno. Este motor local de la política nacional introducía una cierta proximidad a la política estadounidense, que Tocqueville analizó en contraste con Europa. En segundo lugar, estaba la milicia como fuerza armada vinculada directamente a la nación, lo que daba lugar a interferencias con respecto a la representación política, apoyaba las pretensiones de ampliar la ciudadanía activa y permitía una poderosa implicación en los conflictos locales, como sucedió en el origen del sindicalismo catalán12. En último lugar, todo ello confluía en la fuerza de la interpretación inmediatista de la soberanía nacional, que legitimaba el derecho de resistencia y el inicio de un proceso constituyente13.
En el escenario de estas tradiciones políticas, resultaba evidente, como reconocía Juan Donoso en privado, que los progresistas tenían el apoyo de las turbas. Por ese motivo, proseguía el político extremeño, quienes querían deshacer los logros políticos de la revolución necesitaban instrumentalizar a la Corona14. Es evidente que el progresismo no mantuvo inalterable los esquemas derivados de 1812 y que aspiraba a encarrilar e integrar, por vías elitistas, los impulsos revolucionarios de las capas bajas15. Para ello, entre otras cosas, exageró la confianza en Isabel II como posible “reina arbitral”, vinculándola incluso a una idea popular de la nación española, al tiempo que mostraba un cierto desinterés por el desarrollo del partido en la política electoral y cotidiana. La inclinación insurreccional de destacados progresistas se incluía también en este designio de corte elitista16.
Pero toda esa política requería mantener la credibilidad social del progresismo. Una vez fracasado el intento de apertura constitucional del Bienio, el auge de los demócratas hizo más estrecho ese margen de maniobra. Las posibilidades de un amplio entendimiento liberal, sin embargo, no desaparecieron de inmediato. En los cruciales inicios de la década de 1860, diversos dirigentes progresistas fijaron como reivindicaciones mínimas, que debían garantizarse institucionalmente, el derecho de asociación, la autonomía política de los municipios o el grado de parlamentarización establecido en el Acta Adicional de 185617.
Sin embargo, la actitud de Isabel II iba encaminada exclusivamente a desactivar el riesgo de la revolución, tan solo mediante el señuelo de alguna apertura liberal, por parte de gobiernos sostenidos precariamente por la confianza regia y, a la vez, comprometidos con una política represiva. El corto plazo era la perspectiva que se imponía. Es importante destacar que, incluso en esa situación, las cesiones por parte del bloque monárquico-patrimonial y conservador no dejaron de tener una clara importancia. Para sostener su estrategia, este bloque hubo de mantener ilimitadamente la desamortización general y abandonar para siempre el intento de restablecer los mayorazgos para la Grandeza –lo que asentaba la construcción del Estado en España en vías muy distintas de las aristocráticas de Ingla-terra o la Europa central–, debió reconocer el reino de Italia –dejando así de lado los derechos del Papa y de los Borbones de Parma y Nápoles y provocando un grave conflicto en las filas del monarquismo oficialista– o aceptar la ampliación del sufragio del último gobierno de O’Donnell. La ofensiva antiliberal de régimen isabelino perdía así coherencia y credibilidad entre quienes preferían ese tipo de política, mientras que recuperaba atractivo la vía del trasvase hacia la intransigencia carlista.
La década de 1860 sacó a la luz el balance de fuerzas existente en las relaciones entre la monarquía y el liberalismo político. Las fuerzas evidentes que se adscribían al liberalismo no permitieron que la Corona marcase la pauta, aunque en el escenario registrara triunfos efímeros. Normalmente se ha destacado la involución reaccionaria emprendida por Isabel II y sus círculos cortesanos. Pero, para ejercer esa política, la reina y sus apoyos palaciegos tuvieron un condicionante que resultaría fatal para ellos: necesitaban instrumentalizar, al menos, a políticos que tuviesen una credibilidad liberal. Esto implicó la paradoja de que el régimen isabelino hubiera de consolidar o prolongar aspectos significativos de las transformaciones logradas por el liberalismo en España. Pero sin el señuelo de esa cobertura liberal en el ejecutivo, las maniobras de la Corte resultaban inviables y excesivamente peligrosas para el Trono. La monarquía de Isabel II, duramente desprestigiada desde sus ámbitos más próximos, carecía de margen de autonomía propio para reorientar a una sociedad profundamente transformada en sus jerarquías por los efectos de la revolución liberal. La imagen de la reina estaba cada vez más alejada de la opinión pública –enfrentándose incluso a la sensibilidad nacional española, como sucedió en 1863, al reprimir los festejos del 2 de mayo18– y disponía de escasa autoridad sobre un ejército socialmente renovado y, en buena medida, bajo la influencia de militares y políticos liberales, como O’Donnell o Prim. Es significativo que la reina madre, Mª Cristina, y su marido –en excelentes relaciones con el progresista y conspirador Joan Prim– juzgasen muy arriesgado el curso político de Isabel II19.
Era evidente que la Corona estaba lejos de ser funcional para el despliegue del liberalismo. A los políticos y grupos de este campo les imponía el coste de implicarse en la represión sobre la movilización liberal y el desgaste de la discontinuidad de la vida parlamentaria y de los gobiernos, instrumentalizando la doble confianza. Pero, a la vez, estaba claro que la reacción monárquica, desplegando simplemente sus resortes institucionales y sus cuestionables apoyos sociales, no podía reorientar la trayectoria política española, marcada por la ruptura liberal. El espacio público e institucional del liberalismo no podía confundirse con un apéndice o instrumento de la autoridad real. La monarquía bajo Isabel II no era capaz de cimentar una corrección compensatoria o contraria al liberalismo, como a menudo había sucedido, combinándose con decisivas iniciativas reformistas, en Europa después de 184820. Sin embargo, al mantenerse inalterada la Constitución de 1845, no hubo avances en las reivindicaciones críticas del progresismo ni, desde luego, se alteraron las peores perspectivas sobre el ejercicio de las atribuciones regias por parte de Isabel II. Reiteradamente frustrado en la ansiada búsqueda de una relación complementaria con la Corona, la mayor parte del campo liberal giró para relanzar el nunca definitivamente postergado principio de la soberanía nacional.