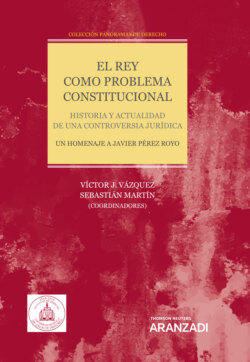Читать книгу El Rey como problema constitucional. Historia y actualidad de una controversia jurídica - Sebastian Martin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. “MONARQUÍA CONSTITUCIONAL” Y REVOLUCIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS ESTADOS NACIONALES
ОглавлениеHace tiempo que los estudios actuales aconsejan esta actitud. Más allá de los esquemas teóricos, la historiografía ha introducido un cambio en el análisis de las relaciones entre la Monarquía y las culturas políticas de la época de la “nación burguesa”, en la Europa del siglo XIX. La ruptura revolucionaria, a través de la cual la nación reemplazaría a la autoridad real como fuente de poder, ha perdido el protagonismo que se le tendía a atribuir, como puerta de entrada en el mundo contemporáneo.
Aunque no fuera un factor ya nítida y generalmente establecido, la fuerza legitimadora de la nación como fuente del poder político fue un elemento fundamental y en alza en el inicio de la Europa contemporánea. Así se comprueba en la Revolución francesa y las Cortes de Cádiz y en la enorme influencia que tuvieron durante décadas en Europa3. Sin embargo, los Estados nacionales europeos se configuraron de otra manera. La vía claramente hegemónica fue la llamada Monarquía constitucional, a través de la cual era la Corona la que establecía el marco político general, sin que hubiera un proceso constituyente, por medio de una Carta otorgada. Ello situaba a esas monarquías a salvo de la corrosiva crítica contra la arbitrariedad de las anteriores monarquías absolutas, algo que se había convertido en un lugar común después de Montesquieu. En general, aunque conservara competencias supremas en casos considerados de extrema necesidad, el rey se comprometía ahora a respetar ese marco, de modo que la vida política ya no había de desenvolverse en la anterior inseguridad de normas. La adaptación al espíritu de la nueva época se acentuaba, al aceptar que los sectores más dinámicos y novedosos de la sociedad estuvieran representados mediante un sufragio censitario (al tiempo que se reservaba un lugar especial en una Cámara alta para los herederos de las antiguas jerarquías) y se reconocían determinados derechos. En este esquema el rey retenía el poder ejecutivo –nombraba y cesaba a sus minis-tros– y participaba en el proceso legislativo mediante el veto. Quedaba claro, de esta forma, que aquel espacio político e institucional estaba lejos de descansar en la prioridad rotunda de la nación. La perspectiva de que fuese la voluntad del electorado lo que marcase la acción del gobierno quedaba como una posibilidad abierta, dependiente de la confluencia entre un monarca identificado con la nación y con su época y el espíritu de progreso ordenado de quienes protagonizaban el juego político4.
Se trataba de un “segundo modelo político francés”, sinuosamente establecido en el tránsito entre el poder napoleónico y la monarquía borbónica restaurada con Luis XVIII en 1814. A comienzos de la década de 1830 este planteamiento ganó fuerza a partir de la revolución que expulsó a los Borbones del trono de Francia. Después de tres únicas jornadas de lucha, Francia introdujo la dinastía de Orleans, escamoteando la posibilidad de un régimen republicano, sin que hubiera ningún proceso constituyente –ya que la Carta vigente hasta entonces solo fue revisada en algunos aspectos– y evitando la movilización ultra. El surgimiento del nuevo Estado belga y, dos años después, la primera reforma parlamentaria en el Reino Unido acabó de constituir una novedosa variante de revolución, que dosificaba el recurso a la violencia y no creaba situaciones de vacío de poder. El éxito de esta fórmula se superpuso a las crecientes dificultades con que tropezaba el modelo de la Constitución de Cádiz en la Europa del segundo tercio del Ochocientos. Así vino a confirmarlo el fracaso de las oleadas revolucionarias en 1848. El ocaso de aquella “primavera de los pueblos” dio paso a nuevas Cartas concedidas por los monarcas. En este sistema, a salvo ya de sobresaltos revolucionarios, se desarrollaron el capitalismo y las sociedades burguesas hasta la I Guerra Mundial o, en alguna ocasión, hasta después de 1945. El surgimiento de nuevos Estados-nación, con su secuela de rupturas de legitimidades y equilibrios anteriores, siguió esta pauta. La Ale-mania unificada solo se reformó, para incluir la parlamentarización, como requisito impuesto por los aliados para firmar el armisticio de 1918. La Carta italiana de los Saboya estuvo en vigor en Italia hasta el fin de la II Guerra Mundial. En Portugal, la Carta de 1826 acabó atrayendo al liberalismo progresista a mediados de siglo, lo que prolongó su vigencia con un amplio consenso hasta la República, en el siglo XX.
Por tanto, la fórmula de la Monarquía constitucional –con sus posibilidades evolutivas, más o menos abiertas, hacia la parlamentarización– fue la vía principal de la formación de los Estados nacionales. Al menos, dos virtualidades de este modelo explican su éxito. Por un lado, la figura del rey fomentaba una base de legitimidad compensatoria del decisionismo característico del nuevo Estado. Los inicios de la Revolución francesa no consistieron en el traspaso a la nación de las facultades políticas de la Monarquía (convencionalmente denominada absoluta). El nuevo principio de la soberanía de la nación implicaba, en cambio, una capacidad sin restricciones para configurar la sociedad; una capacidad desconocida por los monarcas absolutos. De ahí que, en las reflexiones posteriores, ganase importancia la preocupación por establecer contrapesos a este decisionismo. El principio monárquico resultaba útil para frenar este carácter ilimitado de la soberanía del Estado nacional. A su vez, este recurso implicaba una exigencia esencial: contar con una figura real dispuesta a cooperar con los consensos sociales de la época del progreso, en sus versiones burguesas. En segundo lugar, la estela heredada por la época revolucionaria vivida entre 1789 y 1830 hizo ver la importancia política del legado de ciertas dinastías, especialmente las que estaban prestigiadas por sus recientes logros militares o en el forcejeo de los equilibrios internacionales. En esos casos, la dinastía se consideraba como otra forma de “expresar la nación”, caso de los Saboya o los Hohenzollern. De este modo, la revitalizada fórmula monárquica podía reconducir la militancia revolucionaria, evitando el colapso de la autoridad establecida y las situaciones de vacío de poder, propias de los procesos revolucionarios y constituyentes. Para ello se requería una figura real con cierta imagen épica en favor de la gloria nacional. Con frecuencia, el auge de una dinastía dotada de estos recursos se reveló como el principal enemigo de otras muchas que no alcanzaban a reunirlos. En ocasiones, existía la posibilidad de que surgiera una nueva casa reinante, a partir de orígenes ajenos a la realeza, como sucedió con el bonapartismo.
El modelo institucionalmente indeterminado se sostenía en la credibilidad de estas figuras reales, que combinaban ciertas cualidades: legado prestigioso y capacidad de renovación; fiabilidad en la evolución hacia el Estado de Derecho y el establecimiento de la representación política, en el marco de una política de élites; conexión con las aspiraciones y referentes nacionales y, al menos, un margen de colaboración con los sectores del liberalismo radical. Los equilibrios alcanzados de esta forma hicieron que, a comienzos del siglo XX, los Estados nacionales fueran, sin apenas excepciones, un “club de monarquías”5.