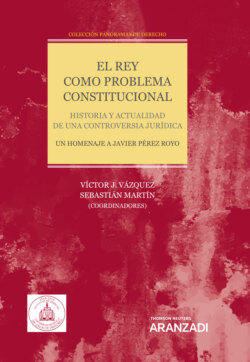Читать книгу El Rey como problema constitucional. Historia y actualidad de una controversia jurídica - Sebastian Martin - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. LA PRIMERA PRÁCTICA EN ESPAÑA DE LA CORONA DENTRO DE UN SISTEMA DEMOCRÁTICO
ОглавлениеDe partida, conviene recordar una circunstancia del pasado que vino a pesar en esos momentos. Especialmente desde 1863, año de “la gran encrucijada” en expresión de Isabel Burdiel44, los problemas del sistema político español fueron achacados por la prensa y escritores políticos a la responsabilidad casi exclusiva de quien detentaba la más alta institución del Estado45. En consecuencia lógica, quienes desearon la regeneración del país, la “España con honra”, afirmaban que se lograría con la eliminación de los conocidos como “obstáculos tradicionales”46. Es fundamental subrayar este mecanismo, porque, de la misma manera que los liberales que desearon el cambio del sistema isabelino focalizaron sus denuestos en la actuación de la monarquía, por –entre otras razones47– su falta de respeto al orden constitucional, los mismos revolucionarios acabaron por creer que gracias a una monarquía renovada se podría revitalizar el sistema político liberal de la nación española48. Si hasta la caída de Isabel II los males se habían identificado con la monarquía; a partir de la Constitución democrática de 1869 las mejoras se esperaba que derivaran de la propia actuación de la nueva monarquía49. Estas críticas del pasado e ilusiones acerca del futuro centradas esencialmente en la Corona es preciso traerlas a colación, porque dan idea de hasta qué punto la nueva institución monárquica había generado unas expectativas desproporcionadas, en un sistema que –paradójicamente– había querido transformarse en democrático.
Siendo el poder moderador una parte del papel de la Corona ejercido a través de prerrogativas tácitas o instrumentos que se hallaban fuera de las previsiones constitucionales, adquiere precisamente mayor interés el observar cómo se llevó a la práctica el ejercicio del poder moderador.
La práctica del poder moderador en época isabelina ha sido estudiada por Marcuello Benedicto50, quien concluye que en aquel reinado la Corona se convirtió en el factor determinante del signo político de los responsables de la función de gobierno, a raíz de la concurrencia de un par de factores: la propia concepción liberal-doctrinaria, unida a un fraude electoral sistemático, y sobre todo, directa y primordialmente, por el peculiar uso que la Corona hizo de las prerrogativas constitucionales inherentes a su poder moderador. Esto se concretó en el hecho de que la Corona se sintió legitimada para plantear unilaterales conflictos de confianza; o en que la Corona reforzó también su protagonismo político interviniendo en los conflictos Gobierno-Cortes, hasta llegar a neutralizar totalmente la operatividad de los votos de censura, sosteniendo así Gobiernos minoritarios, mediante sucesivos decretos de disolución de las diputaciones desafectas o avalándoles en sus propuestas inconstitucionales de legislar por real decreto en materia de presupuestos. La teórica fórmula de equilibrio Rey-Cortes no se mostró capaz de evitar que en la práctica se desequilibrase en una conversión del monarca en efectivo árbitro del cambio político, y que acabara dando más alas a la Corona, amenazando “la supervivencia misma de los presupuestos esenciales de una monarquía «limitada» o constitucional, que era precisamente la razón de ser del propio régimen político liberal”51 y las condiciones de aquel templado régimen parlamentario.
En el caso del reinado de Amadeo I, la práctica fue radicalmente contraria, pero la monarquía no obtuvo por ello mejores resultados. En efecto, se sucedieron las crisis ininterrumpidamente. Y la responsabilidad no es posible achacarla a un rey, que en todas las crisis actuó constitucionalmente, si bien en un “constitucionalismo en el vacío”, en expresión de Aldo Albònico52. O como escriben Mas y Troncoso: “Las manifestaciones del monarca incidieron siempre en el mismo aspecto: cumplir estrictamente con las obligaciones y prerrogativas que le asignaba la Constitución y con las esperanzas que se habían depositado en él. Esto es, gobernar con los hombres de todas las tendencias y no sobreponerse a la voluntad libremente expresada por la nación. De ahí su fracaso y desengaño al no poder hallar la verdadera representación de la opinión pública, lo que le inca-pacitaba para resolver desde su esfera de poder la dinámica política que vivía la nación”53.
El corto reinado de Amadeo I, de poco más de dos años, vio la sucesión de seis gobiernos y tres elecciones generales. Esto da idea de “la inestabilidad política [que] determinó que se activaran aquellas facultades del monarca como poder moderador que entrañaban una participación del Rey en el proceso político de decisión”54. De ahí que el estudio de las crisis ministeriales ponga de relieve la tesitura en la que se halló el Rey y las soluciones que dio en cada momento, para intentar mantener el equilibrio establecido por la Constitución, en el ejercicio de esta función moderadora; y el recurso a su propio testimonio, concretado en las cartas que escribió en aquellos momentos a su padre, el rey Víctor Manuel II de Italia, puede dar una idea de ello55.
Nada más llegar a Madrid, Amadeo I llamó a Palacio a los principales líderes de los partidos monárquicos-liberales. Al día siguiente, Serrano, con los hombres políticos más importantes que habían hecho la revolución de 1868, formaba un gabinete al que denominaron de “conciliación” y que significó un intento por afianzar la dinastía. Aquel Gobierno, sin embargo, no prometió ni anunció la presentación de un solo proyecto de ley, dadas las dificultades que existían para elaborar una política definida. Al final, renunció a todo intento.
Cuando un Gobierno iba a presentar su dimisión, se suspendían las sesiones de las Cortes, conforme a las prácticas parlamentarias, al estar rota la relación que unía a éstas con el jefe del poder ejecutivo. Así la solución pasaba a ser de la exclusiva competencia de la Corona, a quien la Constitución confería la facultad de nombrar y separar libremente a sus ministros (art. 68). Los presidentes de las Cámaras tuvieron durante este periodo un papel consultivo de primer orden, ya que se consideraba que en tan críticas circunstancias eran los representantes de la opinión pública, y fueron siempre los primeros llamados por el monarca para darle consejo. Una vez asesorado, el Rey resolvía en el sentido conveniente.
Ahora bien, dada la confusión de la vida política, Amadeo I no siempre se guió por el criterio –expresado por él mismo en el mensaje a la Corona, 3 de abril de 1871–56 de que un Gobierno debía gozar de la mayoría parlamentaria para otorgarle su confianza o admitirle la dimisión. A pesar de su deseo, tras el cese de su primer gobierno (el de coalición presidido por Serrano) por diver-gencias intra-ministeriales, el Rey se encontró con dificultades insalvables para hallar un Ministerio que contara con el respaldo de la Cámara popular.
Después, los dos siguientes Gobiernos –de Ruiz Zorrilla y Malcampo– dimitieron a causa de la formación de “mayorías negativas” –típicas del parlamentarismo del siglo XIX– forjadas en la Cámara popular con el único objetivo de poner en minoría al Gobierno. Es decir, ambos Gabinetes presentaron su renuncia al ser derrotados por coaliciones circunstanciales (que no tenían ninguna alternativa de recambio de Gobierno) forjadas en un Congreso en el que ningún grupo político tenía mayoría por sí solo. La posibilidad de disolución de las Cortes para apelar al arbitraje de la nación no fue barajada en ningún momento por ninguno de los líderes del progresismo, ya que el partido conservador de la dinastía (los herederos de la Unión Liberal) no podía todavía constituir Gobierno por no hallarse organizado, mientras el partido progresista no lograba convertirse en el centro político, dado que se estaba fracturando; con lo cual pasarían a existir cuatro grupos supuestamente dinásticos o amadeístas. De hecho, la disolución de las Cortes se realizó sólo en enero del 72, ya que hasta entonces no estuvieron ni mínimamente organizadas las dos grandes formaciones políticas que debían sustentar el régimen. Por eso, el Rey se encontró con dificultades a la hora de formar un Ministerio que contara con mayoría en las Cámaras57. Y una vez que se hubo consumado formalmente la ruptura del progresismo en dos en octubre de 187158, el interés de las oposiciones al Gobierno en el Congreso se centró en derrocar al Gabinete. De este modo, el conflicto Gobierno-Cortes no volvió a plantearse, puesto que tanto conservadores-constitucionales de Sagasta, como radicales-cimbrios de Ruiz Zorrilla se sirvieron de las elecciones para formar sus mayorías parlamentarias.
El cuarto gobierno, presidido por Sagasta, vivió la relevante intervención regia para obligar al propio Sagasta a aceptar la inevitabilidad de la fusión de los progresistas-sagastinos con los unionistas. Este panorama hay que reconocer que no mostró un Rey pasivo y alejado del juego político; bien al contrario, la Corona tuvo que influir constantemente para configurar las bases en que debía asentarse el sistema de partidos capaz de sostener el régimen. Tarea que resultó excesiva para las fuerzas del representante de la monarquía democrática, debido a la disparidad ideológica del sistema de partidos imperante.
El intento de lograr un sistema bipartidista, que consolidara el régimen amadeísta, con la fusión de progresistas-zorrillistas con los cimbrios y de los progresistas-sagastinos con los unionistas condujo como lamentable resultado a que cimbrios y unionistas acabaran dominando a las mayorías progresistas de sus partidos. Precisamente, ésta fue la tragedia del progresismo triunfante de 1868: su escisión irreconciliable en dos fracciones antagónicas, incapaces por sí solas (sin sus parteners) de ser una alternativa de Gobierno viable, llevó a la pérdida de identidad del progresismo a manos de sus coaligados políticos (en ambos extremos, demócratas y unionistas). El consenso sobre el régimen fue cada vez más escaso. El progresismo perdió así su oportunidad de convertirse en un partido de centro aglutinador de todas las fuerzas dinásticas y que ejerciera una labor de atracción de los extremos.
Sucesivamente, Amadeo I retiró su apoyo al Ministerio de Serrano (su quinto y penúltimo Gobierno, el más conservador de la monarquía demo-crática) al negarse a firmar el decreto de autorización para presentar a las Cortes un proyecto de ley suspendiendo las garantías constitucionales, tal como le pedía el duque de la Torre. Gracias a los métodos consabidos, Serrano gozaba del respaldo del Congreso, pero el Rey –tras consultar a su padre– se reafirmó en su decisión irrevocable de no firmar, pues tenía que amparar y custodiar los derechos de todos. Y el gabinete Serrano presentó la dimisión.
Entonces, Amadeo I –tras intentarlo infructuosamente con Espartero– ofreció el poder a los radicales, que, aunque contaban con escasos representantes en la segunda legislatura de 1872, habían garantizado al monarca que dominarían la situación sin apelar a medidas extraordinarias. Merced a los decretos de disolución y de convocatoria de Cortes, los radicales se formaron, a su vez, un Parlamento adicto con el que poder gobernar.
En esas circunstancias, en diciembre de 1872 los conservadores abandonaron el Congreso. La Corona observó con temor este retraimiento. Para remediarlo, Amadeo I llamó a Serrano a Palacio, le ofreció ser el padrino del futuro infante y a su esposa el cargo de Camarera Mayor de la Reina. Sin embargo, el duque de la Torre le puso condiciones para aceptar, las mismas que le había planteado hacía medio año para no dimitir de la presidencia del quinto gobierno, a saber, que el Rey firmase el proyecto de suspensión de garantías constitucionales y que los radicales abandonaran el poder. El Rey se negó a ambas. Con ello, los conservadores no sólo exigían una reparación, sino también una participación activa y decisiva del monarca en el proceso político. La Constitución del 69 ya no resultaba válida para ellos. La monarquía democrática estaba entrando en un proceso de degeneración aguda.
Y prueba de ello fue el intento del Congreso de constituirse en sesión permanente, a raíz de que la comisión encargada de acudir a la presentación del infante recién nacido (día 29 de enero a las 22 h.) no fue recibida en Palacio, al parecer por indicación de la Reina, cansada por el parto59. Así las cosas, la monarquía sólo necesitaba un desencadenante para caer.
Y éste se presentó con la “cuestión artillera”, cuando el Gobierno, día 7 de febrero, por mediación de un diputado de la mayoría (Romero Girón), pidió un voto de confianza al Congreso para llevar a término las reformas anunciadas por el ministro de Guerra, Fernando Fernández de Córdova; en el fondo, presentaba “una proposición para que el Congreso ofreciera al Gobierno «todo su apoyo para que contenga a todos en el círculo de sus deberes»”60. Entonces, el presidente del Consejo de ministros Ruiz Zorrilla, amparado por el voto del Parlamento, presentó a la firma del Rey –sin haberle consultado previamente– el decreto de remodelación del Cuerpo de Artillería, el monarca lo firmó, pero le anunció su intención de renunciar al Trono61. La monarquía democrática podía desaparecer y el líder radical aseguró ante el Congreso (día 10) que había dicho al Rey que el Gobierno estaba dispuesto a dimitir y que la Corona podía llamar a los conservadores62. En todo caso, el Rey no prestó oídos a los ofrecimientos ni presiones internas, ni externas que recibió.
Así explicaba lo ocurrido, dos semanas después de los hechos, el literato Juan Valera, que militaba entre los unionistas “fronterizos”63, próximos a Sagasta.
“El rey no quería firmar los decretos dando la licencia absoluta a los oficiales. El ministerio, sabida esta repugnancia del rey, acudió a la intimidación para vencerla. Promovió la cuestión en el seno del Congreso; obtuvo un voto de confianza por una mayoría de 191 votos, número fatídico, el mismo número que había dado la corona a don Amadeo, y prejuzgada así la cuestión, y, decidido a arrostrar el enojo del soberano, acudió a que éste firmase los decretos. No quiso el rey tratar de esto en Consejo de ministros la misma noche del día en que obtuvo el Gobierno el voto de confianza. Lo aplazó para el día siguiente, a las tres de la tarde. Para llevar ya la cuestión decidida, no sólo por el Congreso, sino también de hecho, el Gabinete mandó a los jefes y oficiales de Artillería que entregasen los regimientos y las piezas a las diez de aquella mañana. Burlándose así de la regia prerrogativa, decidiendo por sí una cuestión que iba a someter en Consejo a la decisión del rey, el Ministerio despreció por completo la autoridad real y consideró al soberano como a un autómata, sin voluntad ni inteligencia, ni propósito firme, del cual podía hacer a su antojo cuanto quisiera. En efecto: el rey firmó los decretos que los ministros le presentaron; pero, humillado y sonrojado del triste papel que le habían hecho representar, y conociendo que no era rey más que en el nombre, con mentida autoridad y con verdadero ludibrio y mofa de sus consejeros responsables, envió a las Cortes un mensaje abdicando la corona por sí y por sus hijos y descendientes”64.
El día anterior, 10 de febrero, el Congreso se había constituido nuevamente en sesión permanente. Ruiz Zorrilla no pudo evitarlo porque se encontraba en minoría frente a su partido65. Al día siguiente, el secretario del Congreso leía el mensaje de renuncia al Trono, “votándose en votación ordinaria, como si se tratase del asunto más baladí y sin que precediera una sola palabra”66. Había sido redactado, a petición del Rey67, por José de Olózaga, Presidente del Consejo de Estado, hermano menor de Salustiano y tío político del último Mayordomo Mayor de Palacio. “Este texto fue presentado al ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos, que lo retocó suprimiendo las frases que hacían referencia a la petición para tramitar la necesaria ley que permitiera abdicar al monarca. Así el acto solemne y constitucional de la abdicación se convirtió en una simple renuncia, renuncia que no estaba prevista por la Constitución”68. Por ello, fue un acto inconstitucional. Un Rey nunca renuncia, abdica. La ley especial para abdicar (que exigía la Const. 1869, art. 74, párrafo 7°) no fue preparada69.