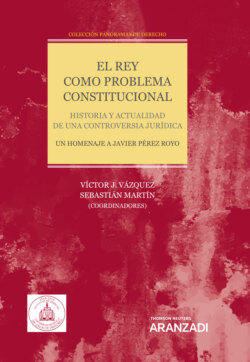Читать книгу El Rey como problema constitucional. Historia y actualidad de una controversia jurídica - Sebastian Martin - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. INTRODUCCIÓN: LA MONARQUÍA Y LA CONSTITUCIÓN
ОглавлениеA pesar de que no hay lugar para desarrollar aquí las peculiaridades de la monarquía en el sistema constitucional1, no pueden obviarse en cualquier análisis de este tipo. En el juego de poderes propio del sistema constitucional, la existencia de la monarquía hizo que uno de ellos, el ejecutivo, fuera permanente e inamovible; esta peculiaridad cuyas dificultades pudieron comprobarse en los primeros modelos revolucionarios, hizo que en el transcurso de los acontecimientos, cuando Napoleón fue derrotado y Europa volvía a la restauración de las monarquías, éstas, que ya no podían ser sino constitucionales, adoptaron un modelo diferente al de la primera hora; para ello tuvieron como referencia fundamental, exceptuando el ámbito alemán, la monarquía inglesa que llevaba funcionando más de un siglo al modo constitucional, desde que allí se consumó su revolución en 1689. Las características del modelo inglés ya no se ajustaban exactamente a las exigencias teóricas de la separación estricta de poderes, puesto que lo que predominaba era un cuerpo intermedio, un gobierno de gabinete que, ejerciendo el poder ejecutivo efectivo, en palabras de Bagehot, salía del poder legislativo ante el que era responsable; pero también era responsable ante el rey, que era el titular del poder aunque fuera a nivel de “poder dignificado”. Esta dualidad se debía a la dificultad de mantener la monarquía, que implicaba un poder inamovible, como poder ejecutivo efectivo: el gobierno de gabinete como verdadero ejecutivo resultó imprescindible para el encaje de la monarquía en el sistema constitucional2.
Pero durante el siglo XIX en la práctica política del continente todavía confluían en el rey dos poderes, el ejecutivo y el moderador, en una posición por lo tanto superior a la jefatura de Estado en una monarquía plenamente parlamentaria. Esa superior posición y poderes es lo que se denominó prerrogativa regia, lo que conservaba el rey después de la Carta que, decía Orlando, era excepción de la igualdad, pero no privilegio, por la necesidad que tenía toda organización social de derechos y garantías especiales, es decir de un órgano superior que controlara el proceso constitucional, como ya había visto Sieyés y luego teorizó Benjamin Constant en plena resaca posrevolucionaria. Desde entonces se vio al rey, inamovible e irresponsable, como el mejor situado para “asegurar el buen funcionamiento del gobierno parlamentario”. Unos lo defendían más abiertamente amparándose en las cualidades intrínsecas de la monarquía, o en la historia, mientras otros simplemente lo dejaban funcionar, como parte también de la implantación del gobierno parlamentario por vía de hecho; el mayor o menor énfasis en estas prácticas dependía de la necesidad, o no, de defender teóricamente el modelo3.
Todas estas reformas lo que estaban componiendo por vía de los hechos era el modelo de gobierno parlamentario, proceso que expresa con claridad Javier Pérez Royo: “El parlamentarismo echaría raíces en el continente europeo, una vez que se hubiera puesto fin al periodo revolucionario tras la caída de Napoleón, y no mediante procesos constituyentes en el sentido fuerte del término, sino mediante procesos políticos”4.
Esa posición justificó que el rey conservara atribuciones tradicionales respecto a las fuerzas armadas, como en el caso español, belga o italiano (al igual que en las repúblicas, como la III república francesa y la república americana), o respecto a las relaciones internacionales; pero sobre todo justificó su extensión por todos los poderes: el ejecutivo del que era titular, por lo que nombraba y separaba libremente a los ministros; el legislativo, desde la vida de las Cortes por su prerrogativa de convocarlas, suspenderlas y disolverlas, pasando por la iniciativa legislativa hasta su capacidad última de sanción, que apuntaba directamente al carácter preservador de la Corona; y el judicial, conservando el derecho de gracia por medio del indulto. Fue desde 1814, año en que Benjamin Constant racionalizó el sistema y colocó al rey en un cuarto poder, cuando se pudo atribuir al Jefe del Estado, como Poder Moderador, el nombramiento libre de los ministros, el de disolver las Cortes, la sanción y el indulto; y aunque rara vez se decidieron los constituyentes a situarlo en la letra constitucional en ese cuarto poder, fuera de los tres clásicos, quedó privativo del rey, que además quedaba como jefe del ejecutivo, la capacidad y los medios necesarios para moderar. Es precisamente esa posición privilegiada y permanente del rey, lo que le hace tener, en opinión de Constant destinada a calar hondo, una visión superior que en la época de la Restauración española se denominó “alta sabiduría”5.
Pero el poder moderador se vio y se ve aún con dos caras, lo que justifica que en el XIX no se materializara en las Constituciones. Por un lado, puede significar para el rey su inhibición en la actuación política directa, con el temor por parte de algunos de que eso significara el final de la monarquía, por falta de sentido de la institución. Pero en sentido opuesto, esta posición de poder independiente, autónomo producía el temor de que se convirtiera de hecho en un poder superior e incontrolado al no necesitar hipotéticamente la firma de los ministros, que pasaban entonces a pertenecer a un poder distinto. Finalmente pareció más adecuada en la práctica la distinción de Bagehot entre poder eficiente y dignificado, pues parecía evitar el peligro que podía encerrar el poder moderador. Lo cierto es que el rey inglés nunca perdió teóricamente sus prerrogativas, puesto que nunca fue reelaborado teóricamente su papel constitucional. Y aunque se luchó por encerrar su poder en los límites de la ley y los “verdaderos, antiguos e indudables derechos y libertades del pueblo de este reino” que habían de ser “firme y estrictamente sostenidos y observados”, la Corona retuvo entre sus prerrogativas la de nombrar los ministros y disolver las cortes, como parte fundamental de la autoridad real. Realmente la actuación política del rey en las monarquías de este modelo dependió más de las circunstancias prácticas en que se desenvolvieron que de su posición constitucional, según la fuerza conseguida por el gobierno y su continuo avance al frente del poder ejecutivo. Y es que el gobierno parlamentario en la época dependía del funcionamiento de unas convenciones que, procedentes de la práctica inglesa y por todos admitidas como necesarias, estaban destinadas a limitar de hecho el poder del rey; eran las “máximas constitucionales no escritas”, que a mitad del XIX había definido John Stuart Mill siguiendo a Austin en su diferenciación entre “legalidad” y “constitucionalidad” como recuerda Varela Suanzes, y que, en definitiva, limitaban el uso de los poderes legales de la Corona. Dicey en 1885 estudió expresamente estas convenciones de la Constitución6.
Los límites del rey afectaban a sus dos prerrogativas más esenciales, aquéllas que representaban mejor que ninguna otra su posición de poder superior y neutro, con peligro de actuación política autónoma e independiente: el nombramiento del jefe del gobierno y el derecho a rechazar la disolución de cortes, que era el medio del gobierno de defenderse de una mayoría contraria. En el primer caso, la convención primera y fundamental era que el rey debía nombrar el gobierno que representara a la mayo-ría en las cortes; para ello debía consultar al saliente, pudiendo hacerlo también a otros políticos y sobre todo a los presidentes de las cámaras, no siendo lícita su intervención en la política de partido, estableciéndose la costumbre de llamar al jefe correspondiente en un sistema bipartidista. Si surgían problemas difíciles, como la falta del jefe reconocido del partido, el rey debía consultar antes de nombrar a otro; así era tanto en Inglaterra como en la España de la Restauración, por la carencia en ambos casos de mecanismos para elegir jefe dentro de los partidos; en el caso inglés la consulta a viejos líderes del partido o de la oposición era obligada; en el caso español la opinión del jefe turnante era también fundamental, aparte de la fuerza mostrada por los pretendientes. Una vez nombrado el gobierno, el rey debía manifestar su confianza en él, mientras las mismas cortes o acontecimientos importantes no indicaran un desacuerdo de aquél con la opinión pública. Por ello el rey no debía comunicarse con su anterior jefe de gobierno, para garantizar la plena confianza en sus ministros e incluso dependencia de ellos, manteniéndose por encima de los partidos, no admitiéndose tampoco en España entrevistas con la oposición; esta convención menos rigurosa en Bélgica se estableció en Inglaterra sobre todo a partir de los años 40 del XIX, y no deja de recordarse en la actualidad aquélla por la cual la influencia del rey sobre sus ministros ha de ser en todo caso privada y nunca pública, no debiendo manifestar opiniones contrarias al presidente, pues significaría la desconfianza en el Gobierno. La confidencialidad en las relaciones del rey y el presidente del gobierno presidieron también nuestra Restauración, haciéndose extensiva a las consultas a los políticos. Bagehot compensó esta creciente dependencia del rey respecto de sus ministros, estableciendo su poder de influencia, reconocido por los políticos, sobre la base de los tres derechos fundamentales de aquel respecto a éstos: el de ser consultado, el de aconsejar y el de prevenir o advertir7.