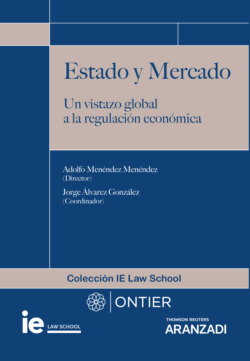Читать книгу Estado y Mercado - Adolfo Menéndez Menéndez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE A DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
ОглавлениеLa tensión central y básica se produce por la inevitable pugna entre la singular posición jurídica de la Administración, que se concreta en unas prerrogativas legalmente definidas y limitadas, pero privilegios al fin y al cabo en cuanto singularidades estatutarias que le son propias, y los derechos de las empresas y de los ciudadanos, que reclaman de manera creciente un mayor equilibrio, de forma muy especial cuando se trata de la regulación económica, entre el sitio y la posición de la una y de los otros.
Las prerrogativas del poder administrativo se justifican por su orientación al interés general, que difícilmente podría satisfacerse sin la relativa preeminencia de la Administración pública ya mencionada. Pensemos, por ejemplo, en la construcción de una obra pública frente a la oposición de los propietarios del terreno donde haya de enclavarse aquélla; resultaría materialmente imposible realizarla si no existiera el instituto expropiatorio, para anteponer la utilidad pública o el interés social a la utilidad o el interés particular a cambio de un justiprecio. Pero la orientación al interés general no es un monopolio administrativo, aunque se dé con especial intensidad en la acción administrativa, también la sociedad es muy capaz de satisfacer por si misma intereses generales, pensemos por ejemplo en la acción filantrópica desplegada por empresas y ciudadanos ante cualquier calamidad pública, la pandemia COVID19, sin ir más lejos.
Nuestro sistema se articula, dicho resumidamente, en torno al llamado principio de legalidad y su corolario, la ejecutividad de los actos administrativos, y se cierra con el control judicial de la actuación administrativa (artículos 9.1 y 3, 103.1 y 106.1 CE y artículos 38 y 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y concordantes).
El principio de legalidad implica que la Administración solo puede hacer aquello que la ley le permite hacer y solo puede hacerlo, además, conforme al procedimiento que la propia ley haya establecido. Como consecuencia de ello se presume a priori que la Administración se sujeta siempre a la ley cuando actúa y, por eso, se le otorga el privilegio de la ejecutividad de sus decisiones. Es decir, el privilegio de declarar por sí misma y ante sí misma, en primera instancia, lo que es legal y el privilegio de ejecutar dicha declaración unilateralmente, sin necesidad de acudir a la Autoridad Judicial. Por el contrario, un administrado (particular o empresa) para saber, en caso de controversia, lo que es o no legal y poder ejecutarlo, necesita acudir inexorablemente a la Autoridad Judicial, puesto que, si no lo hiciera, podría cometer incluso un delito de ejercicio arbitrario del propio derecho, previsto y penado en el artículo 455 del Código Penal.
La ocupación ilegal de un bien público, por ejemplo, no tendrá las mismas consecuencias jurídicas, en principio, que la de una propiedad privada. En el primer caso la Administración puede recuperar su posesión de oficio; mientras que, en el segundo, una empresa inmobiliaria, por ejemplo, habrá de acudir al ejercicio de acciones posesorias ante la Autoridad Judicial competente. Pero tanto valor e importancia tiene la defensa inmediata y eficaz frente a la usurpación de las propiedades públicas, necesarias para que funcionen los servicios públicos, como la defensa inmediata y eficaz de la propiedad privada, necesaria para el desarrollo de las actividades económicas de valor público, cuya tributación por lo demás, contribuye al sostenimiento financiero de la actividad administrativa. Lo que el ciudadano percibe es que, aún si la acción interdictal prosperase rápidamente y se ejecutara con puntualidad, en el caso de una empresa inmobiliaria, volvemos al ejemplo, al daño del despojo antijurídico se añade el coste económico y temporal de acudir ante un Juez. Además de que la usurpación, según los casos, bien puede ser, o percibirse al menos, como un relativo fracaso de la Administración, que es la encargada de velar por el mantenimiento del orden público, entre otras muchas cosas. Una vez más aflora la tensión entre una Administración que intenta abarcar lo que no siempre es capaz de hacer con la eficacia socialmente demandada y una sociedad acostumbrada a exigir de la Administración una eficacia para cuya consecución le regatea los medios y los tiempos adecuados, mientras alardea de su propia capacidad, dispuesta a sacrificar la legalidad al servicio de la eficiencia, el “eficientismo” del que hemos hablado y volveremos a hablar. Un ejemplo clásico sería la organización de una patrulla vecinal para suplantar a la policía en su inestimable e impagable labor, los problemas y los riesgos de cuya antijuridicidad no se le escapan a nadie.
La dificultad se acentúa si todo lo anterior lo proyectamos sobre una relación jurídica directa entre una Administración y una empresa. Pensemos, por ejemplo, en un contrato público en relación con cuya ejecución se suscite una controversia. La Administración tomará la decisión y podrá ejecutarla unilateralmente; obligando al particular a recurrirla, en su caso, con los consiguientes costes monetarios y de oportunidad, que ello lleva implícito. Por el contrario, la empresa, si se ve avasallada, después, en su caso, de agotar la vía administrativa, tendrá que acudir a la Autoridad Judicial, lenta y costosa. Más aún, cuando el Juez declare eventualmente que la Administración ha incumplido la ley y quiera hacer ejecutar lo juzgado, la Administración, tratándose por ejemplo de una obligación líquida, vencida y exigible, puede muy bien eludir el inmediato cumplimiento amparándose en la inembargabilidad de los caudales públicos.
La Administración tiene, entonces, un doble papel, de un lado es una parte contractual y de otro lado es el regulador, con competencia en materias que pueden afectar al contenido y ejecución del contrato. El manifiesto conflicto de intereses, que contrasta con la regla general establecida en el artículo 1256 del C.c., según la que cual la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, no está del todo resuelto; por más que los procesos de liberalización económica desarrollados durante las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo hayan puesto en marcha un incipiente y paralelo proceso de separación entre la actividad administrativa de producción de bienes y de prestación de servicios, y la actividad y competencias de regulación, mediante la creación de los llamados reguladores independientes (Banco de España, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc.).
Pensemos por ejemplo en una empresa concesionaria de transporte de viajeros por carretera que, en contra de su expresa voluntad, se viera compelida por la Administración contratante a ofrecer bonos de viaje gratuitos para deter-minadas categorías de viajeros, pongamos por caso jóvenes o pensionistas, en contra de lo establecido en el contrato de concesión que, por supuesto, ha sido adjudicado de forma transparente a través del procedimiento legalmente previsto. ¿Es que la Administración tiene derecho, porque lo estime regulatoriamente oportuno, a desarrollar políticas de ayuda al transporte a costa de alterar la causa del contrato y los precios y condiciones en base a los que el contratista ofertó públicamente en la licitación, alterando la asignación de riesgos pública e indubitadamente establecida en el contrato? Dicho de otra forma, ¿Tiene la Administración derecho a tomar decisiones de oportunidad para desarrollar unos objetivos, sean administrativos o incluso políticos, a costa del dinero del adjudicatario y no de su presupuesto? ¿Significa esto que la Administración puede eludir las limitaciones derivadas del principio de equilibrio presupuestario, consagrado en el artículo 135 CE y el bloque normativo que lo desarrolla, mediante el procedimiento de trasladar el coste de sus acciones, sin freno alguno, a las empresas que contratan con ella? ¿Cómo puede saber un contratista a que se compromete si, con independencia de las modulaciones características de la contratación pública, el ius variandi, por ejemplo, la Administración pudiera hacer con el precio del contrato literalmente lo que le diera la gana?
El sistema se cierra con el control judicial de la actuación administrativa. Este es un control de legalidad de los actos administrativos básicamente formal, aunque hoy el Juez también pueda felizmente entrar a juzgar el actuar material de la Administración14. Además de que el control de las actividades regulatorias, y aún más de las directamente económicas de la Administración, plantee la necesidad de completar las técnicas de control formal con otros materiales que permitan discernir cabalmente sobre el fondo de los asuntos, en nuestro caso económicos.
Si la Administración actúa fuera de su competencia o sin seguir el procedimiento legalmente establecido entrará en juego la ineficacia del acto administrativo, que puede declararse nulo o anulable. Cuando la intención administrativa se separe groseramente de la finalidad que legalmente la justifica podremos acudir a la desviación de poder u otras técnicas tradicionales de control de la discrecionalidad y de la arbitrariedad administrativa, esta última constitucionalmente prohibida como ya vimos. Otra manifestación del carácter básicamente formal del control de legalidad lo encontramos en la condición sustancialmente revisora de actos administrativos de la jurisdicción contencioso-administrativa; que llega hasta el punto de que cuando el acto formal no existe se finge legalmente su existencia con la técnica del silencio administrativo, que tiende además a ser negativo. Es decir, que la pasividad administrativa se ve premiada por un sistema que parece olvidar que el tiempo tiene un gran valor de oportunidad y que la definición y asignación del riesgo inherente a cualquier negocio se ve dificultada, distorsionada o imposibilitada cuando una excesiva burocratización sin sentido interfiere la actividad social o económica. Actividad social y económica que, por otro lado, viene hoy acelerando su ritmo de manera explosiva.
Estos trazos gruesos, que no quieren por supuesto agotar la materia, si pueden servir, sin embargo, para dibujar una caricatura suficiente de las tensiones que subyacen bajo la regulación económica. La tensión entre el poder, público o de mercado, y el Derecho es congénita; en cuanto el Derecho tiene por función ordenar la vida social con criterios de libertad, equidad y justicia para alcanzar la paz desde la ley. Estas tensiones son también consustanciales al Derecho administrativo y, por supuesto, al Derecho administrativo económico. Pero esto no es lo esencial en cuanto a la moderna regulación económica; lo esencial, como ya anticipamos, es la intensidad creciente con la que estas tensiones se presentan hoy, erosionando o al menos queriendo erosionar, el imperio de la ley, bajo el falaz argumento del efecto negativo que tendría sobre la competitividad económica de los Estados no atender a sus requerimientos. Ahora bien, la capacidad de la regulación económica para crear unas condiciones atractivas para la inversión, su permanencia y su fructificación, no pueden justificar la vulneración de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica por la que claman, por otro lado, los mismos que en ocasiones, paradójicamente, socavan los principios del Estado de Derecho, defendiendo, por ejemplo, una desregulación absoluta del funcionamiento de los mercados.
Se nos ofrece una visión distorsionada según la cual o Derecho o Economía, que vuelve a ser una falacia, porque el camino es cabalmente Derecho y Economía. La seguridad jurídica no se resiente porque haya conflictos que se diriman a través del Derecho, al contrario, eso es lo normal; se resienten cuando los intereses niegan legitimidad al Derecho y pretenden pasar por encima de la ley, al servicio de argumentos o utilidades metajurídicos, en concreto, por lo que ahora interesa, económicos. Se puede defender que, si a la Economía le conviene tal o cual regulación, se cambie la ley, pero no se puede defender que porque a la Economía o, peor, a algunos intereses económicos determinados, no les venga bien determinada regulación, se puede incumplir la ley. Así pues, no existe un vacío en nuestro ordenamiento jurídico, ni hablamos tampoco de nada nuevo. La doctrina y la jurisprudencia vienen acompañando desde siempre la evolución de esta tirantez y respondiendo, casi siempre con visión constructiva y anticipatoria, a los problemas que se plantean.
Doctrina y jurisprudencia vienen manteniendo una tenaz defensa del control judicial de la actuación administrativa libre de restricciones, o de la acentuación de la justicia cautelar, apoyada en la doctrina del “humo de buen derecho” (fumus boni iuris) por ejemplo, para equilibrar las consecuencias de la ejecutividad de los actos administrativos; o criticando el abuso del silencio administrativo negativo o la obligación de tener que agotar la vía administrativa de recurso para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, que algún autor ha propuesto, ya hace tiempo, incluso convertir en optativa15, o criticando la llamada “huida del Derecho administrativo” como forma elusiva de los controles que deben de acompañar a la acción pública, o defendiendo un uso restrictivo de la “contratación doméstica” (in house providing) a través de los llamados “medios propios” de la Administración, para limitar una innecesaria expansión de la actividad administrativa a terrenos en los que el mercado se basta por sí solo para producir bienes o prestar servicios de calidad y precio adecuados; o clamando por una derogación, cuando menos parcial, de la inembargabilidad de los caudales públicos, etc.
Podemos decir entonces, sin contradicción, que tenemos un sistema de control jurídico del poder administrativo y económico razonablemente bueno y globalmente homologado, pero también que es mejorable y que sufre la natural fatiga de materiales producida por el uso, sobre todo en el contexto de la globalización. Pero la señalada intensidad de la tirantez no justifica, a nuestro parecer, la frivolidad de deslegitimar el Derecho administrativo económico y menos aún destruirlo institucionalmente, al hilo de cualquier ocurrencia efímera y circunstancial, por bienintencionada que esta sea, si lo es, sin antes conocer y calibrar bien las piezas de recambio.
Lo que procede, nos parece, es tomar plena conciencia de la necesidad de su defensa y mejora para adaptarlo a las circunstancias y al mundo que se avecina. Se trata de insistir en la insuficiencia o la lentitud de los avances cuando se contemplan desde la perspectiva del tiempo que vivimos. Porque de esa capacidad adaptativa dependerá, dicho sin ambages, la libertad y el bienestar de todos. Y cuando decimos todos no nos referimos solo a España o a la Unión Europea, que por supuesto, si no a la regulación económica mundial en beneficio de la comunidad mundial. Una de las aportaciones valiosas y significativas que se pueden hacer desde España y desde la Unión Europea al Derecho y a la Economía globales es, pensamos, la de la experimentada estructura institucional que nuestro ordenamiento jurídico pone al servicio del pleno sometimiento a la ley del poder, público o de mercado; en resumen, la excelencia y plenitud de nuestro Estado de Derecho, que no hay que confundir con su esclerosis. Más bien al revés, nuestro sistema es bueno precisamente porque ha sabido y sabe evolucionar al compás de los tiempos.
No conviene perder de vista que la primera globalización tuvo un marcado acento español, desde el momento en que Rodrigo de Triana grito ¡Tierra, tierra! en la madrugada del 12 de octubre de 1492 y la expedición Magallanes/Elcano circunnavegó el globo terráqueo por primera vez, entre 1519 y 1522, y por lo que ahora nos interesa, por la trascendental aportación jurídica de la Escuela de Salamanca, en particular al Derecho internacional. Institucionalmente tenemos, pues, experiencia y cosas que decir y que aportar en el terreno de la regulación económica.
Hemos afirmado que la defensa del interés general no es un monopolio del Estado, aunque caracterice de forma singular la actuación del poder público, sino que es un esfuerzo compartido del Estado y del mercado, de la sociedad y de la Administración. La irrupción de novedades institucionales, que en ocasiones no consisten más que en trasplantar al derecho privado técnicas de supervisión y control nacidas en el campo del derecho público, como la gobernanza corporativa, el control del cumplimiento normativo, la regulación de la prevención del blanqueo de capitales o de la lucha contra el terrorismo, la transparencia o la responsabilidad social corporativa, ratifican que la regulación económica es un terreno compartido y que es necesaria la colaboración entre lo público y lo privado.
Importa decir, para terminar este epígrafe, que, para superar las crisis de nuestro tiempo a las que nos referíamos al principio de este capítulo, nadie duda que es imprescindible recuperar una ética social, pública y privada, deteriorada por los excesos que caracterizaron los momentos álgidos de la globalización económica. El asunto de la ética o de los valores es más propio de campos distintos al que ahora nos ocupa, sobre todo de la filosofía, de la cultura y de la educación, pero la regulación económica no puede perderlo de vista, si quiere cumplir correctamente su función. La defensa de la ética allí donde esta pueda hallarse amenazada o perdida es también un objetivo regulatorio. Una regulación económica que no esté orientada a la integridad sería incoherente y está destinada además al fracaso.
Cumplir las normas siempre ha sido, y debe seguir siendo, una señal de probidad, honorabilidad y reputación, personal, administrativa o comercial. No puede ser lo mismo delinquir que cumplir la ley, no lo es; no es lo mismo comprometerse con el interés general que perturbar la convivencia al servicio de tal o cual interés particular; no es lo mismo dedicarse al narcotráfico que al esfuerzo empresarial por innovar; no es lo mismo querer aniquilar el espíritu humano en un Gulag que ayudar a los enfermos y a los débiles, no es lo mismo trabajar para defender la libertad que trabajar para destruirla. Ni siquiera desde la perspectiva del “hombre malo” (the bad man), que usa Oliver Wendell Holmes Jr.16 para, entre otras cosas, iluminar la diferencia entre moral y Derecho. La ejemplaridad sigue teniendo un formidable valor.