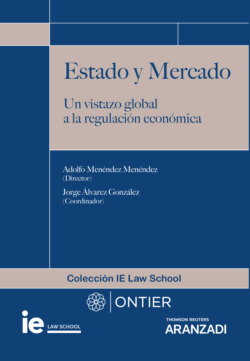Читать книгу Estado y Mercado - Adolfo Menéndez Menéndez - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. EL ESTADO COMO REGULADOR: JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
ОглавлениеTal y como se ha desarrollado hasta ahora, los Estados establecen las leyes formales que integran el entorno institucional del país. Pero el Estado no es simplemente un árbitro que hace cumplir las reglas dentro de una burbuja, sino que, tal y como señala el BANCO MUNDIAL (1997), también es un jugador y, de hecho, a menudo es un jugador dominante en el tablero económico; y es que además sus acciones repercuten directamente en los costes de transacción y en la actividad económica. En esta vertiente el Estado tiene reservado un papel fundamental como regulador, especialmente en aquellos mercados en los que se producen los llamados “fallos del mercado” y que provocan por lo tanto resultados ineficientes. Es lo que generalmente se conoce como la teoría de los fallos de mercado y se produce cuando los incentivos individuales, guiados por conductas racionales, no conducen a una distribución óptima para el conjunto de la sociedad.
Una explicación sencilla es que la teoría asume que la asignación de un producto a través de un mercado competitivo será ineficaz si el mercado en cuestión posee ciertas particularidades: en concreto se trata de las llamadas externalidades, el caso de los bienes públicos, la información asimétrica o, por último, cuando existe poder de mercado por parte de alguno de los participantes. En este tipo de contextos se justifica la intervención estatal puesto que su actuación puede resultar en un aumento de la eficiencia.
Así, en el caso de las externalidades, éstas se producen cuando un tercero, que no participa de ninguna manera en la transacción del mercado relevante, se ve beneficiado o perjudicado por la producción o el consumo de un producto básico en ese mercado. El hecho de que los agentes no internalicen la externalidad que provocan, motiva que el mercado provea más o menos bienes o servicios (en función de si la externalidad es positiva o negativa) de lo que lo que sería socialmente deseable. Ejemplo estándar de costes externos lo constituye la contaminación ambiental y también la congestión del tráfico, mientras que el consumo de educación generaría externalidades positivas. En estos casos, los poderes públicos han tratado tradicionalmente de desincentivar o estimular la producción o el consumo a través de impuestos o subvenciones que permitan corregir los efectos de la externalidad, aunque con una clara dificultad para la correcta cuantificación del beneficio o el perjuicio asociado al mismo.
Un caso extremo de beneficios externos lo constituyen los denominados bienes públicos, en los que es imposible impedir que una persona se beneficie del consumo del bien y este hecho no perjudica a ningún miembro de la comunidad. Bienes públicos pueden ser los derivados del alumbrado público, la defensa nacional y las fuerzas del orden. Los bienes que cumplen con estas características suelen ser provistos por el sector público, debido también a sus características de no rivalidad y no exclusión. De hecho, una vez que los bienes públicos se han producido, cualquiera puede beneficiarse de ellos por lo que los agentes pueden encubrir sus verdaderas preferencias y obviar su disponibilidad a pagar el precio del bien.
Por su parte, los gobiernos intervienen a través de sus instituciones o corrigiendo el marco regulatorio en los mercados en los que las empresas presentan rendimientos crecientes a escala; son aquellos casos en los que el coste promedio de producción cae a medida que aumenta la escala de producción, lo que otorga una ventaja competitiva a las grandes empresas que, por lo tanto, tenderán a dominar el mercado y, finalmente, a constituirse en fuertes oligopolios o, incluso, monopolios. Ante este tipo de fallo de mercado, la intervención pública consistió, en un primer momento, en la producción directa de bienes públicos por parte de los Estados. Posteriormente esta producción de bienes y servicios se desarrolló a través de empresas estatales, especialmente en los sectores denominados de redes, es decir, telecomunicaciones, transporte ferroviario, sector eléctrico o servicio postal. Y en tiempos más recientes, la acción pública ha pasado gradualmente de la producción directa a la regulación sectorial, fundamentalmente a partir de los procesos de privatización de muchas de estas empresas públicas. Paralelamente, ante los avances tecnológicos y la difusión de fronteras entre mercados y eliminación de barreras de entrada, se han abierto a la competencia sectores que antes se caracterizaban por ser monopolios públicos. Aunque con un papel reducido, el Estado en su papel de accionista ha entregado la regulación a autoridades con distintos grados de independencia como medio para evitar conflictos de interés.
Sin embargo y, tal y como apuntaba TIROLE (2014) en su discurso de recepción del premio Nobel, cada una de las industrias tiene sus especificidades y, en consecuencia, los economistas han defendido que las reglas antimonopolio deberían establecerse atendiendo a “la regla de la razón”, esto es, teniendo en cuenta esas particularidades sectoriales alejándose, por lo tanto, de las rígidas reglas “per se" que asumen, como anticompetitivos, ciertos acuerdos establecidos entre competidores como la fijación de precios o la colusión, sin que sus efectos o la intencionalidad de las partes hayan sido analizadas. En este caso, el autor reconoce la responsabilidad de los economistas, ya que deberían ofrecer un análisis riguroso sobre cómo funcionan los mercados teniendo en cuenta tanto las especificidades como el conocimiento que los reguladores poseen de la industria2.
Por lo tanto, a lo largo de la historia, el sector público ha participado en mercados que presentan estas características o fallos con objeto de aproximar la asignación del mercado al óptimo social a través de distintas intervenciones, a saber, la provisión de bienes, los impuestos o los subsidios y la regulación. Es decir, puede proporcionar un producto por sí mismo al poseer y gestionar las agencias y emplear al personal. Puede gravar la mercancía, elevando así su precio por encima del nivel que se habría alcanzado en un mercado competitivo, o puede subsidiar la mercancía, reduciendo así su precio por debajo del nivel del mercado. A veces, el precio puede reducirse a cero, y el producto se proporciona gratuitamente. Alternativamente, el gobierno puede regular la producción y distribución del producto, prescribiendo la estructura del mercado o la cantidad, calidad o precio del producto en cuestión. Éste último tipo de intervención, a través de la regulación, es el modelo de actuación más preponderante en la actualidad.
En cierto modo se ha producido un significativo avance por parte de muchos de los gobiernos en favor del desarrollo económico, proporcionando marcos regulatorios que apoyen los mercados competitivos. Sin embargo, los gobiernos o las regulaciones, del mismo modo que ocurre en los mercados, pueden generar también fallos. Las elevadas trabas administrativas o las deficiencias en los mecanismos de coordinación y control que terminan favoreciendo a determinados grupos de interés en lugar de a los usuarios de servicios públicos y contribuyentes, constituyen importantes costes para la sociedad.
Tal y como señalaba KRUEGER (1990) lo que es evidente es que la acción del gobierno no es gratuita. Por lo tanto, cualquier política que afecte a la asignación de recursos o a la regulación de la actividad económica privada, debería implementarse solo cuando existe un conjunto específico de procedimientos o criterios que se ajusten a los objetivos de la política enunciada, así como un aparato administrativo o institucional para implementarla. Además, si los mecanismos y políticas públicas pueden lograr un objetivo social o político determinado, debería optarse por el mecanismo que ofrezca el menor margen para los buscadores de rentas y suponga menos costes burocráticos.