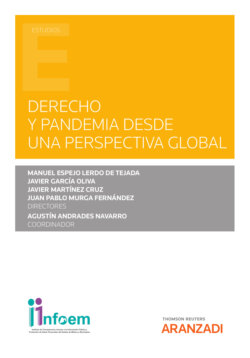Читать книгу Derecho y pandemia desde una perspectiva global - Agustín Andrades Navarro - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Presentación
ОглавлениеLa cuestión “¿qué sucedería si?” ha ocupado un lugar muy importante en debates de índole jurídica y educativa a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, supuestos hipotéticos, y con frecuencia, extremos se proponían como el punto de partida para determinar la satisfactoria respuesta del ordenamiento jurídico ante dichas circunstancias. Sin embargo, a principios del 2020, la humanidad se enfrentó a la pandemia Covid-19, un desafío muy real y en modo alguno hipotético, que forzó tanto a juristas como a sistemas legales a lidiar con una plétora de problemas completamente nuevos. La posición apropiada de los Gobiernos y poderes públicos se convirtió en objeto de apasionadas disquisiciones, y proliferaron opiniones sobre cómo conseguir un equilibrio adecuado entre las libertades individuales y los intereses colectivos en nuestras sociedades democráticas. La respuesta a la pandemia constituyó un ámbito de especial interés no sólo para los constitucionalistas, sino también para los expertos de otras disciplinas del Derecho.
Súbitamente, se tuvo que decidir qué sucedería con contratos que no pudieran concluirse por razón de la crisis sanitaria, qué tipo de responsabilidad civil se acarrearía en supuestos de transmisión del coronavirus o de reacciones adversas a las vacunas, así como la naturaleza y la extensión de las medidas punitivas en casos de violaciones del toque de queda y de otras restricciones. Estas y muchas otras interrogantes apelaron, de golpe, a profesores universitarios y a abogados en ejercicio, y en esta carrera a contrarreloj para proporcionar una solución a las inquietudes legítimas de la ciudadanía, otras experiencias anteriores podían proporcionarnos una ayuda muy limitada. Europa, y de hecho el mundo, nunca había presenciado una crisis sanitaria de estas características, ni había tenido que resolver tan complicado rompecabezas en esta era de medicina avanzada, viajes y comunicaciones constantes.
Por supuesto, en la cultura popular se han sugerido paralelismos con la peste negra del siglo XIV y con brotes posteriores de esta epidemia bubónica, e imágenes alarmantes de doctores del siglo XVII llevando gafas y mascarillas han sido comparadas con fotografías del pasado año del personal clínico con sus correspondientes equipos de protección. Si bien es cierto que esta es una labor fascinante de historiadores y antropólogos, y que necesitamos como sociedad, investigar las respuestas de nuestros antepasados a enfermedades infecciosas y las diferencias con el momento actual nos reporta un beneficio limitado a los juristas. El concepto de Estado en el sentido moderno era realmente rudimentario cuando la humanidad tuvo que afrontar la peste bubónica, y las ideas prevalentes, en el debate jurídico y social, sobre la responsabilidad del Gobierno fueron en aquel periodo radicalmente diferentes.
Por otra parte, de forma generalizada, las estructuras burocráticas y administrativas estaban menos desarrolladas, y por consiguiente, las autoridades públicas contaban con medios muy reducidos para ejercer un control efectivo y centralizado de las crisis, incluso en aquellos contextos donde había voluntad real de hacerlo. Estas diferencias no pueden ser subestimadas en ningún caso, tanto en lo que concierne a la capacidad de los gobernantes para imponer medidas que protegiesen a la salud pública, como en el ámbito del Derecho privado, donde en muchas ocasiones las procesos se veían abocados a su interrupción, en el mejor de los casos, o a su suspensión. Por ello, desgraciadamente contamos con muy pocas herramientas del pasado que nos auxilien a afrontar los desafíos del presente. Igualmente, aun cuando las lecciones aprendidas en la pandemia de la gripe de 1919 nos habrían podido suministrar materia fértil para aplicar a la presente crisis, un número de factores lo ha impedido. En primer lugar, muchas naciones se recuperaban, a duras penas, de los horrores de la Primera Guerra Mundial, e incluso países como España, que no habían participado en el conflicto bélico directamente, tuvieron que soportar las devastadoras consecuencias económicas de una tragedia de escala inimaginable. En segundo lugar, en aquella pandemia había pocas posibilidades de llevar a cabo acciones más allá del control de la propagación de la infección. El propósito principal de la hospitalización en muchos países fue aislar a pacientes contagiosos, y no incrementar sus posibilidades de supervivencia.
Las circunstancias del Covid-19 han sido únicas por una variedad de razones: 1) Los esfuerzos de los ejecutivos para abordar la crisis se han centrado en un incremento de la atención clínica y equipamiento que condujese a resultados radicalmente distintos, siendo los retos en la administración de los recursos de una magnitud nunca anteriormente observada. El objetivo de las severas medidas de confinamiento no ha sido únicamente que los ciudadanos no enfermasen y en el peor de los casos, falleciesen, sino también evitar que los hospitales se vieran colapsados por el incremento de pacientes; 2) La crisis ha sido universal, y como fue generada por un patógeno, en lugar de un conflicto de naturaleza humana, la negociación no ha sido realmente posible. Los factores apuntados convirtieron a la pandemia Covid-19 en una realidad radicalmente diferente de otros desafíos del siglo XX como las epidemias por la polio, geográficamente más delimitadas, o guerras, en las que facciones opuestas debían llegar a un acuerdo y otras naciones se podían permitir ser neutrales; 3) En la actualidad los Gobiernos tienen el indudable beneficio del asesoramiento de la comunidad científica, pero también la labor, nada envidiable, de seguir decisiones, en ocasiones, contradictorias de los expertos. Además, compartir con la opinión pública los resultados de las investigaciones científicas, al tiempo que justificar la toma de decisiones, no ha sido una labor sencilla en modo alguno, debido tanto a la complejidad de los hechos, como a la necesidad constante de elegir la “opción menos mala” entre un conjunto de alternativas espinosas.
Los tres factores anteriormente apuntados son esenciales para comprender las dificultades a las que se han enfrentado los diferentes ordenamientos jurídicos en los últimos catorce meses. Por lo que se refiere a la cuestión de administración de los recursos, ciudadanos y grupos se han visto sometidos a restricciones que, aun siendo justificadas a fin de alcanzar el bien colectivo, sin duda podrían considerarse desproporcionadas desde el punto de vista de las libertades individuales. En términos prácticos, el riesgo de muerte por el Covid-19 por parte de jóvenes y ciudadanos con buena salud es muy reducido, y a pesar de ello han tenido que someterse a medidas restrictivas de toda índole, incluyéndose en algunos supuestos varios tests de Covid obligatorios. Lo cierto es que los sistemas legales democráticos tenían poca experiencia a la hora de imponer restricciones sobre la libertad personal, en la ausencia de culpabilidad o beneficio directo, e incluso menos, a la hora de requerir intervenciones médicas de manera obligatoria, o de exigir la divulgación de información relativa al estado de salud de los ciudadanos. Por lo tanto, existían muy pocos precedentes que ayudasen a discernir cuáles serían las medidas razonables y apropiadas que debían tomarse en cada caso.
Por lo que respecta al segundo elemento, no había posibilidad alguna de llevar a cabo una pausa “para retomar el aliento”. Los sucesos se desplegaron, y continúan desplegándose, a una velocidad galopante, que es determinada por el virus y no por los Gobiernos. Esto significa que los sistemas legales han tenido que encontrar mecanismos para adaptarse a cambios dramáticos, al tiempo que continuaban operando, si bien no exactamente de manera habitual, los aspectos esenciales en el funcionamiento de la justicia (ej. respuesta legal al abuso doméstico o el maltrato infantil). Por el contrario, en ciertas ocasiones, aquellas parcelas del marco legal que se consideran menos esenciales han sido suspendidas en los últimos meses, lo que hace temer su posible esclerosis en los próximos años. Son extremadamente probables una ralentización en la administración de justicia, y consecuentemente, un detrimento para los demandantes en espera de las decisiones judiciales. Asimismo, si las partes de una negociación saben que una solución se demorará cuando surjan disputas, esto afectará, ineludiblemente, al proceso negociador.
Estas transformaciones del comportamiento no se limitan exclusivamente a quienes intervienen en una transacción de naturaleza privada. Estos cambios implacables a los que hemos aludido también han tenido un impacto en el ámbito administrativo, la policía y la ciudadanía en general, los cuales han tenido que ajustar sus ideas y expectativas, al tiempo que continuaban operando bajo una presión insoportable. En todo este proceso las normas legales han sido generadas, aplicadas, interpretadas y cumplidas por individuos que han contado con poquísimo asesoramiento sobre lo que puede considerarse normal o razonable, y en un clima enrarecido y carente de consensos sobre la oportunidad de las medidas. Todo ello ha conducido, sin lugar a dudas, a un clima de incertidumbre e inestabilidad.
Nuestro tercer factor, la severa complejidad del actual panorama, protagonizado por opiniones contradictorias, en muchas ocasiones, de expertos, y con distintas prioridades de diversos grupos, no hace más que exacerbar este cóctel de inestabilidad. No existen reglas sociales establecidas sobre ámbitos que no habían sido explorados anteriormente, lo cual crea problemas ingentes de índole jurídica, ya que por su propia naturaleza los principios legales reflejan y dan cumplimiento a normas de comportamiento comúnmente aceptadas. Por ejemplo, preguntas sobre qué es un acto negligente, o qué constituye un comportamiento razonable a la hora de prestar un servicio, son inevitablemente más nebulosas en un mundo con ideas opuestas sobre cuáles son las necesidades objetivas, así como qué se considera un riesgo razonable. Por ejemplo, ¿quién debería asumir responsabilidad por un paciente cuyo cáncer ha evolucionado de curable a incurable en un periodo en el que los hospitales han estado cerrados para tratamientos “no esenciales”? Si una empresa puede actuar legalmente, pero sólo de forma que no sería viable económicamente, ¿se debería considerar que está violando sus obligaciones contractuales al cancelar o demorar una determinada operación?
Responder a todas estas interrogantes es una auténtica pesadilla, cuya dificultad se ve acrecentada por la naturaleza universal de esta pandemia. Comparaciones con otras jurisdicciones son interesantes, pero no debería nunca subestimarse que otros contextos presentan elementos similares de improvisación y desorden. Asimismo, no se deberían infravalorar las diferencias. Al ser los hechos distintos en cada Estado, e incluso dentro de los diversos territorios de cada nación (por ejemplo, niveles de infección, capacidad hospitalaria, etc.), lo que sea lógico o preferible en la práctica en cada supuesto también diferirá, y será importante que las correspondientes circunstancias fácticas se tengan pormenorizadamente en cuenta en la toma de decisiones legales.
A tenor de lo que acabamos de señalar, habría sido tentador para estudiosos del Derecho “tirar la toalla” y abstenerse de intervenir hasta que una cierta normalidad regrese. No obstante, el Derecho es una herramienta social imprescindible, y por ende, no cabía dicha opción. Para empezar, hemos aprendido que la “normalidad” va a tardar mucho tiempo en regresar, por lo que no contamos con el lujo de posponer la resolución de retos jurídicos hasta que transcurran muchos años. Igualmente, de manera crucial, los expertos en Derecho tenemos la obligación social de administrar justiciar en estos tiempos convulsos, pues de no hacerlo estaríamos abandonando nuestro compromiso con el Estado de Derecho y el principio de legalidad, fundamentos básicos de nuestro modelo demo-crático. El Derecho existe para regular nuestra vida colectiva, así como consagrar valores sociales, y en este escenario, la necesidad de regulación no podría ser más evidente.
Por consiguiente, es difícil imaginar cómo una obra podría ser más oportuna y útil que el presente volumen. Los editores han aglutinado perspectivas de un conjunto de prestigiosos investigadores universitarios, reflexionando sobre la diversidad de aportaciones realizadas por el Derecho a la terrible pandemia del Covid-19. La mayoría de los autores pertenecen a la academia española, pero también encontramos un valioso número de análisis de otros sistemas jurídicos en el resto de Europa (ej. el Reino Unido e Italia) y en otros continentes, particularmente América Latina.
En conclusión, este volumen es una enriquecedora fuente de material para estudiosos del Derecho que persigan comprender tanto lo que ha sucedido en el último año, como la dirección de nuestro viaje a partir de estos momentos. No persigue, en ningún momento, convertirse en el documento definitivo sobre la respuesta jurídica a la crisis sanitaria global, puesto que por razones obvias dicho empeño no sería posible en estos momentos, ya que el mundo continúa en flujo permanente y los hechos referentes a esta pandemia se modifican vertiginosamente. Sin embargo, se trata de un elenco de contribuciones que ayudarán a quienes en un futuro pretendan elaborar una recopilación académica definitiva de estudios sobre la respuesta jurídica a la crisis del Covid-19. Será necesario esperar al nuevo amanecer de la humanidad para acometer tal empresa, pues tal cometido no puede llevarse a cabo en el calor del momento, y en una situación de constante, y en muchas ocasiones, aterrador cambio. Ser fieles al discurso legal, y por tanto al Derecho mismo, es absolutamente fundamental para defender la esencia de nuestra sociedad y los valores que la impregnan. Por ello, hemos de estar muy agradecidos tanto los editores como los autores de esta excelente obra por la encomiable labor desempeñada, pues análisis de esta naturaleza protegen nuestro presente y allanan el camino de nuestro futuro.
Los Directores