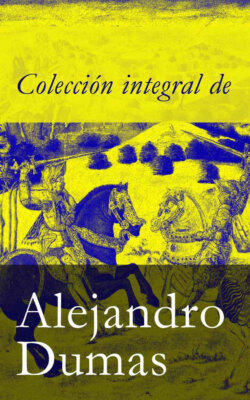Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 27
ОглавлениеÍndice
Amaury a Antonia
«¿Viviré o moriré?
»Esta es la pregunta que me hago día por día al ver cómo pierde fuerzas Magdalena y se desvanecen todas mis ilusiones. Le juro a usted, Antoñita, que al entrar por la mañana en su cuarto no le pregunto a su padre por mera fórmula:
»—¿Cómo vamos?
»Así, que al responderme:—«Está peor», me asombro de que no me diga.—«¿Estás peor?»
»Ya no puedo recrearme en mis ensueños. Mi incredulidad se rebeló en un principio contra el fallo de la ciencia; pero hoy mi esperanza va debilitándose. Antes del otoño Magdalena ya no será de este mundo.
»Pero crea usted, Antoñita, que tendrán que abrir dos tumbas.
»¡Oh, Dios mío! No pretendo blasfemar, pero considero que habrá sido bien triste y bien miserable mi destino en esta vida. Habré llegado hasta el umbral de toda felicidad para caer al pisarlo; habré columbrado todas las alegrías para no alcanzar ninguna; me habré visto desposeído de todos los dones de la suerte, que me habrán sido arrebatados uno a uno. Siendo rico, joven y amado, ¿podía desear yo otra cosa que vivir? ¡Y lejos de eso moriré cuando Magdalena, que es mi vida, exhale el postrer aliento!…
»Al pensar que soy yo quien.. ¡Dios mio! ¿Por qué me faltó el valor para negarle aquella última entrevista? Es que me embargó el temor de que creyera que no la amaba y de que se entibiara su cariño. Casi estoy por decir que prefiero lo ocurrido pues así estoy seguro de morir cuando ella muera.
»¡Oh, Antoñita! ¡Qué corazón tan grande el de su tío! Desde que me escribió aquellas palabras no ha vuelto a dirigirme ni un reproche. Sigue llamándome hijo como si adivinase que soy el prometido de Magdalena, no sólo en este mundo sino también en el otro.
»¡Pobre Magdalena! Ignora que están contadas nuestras horas. Merced al raro privilegio que tiene su enfermedad no advierte el peligro: habla del porvenir, forja proyectos, traza planes, y su fantasía inventa las cosas más novelescas.
»Jamás la he visto tan encantadora ni tan tierna y cariñosa para conmigo. Sólo me riñe porque no la ayudo a levantar castillos en el aire.
»Hoy por la mañana me ha dado un susto muy grande.
»—Amaury—me dijo,—ahora que estamos solos dame papel y tinta. Voy a escribir.
»—¿Qué dices? ¿Qué vas a escribir estando tan débil como estás?
»—Ya me sostendrás tú, Amaury.
»Quedé inmóvil y mudo, aterrado al pensar que mi pobre Magdalena, advertida, quizá por un fatal presentimiento, de su cercano fin, quería escribir su última voluntad.
»Pero no tuve más remedio que prepararle todo para que escribiera. Desgraciadamente no me había engañado en mis presunciones: estaba tan débil que a pesar de sostenerla yo la acometió el vértigo y cayéndosele la pluma de la mano se desplomó de nuevo sobre la almohada.
»Reposó un momento, y luego me dijo, con voz débil:
»—Tenías razón, Amaury: yo no puedo escribir. Hazlo tú, que yo te dictaré.
»Tomé la pluma y con la frente bañada en angustioso sudor me dispuse a obedecerla.
»Me dictó un plan de vida, distribuyendo el tiempo que íbamos a pasar juntos.
»Su padre quiere celebrar mañana una consulta con algunos compañeros, pues a pesar de ser médico tan eminente no tiene ya confianza en sí mismo. Mañana, seis hombres vestidos de negro, seis jueces, pronunciarán sentencia de vida o muerte, sobre nuestra pobre enferma. ¡Terrible tribunal, encargado de adivinar los fallos de Dios!
»He ordenado que me avisen su llegada. Ellos no verán a Magdalena, porque el doctor teme que al verlos se dé cuenta de su verdadero estado, y ni siquiera sabrán que se trata de la hija de su compañero, porque él ha temido que oculten la verdad si conocen esta circunstancia.
»Yo pienso asistir a la junta, escondido en cualquier parte.
»Ayer pregunté al padre de Magdalena qué propósito le guiaba al pedir esa consulta.
»—No persigo un propósito, sino una esperanza—repuso.
»—¿Y cuál es?—le pregunté con ansiedad.
»—La de que pueda haberme engañado al hacer el diagnóstico o al tratar la enfermedad; por eso he llamado a los que mantienen los sistemas combatidos por mí más rudamente. ¡Ojalá me confundan y resulte yo al lado de ellos más ignorante que un patán de aldea! Si alguno fuera capaz de devolvernos a Magdalena, lejos de hacer lo que esos clientes que le prometen a uno la mitad de su fortuna para enviarle luego veinticinco luises por medio de un lacayo, yo, al salvador de mi hija, le diría:—Es usted el Dios de la medicina y suyos son la gloria, la clientela y los honores que yo le he usurpado y que usted solo merece. Pero ¡ay! mucho me temo acertar en mis tristes vaticinios… Me parece que Magdalena despierta; voy a verla. Hasta mañana, Amaury.
»Hoy a las diez me avisó José que los médicos estaban ya reunidos en el despacho del doctor.
»Me dirigí a la biblioteca y allí pude convencerme de que me era fácil verlo y oírlo todo desde aquel sitio.
»En el despacho estaban reunidos los profesores más eminentes de la Facultad, los príncipes de la ciencia médica, seis hombres que no tienen quien les iguale en toda Europa, y no obstante, todos ellos, al entrar el padre de Magdalena, se inclinaron con respeto como súbditos que rinden vasallaje a su señor.
»El doctor aparentaba perfecta tranquilidad; pero yo, que hace dos meses le veo constantemente ocupado en su obra salvadora, conocí en la contracción de sus labios y en su voz, alterada por la emoción, que en su alma se libraba una batalla muy ruda.
»Expuso a sus colegas el motivo de la junta; les refirió la muerte de su esposa, la delicada constitución de su hija, los cuidados, las minuciosas precauciones de que había rodeado su vida desde el momento del nacimiento hasta el presente, y les enteró de los temores que a él le había inspirado al acercarse a la edad de las pasiones y del cariño que a mí me profesaba. Habló de esto sin nombrarnos a ninguno de los dos.
»Explicó la resistencia de un padre a consentir en que su hija se casara, los múltiples accidentes que habían puesto en riesgo su vida, y por fin llegó al terrible episodio en que otra vez amenazó la muerte a aquella criatura a quien, desde que nació, consideraba como presa legítima.
»Cuando así se expresaba me acometió tan gran temor de que me acusara que temblando como un azogado busqué instintivamente apoyo en la pared. Pero no hizo tal cosa, contentándose con referir el hecho simplemente.
»De la historia de la enferma, pasó luego a la de la enfermedad, enumerando una por una todas sus peripecias, analizando todos sus fenómenos, mostrándoles la muerte en el pecho de su hija, haciendo, por decirlo así, la autopsia de aquel cadáver viviente con tanta claridad, con tanta precisión, que hasta yo, completamente ajeno a la medicina, podía seguir paso a paso los progresos de aquella destrucción que me llenaba de horror.
»¡Desgraciado padre, que todo lo ha visto y averiguado y ha tenido fuerza para resistirlo todo!
»A medida que él hablaba, pintábase la admiración en el semblante de sus oyentes, y a cada pausa que hacía le felicitaban todos con sincero entusiasmo. Al terminar su análisis, después de haber relatado la enfermedad de su hija con todo lujo y pormenores y dejar ya trazado el exacto inventario del sufrimiento que nos tortura a los tres, le proclamaron unánimes su maestro.
»Razón tenían para ello. Nada se había escapado a su penetración y a su sabiduría; su poder de investigación le daba el don de la clarividencia, y casi le igualaba con el propio Dios.
»El se enjugaba mientras tanto la sudorosa frente, sintiendo desvanecerse su última esperanza. Afirmábase en su ánimo la convicción que tenía de no haberse equivocado.
»Pero, si no existía error en el diagnóstico, podía haberlo en el tratamiento, y aferrado a esta esperanza comenzó a exponer los medios que había puesto en práctica para combatir el mal; los sistemas, ya propios, ya ajenos, que había seguido, y las armas esgrimidas contra la horrible dolencia, imposible de vencer. ¿Qué otra cosa le quedaba por hacer?
»Dijo que había pensado en apelar a un remedio que luego le pareció demasiado fuerte, y lo desechó, para recurrir a otro, que más tarde le pareció insuficiente. Por eso pedía la ayuda de sus colegas, confesando que se veía reducido a la impotencia, detenido ante la insuperable valla que constituye el límite de la ciencia humana, imposible de salvar.
»Los doctos consejeros estuvieron callados un momento, mientras la frente del doctor se iluminaba con un rayo de esperanza. ¡Pobre padre! Quizás se vanagloriaba de haberse engañado, y creía que sus sabios colegas, ilustrados por sus preciosos análisis, antes de hablar callaban y se recogían para proponer al fin algún remedio capaz de salvar a su hija.
»Pero, ¡ay! aquel silencio motivábalo únicamente la admiración, demostrada bien pronto por los elogios de que todos aquellos hombres hicieron objeto al doctor Avrigny, a quien consideraban como honra y paz de la Francia médica.
»Todos convinieron en que él, en aquella guerra admirable del hombre contra la Naturaleza, había probado todo cuanto humanamente podía probar la ciencia, cuyos recursos quedaban ya agotados. Si la enfermedad no hubiese sido esencialmente mortal, el enfermo habría curado, gracias a los medios usados por el doctor; pero, aunque éste hiciese nuevos milagros, no había remedio; el paciente no podía vivir más allá de quince días.
»Cuando oyó esta sentencia el doctor Avrigny palideció; faltáronle las fuerzas y rompiendo en sollozos cayó en su asiento.
»—¿Qué interés le inspira a usted la enferma?—le preguntaron sus colegas.
»—Ahora ya pueden saberlo ustedes: ¡esa enferma—contestó el pobre padre,—es mi hija!
»No pude resistir más, y entrando en el despacho fui a arrojarme en sus brazos.
»Todos se retiraron entonces silenciosamente, salvo uno que se acercó al padre de Magdalena, cuando éste alzó la cabeza. Era un médico presuntuoso y exclusivista, un hombre engreído que hasta entonces había combatido al doctor Avrigny y pasaba por ser gran detractor suyo. Aquel hombre, con amistosa y respetuosa expresión le dijo:
»—Yo también tengo a mi madre moribunda como usted tiene a su hija. También yo, como usted, he hecho cuanto era posible hacer para devolverle la salud. Al entrar en esta casa estaba yo convencido de que para ella no había ningún remedio; pero aquí, al oírle a usted, he variado de opinión: Le confío a usted, señor de Avrigny, la vida de mi madre: usted la salvará.
»El doctor estrechó la mano a su colega lanzando un suspiro de tristeza.
»Después de esta escena fuimos los dos al cuarto de Magdalena, que nos recibió alegre y sonriente. ¡Estaba bien lejos de imaginarse que nosotros la considerábamos ya desde entonces como un cadáver, pues acabábamos de oír su sentencia de muerte!»