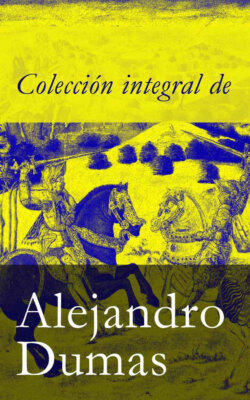Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 35
ОглавлениеÍndice
Serían las ocho de la mañana cuando José subió a avisar a Amaury que el doctor le aguardaba en el salón. Bajó el joven en seguida, y al verle entrar el padre de Magdalena se adelantó hacia él con los brazos abiertos, exclamando:
—¡Gracias, hijo mío! Ya confiaba yo en ti y sabía que no me equivocaba al contar con tu valor.
Amaury respondió a esta lisonja con un triste movimiento de cabeza, y sonriéndose con amargura se disponía a replicar cuando entró Antonia, llamada también por su tío.
Reinó en la estancia un silencio que todos parecían temerosos de romper. El doctor hizo por fin una seña a los dos jóvenes para que se sentasen y, colocándose entre ambos les dijo con triste y bondadoso acento:
—Hijos míos, cuando se posee hermosura, juventud y atractivos, se vive en plena primavera, en perspectiva de un tiempo mejor; la existencia es opulenta y muy grata. Sólo la contemplación de los dos seres a quienes más quiero y en quienes se cifran todos mis amores de este mundo, hace penetrar un rayo de gozo en mi triste corazón lacerado por la pena… Ya sé que soy amado, sé que se me corresponde, pero hay que perdonarme: no puedo quedarme aquí; necesito vivir solo.
—¿Qué dice, usted? ¿que nos deja? ¡Oh, tío! ¿Cómo puede ser eso? Explíquese—exclamó Antoñita.
—Déjame hablar, hija mía—dijo el señor de Avrigny.—Digo que aquí está la vida representada por Amaury y por ti, y a mí me reclama la muerte. Los dos amores que me quedan en este mundo no pueden compensar el que tengo allá, en el otro. Justo es que nos separemos porque nuestras miradas deben dirigirse hacia puntos muy distintos; las de Amaury y las tuyas hacia lo futuro, que aún contiene promesas y esperanzas; las mías hacia lo pasado, donde está concentrada mi existencia. Nuestros caminos son muy diferentes, y mi determinación inquebrantable y sorda a toda súplica es la de vivir desde hoy completamente solo, aislado en absoluto de la sociedad humana. Parecerá que lo que estoy diciendo es egoísta, y pido perdón por ello; pero no hay otro remedio; no es cosa de entristecer con mi desesperación la juventud floreciente de los dos hijos que me restan. Lo mejor que podemos hacer es separarnos y seguir cada cual nuestro camino que respectivamente habrá de conducirnos a la vida y a la tumba.
El doctor hizo aquí una breve pausa y luego prosiguió:
—Ahora voy a decir cómo pienso emplear los pocos días que me restan de existencia. Desde hoy viviré solo con José, mi criado más antiguo, en Ville d'Avray. No saldré de casa sino para visitar la tumba de Magdalena, que no tardará también en ser la mía, y no recibiré a nadie, ni a mis mejores amigos, que deben considerarme como muerto desde este día porque yo no pertenezco ya a este mundo. Únicamente el día primero de cada mes podrán verme dos personas que me contarán sus cosas y a quienes yo explicaré mi estado. ¿Necesitaré decir quiénes son esos dos seres que gozarán de tan exclusivo privilegio?…
—¡Ay! ¿Qué será de mí sin usted, querido tío?—exclamó Antonia, anegada en lágrimas.—¿Qué voy a hacer yo, sola y abandonada? ¡Pobre de mí!
—¿Cómo puedes imaginar que no haya pensado en ti, hija mía, en ti que siempre has sido para Magdalena una hermana tan cariñosa y tan adicta? Considerando que Amaury posee una fortuna cuantiosa y más que suficiente para él te lego en mi testamento para después de mi muerte todos mis bienes y desde hoy mismo todos los de mi hija.
Antonia hizo un ademán, como queriendo rechazar donación tan generosa.
—No me digas nada—prosiguió el doctor;—de sobra sé que te es indiferente todo esto y que tu noble corazón sólo desea cariño. Escucha, pues, Antoñita: a ti te conviene casarte, ¿estamos?
Antonia intentó replicar; pero el señor de Avrigny, le impuso silencio con un gesto.
—¿Serás capaz de negarte a cumplir los sagrados deberes de esposa y de madre sólo por no poder ser útil a tu tío? ¿Qué vas a responder cuando Dios te pida cuenta de tus actos? ¡Tienes que casarte, Antonia! Y cuenta que puedes tener aspiraciones muy altas. Aunque yo viva apartado de la sociedad no dejaré de conservar en ella mi influencia y mis amigos y podré proponerte un buen partido. A propósito: ¿te acuerdas de que el año pasado el conde de Mengis, uno de mis amigos más antiguos, me pidió para su hijo único la mano de Magdalena? Yo se la negué, pero a falta de mi hija creo que no vacilará en aceptar a mi sobrina que es tan joven, tan rica y tan hermosa como ella. ¿Qué te parece, Antoñita, el vizconde de Mengis? Ya le conoces por haberle visto aquí muchas veces y sabes que es noble, elegante, inteligente e instruido.
El doctor calló, esperando la respuesta de Antonia; pero ésta permaneció muda, como perpleja y avergonzada, mientras Amaury la miraba emocionado, porque para él también revestía excepcional interés lo que ella contestase. De sus dos compañeros de dolor, el uno se retiraba para sufrir a solas, y era muy natural que tuviese interés en saber si Antoñita, cuya pena tanto se asemejaba a la suya, abandonaría también a su triste compañero de infortunio y dejándole llorar solo destruiría del todo lo que aún le recordaba su dichosa infancia, sus amores con Magdalena y su familia de antaño.
Así, al mirar a Antoñita, no podía Amaury disimular su ansiedad. La joven vio su mirada y, como si la hubiese comprendido, dijo con voz temblorosa:
—Tío mío, le agradezco en el alma lo que por mí quiere hacer y recibo de rodillas sus paternales consejos, tan sagrados para mí; pero déjeme tiempo para pensar en ellos. Usted no quiere tener ya la menor relación con este mundo y siento que se haya hecho violencia para volver de nuevo su pensamiento a los dos únicos seres que le interesan en la tierra. ¡Dios se lo pague, tío! Sus deseos serán siempre órdenes para mí. No he de oponerme a ellos; sólo le pido una dilación. No quiera usted que me case vestida de luto; permítame poner un intervalo entre el tiempo venidero que usted vaticina tan dichoso y el pasado que tantas lágrimas me hace derramar. Mientras tanto, ya que le han de servir de molestia mis cuidados, ¡Dios mío! ¡quién habría podido suponerlo! he trazado ya mi plan y se lo voy a exponer, decidida a llevarlo a la práctica si me da su aprobación. Yo me quedaré aquí entre el recuerdo de Magdalena, del mismo modo que usted se queda a vivir junto al sepulcro. Custodiaré esos recuerdos a los que rendiré culto resucitando en mi imaginación a cada instante los días que ya pasaron. Confío en que la señora Braun no tendrá inconveniente en hacerme compañía y hablaremos de Magdalena como de una ausente con la cual habremos de reunimos un día. Sólo saldré para ir a la iglesia; sólo recibiré a los amigos más antiguos de usted, a los más adictos, a los que usted mismo me indique; yo seré entre usted y ellos un postrer lazo que les permitirá creer que no le han perdido por completo. ¡Ah! Esa vida sin ser feliz, porque eso es imposible, aún podría ofrecer algunos atractivos para mí… Tío, ¿tiene confianza en mí? ¿me cree usted digna de guardar esos preciosos recuerdos? Si es así, si no le inspiran recelos mi juventud y mi inexperiencia, déjeme elegir esa existencia, única que yo apetezco, única que me conviene.
—Si ésa es tu voluntad, hágase lo que deseas; yo apruebo en todo tu plan—dijo el doctor, enternecido.—Cuida esta casa, que desde hoy es tuya, y quédate en ella con todos nuestros criados, que tanto te quieren, y con la señora Braun, que te ayudará a dirigirla, como lo hacía en vida de Magdalena. Al comenzar cada trimestre recibirás el dinero que te haga falta, y si necesitas además de mis consejos ya sabes, hija mía, que todos los meses he de consagrarte un día. Entre mis buenos amigos, tampoco dejará de haber alguno que a instancias mías pueda servirte de tutor y de guía, reemplazándome a mí cuando yo muera. ¿Querrás estar bajo la tutela del conde de Mengis y su esposa, él tan bueno y tan afectuoso como un padre, y ella tan digna y tan cariñosa mujer que para ti casi sería una madre? No quiero hablarte de su hijo, porque antes ya eludiste esta cuestión y además actualmente viaja por el extranjero.
—Tío, no es menester que le diga que, cualesquiera que sean las personas que me designe…
—Bien; pero sepamos antes si tienes que decirme algo contra las que acabo de citarte.
—¡De ningún modo! Dios es sabedor de que después de usted son las que más merecen mi cariño.
—Siendo así, no hay más que hablar. El conde y su esposa te protegerán y sabrán aconsejarte. Queda, pues, así, hija mía, regulada por el momento tu existencia. ¿Y tú, Amaury? ¿Qué piensas hacer? ¿Cuál es tu plan?
Al oír esto fue Antonia quien alzó la cabeza aguardando una respuesta de Amaury con la misma ansiedad que éste había aguardado antes la de su compañera de la infancia.
—Veo, querido tutor—dijo Amaury con voz bastante segura,—que los grandes sufrimientos se soportan de distinto modo según los temperamentos. Usted va a vivir junto al sepulcro de Magdalena. Antonia no quiere abandonar la estancia que parece llenar aún con su espíritu. Yo, llevo a Magdalena en mi corazón, y me son por completo indiferentes los lugares en donde yo pueda estar. La llevaré conmigo a todas partes, porque en mi alma está enterrada y sólo procuraré que el mundo burlón e impío no profane mi dolor con su contacto. Del mismo modo que ustedes, yo a mi vez quiero estar solo. Cada uno de los tres puede tener por su parte a Magdalena aunque miles de leguas nos separen a unos de otros.
—¿Es decir que te propones viajar?—preguntó el doctor.
—Deseo vivir con mi pena; quiero saborear mi dolor sin que nadie se crea autorizado para ofrecerme consuelo; quiero sufrir libremente, y puesto que nada me obliga a permanecer en París, donde ya no he de verle a usted más, me iré muy lejos de aquí, a un país en donde todo sea extraño para mí, en donde pueda yo recogerme en mis pensamientos sin que nadie me importune.
—¿Y a dónde se marcha usted?—preguntó Antonia con acento de tristeza.—¿A Italia?
—¡Oh! ¡Italia! ¡Italia!—exclamó Amaury estremeciéndose.—Allí debíamos ir ella y yo. ¡No! ¡no! ¡De ningún modo! Italia con su cielo sereno, con su clima templado, con las bellezas que a cada paso puede ofrecer al viajero, constituiría para mi dolor una cruel ironía. ¡Al pensar en que nos disponíamos a ir los dos a ese país encantador y en que ahora deberíamos estar en Niza!… ¡Oh! ¡Cuán diferente, Dios mío!…
Amaury se interrumpió: los sollozos ahogaron su voz. Levantose el doctor y poniéndole la mano en el hombro, le dijo:
—Vamos, Amaury; sé hombre.
—¡Amaury! ¡Hermano mío!—dijo Antonia tendiéndole la mano.
Pero el corazón del joven, rebosante ya de hiel, tenía que desbordarse y su dolor, contenido hasta entonces, hizo explosión de pronto.
El doctor y Antoñita se miraron y dejaron libre curso a aquella expansión que no podía menos de proporcionar alivio a Amaury viniendo a calmar en parte su terrible excitación nerviosa.
Cuando el joven pudo hablar, ya algo más tranquilo, después que por sus pálidas mejillas corrieron a raudales las lágrimas, dijo:
—Perdónenme ustedes si aumento su dolor con la expansión del mío. ¡Si supieran lo que sufro!…
El anciano se sonrió con tristeza.
—¡Pobre Amaury!—dijo en voz baja Antoñita.
—Ya estoy sereno—agregó Leoville.—Decía que no me conviene el sol ardiente de Italia, sino las nieblas invernales del Norte; quiero contemplar una naturaleza triste y desolada como está mi alma; nada más a propósito que Holanda con sus pantanos, el Rhin con sus ruinas, Alemania con su cielo nuboso. Por eso esta misma noche, con el permiso de usted, querido tutor, partiré para Amsterdam y La Haya, de donde regresaré por Colonia e Heidelberg.
Antonia escuchaba con inquieto afán las palabras de Amaury, pronunciadas con singular amargura. El doctor, que al ver terminado el acceso nervioso del joven había vuelto a sentarse para quedar abstraído en sus tristes pensamientos, cuando aquél cesó de hablar se pasó la mano por la frente como queriendo apartar de sí la nube que el dolor interponía entre las ideas que ocupaban su mente y el mundo exterior, y repuso:
—Resumiendo: tú, Amaury, te vas a Alemania llevándote contigo a Magdalena; tú, Antoñita, te quedas en esta casa, en la que ella ha vivido; yo, me vuelvo a Ville d'Avray, en donde reposa su cuerpo. Pero como tengo que quedarme aún algunas horas en París para escribir a mi amigo el conde de Mengis y dictar algunas disposiciones, si no hay nada más que hablar, hijos míos, separémonos ahora y a las cinco volveremos a reunimos para comer juntos como lo hacíamos antes, en otro tiempo mejor. Después, cada cual se marchará por su lado.
—Hasta la tarde, pues, querido tutor. Adiós, Antoñita—dijo Amaury.
—Hasta la tarde—repitió Antonia.
—Hasta luego, hijos míos.
Amaury salió, el doctor se retiró a su despacho, y Antoñita, no teniendo ya que esforzarse para aparecer serena, se dejó caer en una butaca sollozando.