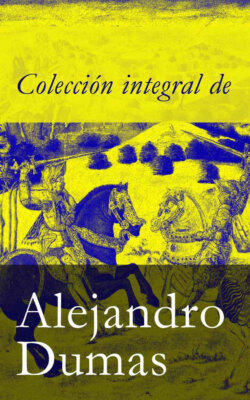Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 31
ОглавлениеÍndice
Antonia, al verse descubierta, lanzó un grito y vertiendo abundantes lágrimas se acercó a la enferma. Magdalena hizo un movimiento instintivo para echarse hacia atrás; pero, luego se rehizo y, dominando aquel mal impulso abrió los brazos para recibir a su prima que se arrojó en ellos con efusión, quedando así abrazadas un buen rato hasta que Antoñita se desprendió y retrocediendo fue a ocupar el puesto del sacerdote, que acababa de dejar la habitación.
A despecho de las inquietudes y desazones de aquellos dos meses y de la profunda pena de aquel momento, Antonia estaba más hermosa que nunca; rebosante de vida, parecía destinada a disfrutar una existencia prolongada y feliz y podía creerse con derecho al amor de un corazón tierno y apasionado. Así, podía sin dificultad interpretarse el primer movimiento de Magdalena como un impulso de celos revelado también por la involuntaria mirada en que envolvió a la vez a su hermosa prima y a su desesperado novio que iba a dejar al lado de ella.
Su padre, para quien nada pasaba inadvertido, se inclinó y le dijo en voz muy baja:
—Tú misma la has llamado; no ha hecho más que obedecerte.
—Sí, papá, y me alegro mucho de verla.
Y la infeliz moribunda miró a Antonia, sonriéndose con angélica resignación.
Amaury no supo ver en aquel ímpetu de Magdalena otra cosa que un sentimiento de celos, muy natural en un ser ya aniquilado respecto a otro lleno de vigor y de vida. El mismo, comparando a la una con la otra, sintió algo parecido (o al menos así lo creyó él) al sentimiento experimentado por la hija del doctor, esto es, un sentimiento de odio y de cólera contra la insultante belleza, causa de aquel cruel contraste, y hasta le pareció que si no hubiese de morir como tenía resuelto, llegaría a aborrecer a Antoñita, por considerarla como viviente ironía, con la misma intensidad con que amaba a Magdalena.
Disponíase a tranquilizar a la moribunda deslizando un juramento en su oído cuando se oyó una campanilla que le hizo estremecerse y quedar como clavado en su sitio.
Era el sacerdote que volvía en compañía del sacristán de San Felipe de Roule y de dos monaguillos para administrar a Magdalena los últimos sacramentos.
Todos callaron al sonar la campanilla y se postraron de hinojos. Únicamente Magdalena se incorporó como disponiéndose a recibir la visita del Señor.
Entró el sacristán con la cruz, luego los monaguillos con la vela en la mano, y por fin el venerable sacerdote portador del santo Viático.
—Padre mío—dijo Magdalena,—los pensamientos pecaminosos pueden llegar a combatir nuestra alma hasta los umbrales de la eternidad.—Temo mucho haber pecado desde que me confesó esta mañana y le agradeceré a usted que antes de recibir el cuerpo del Señor, se digne permitirme que le manifieste mis dudas.
Se apartaron Amaury y el doctor para dejar que el párroco se acercase a la enferma, la cual en voz muy baja y mirando alternativamente a su prima y a Amaury, le dijo algunas palabras. El santo varón, por toda respuesta la bendijo. Después de esto comenzó la santa ceremonia.
Solamente aquel que se haya arrodillado en momentos semejantes al pie del lecho de muerte de una persona querida es capaz de saber el efecto que causan en nuestra alma las palabras que en tal caso pronuncia el sacerdote y repiten los presentes. Amaury, con el corazón próximo a estallar, retorciéndose los brazos y vertiendo amargo llanto, semejaba la estatua de la desesperación y del dolor.
El señor de Avrigny, mudo e inmóvil, sin lanzar ni un suspiro ni derramar ni una lágrima, mordía el pañuelo, tratando de recordar las plegarias recitadas en su niñez y olvidadas hacía ya mucho tiempo.
Antonia, débil mujer, no podía contener los sollozos que la ahogaban.
Transcurrió la ceremonia en medio de aquellas tres penas manifestadas de un modo tan diferente. Terminó el sacerdote su triste misión acercándose a Magdalena, que, incorporada, con las manos cruzadas y los ojos alzados al cielo recibió en sus secos labios la sagrada hostia.
Luego, abatida por este esfuerzo, se desplomó en su lecho, diciendo con apagado acento:
—¡Dios mío! No permita Tu bondad que nunca sepa que cuando he visto a mi prima he sentido deseos de que ella muriese también conmigo.
El ministro del Señor, acompañado de su séquito, salió de la estancia.
Reinó en ésta un silencio que nadie se atrevía a interrumpir. Magdalena, que aún seguía con los brazos cruzados, lanzó una intensa mirada a su padre y otra a Amaury. Antonia oraba en voz baja.
Entonces comenzó una vela silenciosa y triste. La enferma quiso hablar por vez postrera para despedirse de los seres más queridos de su corazón, pero su debilidad era tan grande y sus fuerzas decaían de tal modo, que sólo a costa de un esfuerzo sobrehumano, logró articular algunas palabras. El doctor, inclinando hacia ella su encanecida cabeza, le suplicó que callase: bien claramente veía que todo había acabado y ya sólo deseaba retardar cuanto pudiera la eterna separación. El, que en los comienzos de la enfermedad había pedido a Dios la vida de su hija, que después le había rogado que le concediese algunos años, luego algunos meses y más tarde solamente algunos días, contentábase con pedir para ella unas horas más de vida.
—Tengo frío—dijo Magdalena con voz apagada.
Antonia se acostó entonces sobre los pies de su prima e intentó calentárselos con su aliento a través de la sábana. Magdalena murmuraba algo entre dientes sin que lograse hacer salir de sus labios un sonido articulado.
No es posible describir la angustia y el dolor que oprimían aquellos tres corazones. Quien en una noche terrible y suprema como aquélla haya velado a su hija o a su madre comprenderá lo que nosotros no sabríamos explicarle; y aquellos a quienes su buena fortuna no haya puesto en tales trances pueden bendecir a Dios por no verse en el caso de tener que comprenderlos.
Amaury y Antonia no apartaban su mirada del doctor. Es tan costoso para el hombre el renunciar a toda esperanza, que ellos no se resignaban a creer que todo hubiese acabado y de un modo instintivo buscaban en el rostro del señor de Avrigny algún rayo de esa ilusoria esperanza.
Pero el padre de Magdalena permanecía grave y sombrío, sin que ningún resplandor iluminase su rostro impasible ni el rayo de esperanza deseado viniese a desdoblar las arrugas de su frente ceñuda.
Hacia las cuatro de la madrugada se aletargó la enferma. Amaury, al verla cerrar los ojos, se puso en pie de un salto, pero el doctor le detuvo diciéndole estas palabras:
—Ahora duerme; aún le queda una hora de vida.
Efectivamente, Magdalena dormitaba con el último sueño de la vida mientras el crepúsculo ahuyentaba las sombras de la noche y las estrellas se eclipsaban una a una ante la limpia claridad de la rosada aurora.
El señor de Avrigny tomó el pulso a su hija, notando que ya desaparecía poco a poco de las extremidades.
A las cinco oyose la campana de una iglesia próxima que tocaba el angelus, llamando a la oración a los fieles.
Un pajarillo se posó en la ventana, entonó un gorjeo y emprendió el vuelo de nuevo, perdiéndose en los aires.
Magdalena abrió los ojos, quiso incorporarse exclamando:—«¡Aire! ¡aire! ¡Me ahogo!» y se desplomó lanzando un suspiro.
Era el último. Magdalena de Avrigny ya no existía.
Levantose el doctor y con voz ahogada dijo:
—¡Adiós, Magdalena! ¡Adiós, hija mía!
Amaury lanzó un grito terrible.
Antonia sollozaba como si su pecho fuera a desgarrarse.
Era verdad, Magdalena ya no existía… Se había eclipsado con las estrellas del cielo; suavemente había pasado del sueño a la muerte sin esfuerzo, sin exhalar más que un suspiro.
Los tres contemplaron en silencio a la pobre criatura. Luego, viendo Amaury que sus hermosos ojos habían quedado abiertos, quiso cerrárselos, pero el doctor detuvo su ademán diciéndole:
—Lo haré yo, que soy su padre.
Prestó a la muerta este servicio piadoso y terrible, y después de contemplarla un instante con muda y dolorosa mirada, cubrió con la sábana a guisa de sudario aquel hermoso rostro helado por el soplo de la muerte.
Y entonces los tres, arrodillados y llorosos, oraron en la tierra por la que en el mismo instante también oraba por ellos en el Cielo.