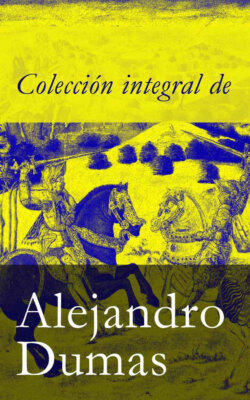Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 36
ОглавлениеÍndice
Amaury fue puntual. A las cinco en punto, después de haber empleado el día en hacer refrendar su pasaporte, en recoger algunos fondos de manos de su banquero, en disponer su carroza de viaje para las seis y media de aquella tarde y en llevar a cabo otras varias diligencias, llegó a casa del doctor.
El momento fue terrible cuando al sentarse a la mesa fijaron los tres sus ojos en aquel sitio vacío que otro tiempo ocupaba Magdalena.
Amaury estuvo a punto de dejar que estallara de nuevo su dolor, pero haciendo un esfuerzo para dominarse se levantó y cruzando rápidamente el salón dirigiose al jardín.
Poco después dijo el doctor a su sobrina:
—Antoñita, ve a buscar a tu hermano.
Antonia bajó al jardín. Allí encontró a Amaury sentado en el mismo banco en que había dado a Magdalena el último beso que fue la causa de su muerte y mordiendo desesperado el pañuelo como queriendo impedir que se escapasen de su pecho los sollozos que le ahogaban.
—Amaury—dijo la joven tendiéndole la mano que él, emocionado, estrechó en silencio—nos da usted mucha pena a mi tío y a mí.
Leoville, sin contestar, se levantó y dejándose conducir como un niño por Antonia la siguió, volviendo con ella al comedor.
Sentáronse de nuevo a la mesa, pero Amaury se negó a probar bocado. El doctor quiso hacerle tomar una taza de caldo, pero fue inútil su empeño; el joven contestó que le era de todo punto imposible tornar ningún alimento y volvió a caer en su abstracción.
Tras de las escasas palabras pronunciadas reinó un largo silencio durante el cual el doctor con la cabeza hundida entre las manos, no veía nada de cuanto pasaba en torno suyo. Mas los dos jóvenes, quizá porque en sus corazones se encerraba un tesoro de ternura, pensaban al mismo tiempo que en la muerta en los dos caros afectos que muy pronto tendrían que abandonar. Miráronse y debieron leer recíprocamente en sus almas y a un mismo tiempo el sentimiento de pena por la muerta y de dolor por la ausencia que sobre ellos se cernía, pues Amaury dijo, rompiendo el silencio:
—De los tres yo quedaré más abandonado que ninguno. Ustedes podrán verse una vez cada mes, pero yo… ¡triste de mí!… ¿Quién me traerá noticias suyas? ¿Quién les dará a ustedes las mías?
El doctor, como si despertase de un sueño, alzó la cabeza al oír esta queja del joven y repuso:
—No pienses en escribirme, Amaury, pues te prevengo que no habré de admitir ninguna carta.
—¡Ya lo están viendo ustedes!—exclamó Leoville.
—Nadie te priva de escribir a Antoñita, ni nadie le prohíbe contestarte. Puedes, pues, dirigirte a ella.
—¿Lo permite usted?—preguntó Amaury, mientras que Antoñita fijaba en su tío con ansiedad la mirada.
—¿Y por qué razón he de prohibir que dos hermanos se comuniquen su dolor y rieguen una misma tumba con sus lágrimas?
—¿Y usted consiente, Antoñita?—preguntó Amaury.
—Si eso puede proporcionarle algún consuelo… —murmuró la joven bajando los ojos, mientras sus mejillas se teñían de un vivo rubor.
—¡Oh! ¡Gracias! ¡gracias, Antoñita! Merced a usted mi partida será, si no menos triste, por lo menos más tranquila.
La comida acabó sin que entre aquellas tres personas que tan oprimidos sentían sus corazones se pronunciase una palabra más. La emoción que embargaba sus almas hacía enmudecer sus labios.
Cuando a las seis y media José entró a anunciar que en el patio aguardaba la silla de posta de Amaury, que acababa de llegar, y la del doctor, que ya estaba esperando hacía rato, el señor de Avrigny se sonrió; Amaury lanzó un suspiro y Antonia palideció densamente.
Se levantó el anciano, pero ambos jóvenes se abalanzaron hacia él, y al volver a caer en su sillón, agobiado por el pesar y hondamente conmovido, se encontró con que los dos estaban a su lado arrodillados.
—Abráceme usted, querido tutor—exclamó Amaury.
—Deme usted su bendición, tío mío—suplicó Antonia.
El doctor, con los ojos arrasados en lágrimas, los estrechó en sus brazos y exclamó elevando los ojos al cielo:
—¡Oh, mis dos últimos amores en la tierra!… ¡Dios mío! ¡Haz que sean felices y gocen tranquilidad; sí, que vivan tranquilos en este mundo, y alcancen la dicha eterna en el otro!
Les besó la frente. Uniéronse las manos de los jóvenes, y ambos se estremecieron, mirándose conmovidos y con la turbación de su ánimo reflejada en el semblante.
—Dale un beso, Amaury—dijo el doctor, acercando a los labios del joven la frente de Antoñita.
—¡Adiós, Antoñita!
—¡Adiós, Amaury! ¡Hasta la vista!
Despidiéronse con temblorosa voz, ahogada por la emoción.
El doctor, que en aquella ocasión era entre los tres el más dueño de sí mismo, se levantó para poner término al dolor de aquella separación que desgarraba su alma. Ellos hicieron lo propio y después de contemplarse en silencio estrecháronse por última vez la mano, mientras el doctor decía:
—¡Ea! ¡en marcha, Amaury! ¡Adiós!
—En marcha—repitió Amaury de un modo maquinal.—No se olvide de escribirme, Antoñita. ¿Lo hará usted así?
La joven no se sintió con fuerzas para contestar ni para seguirles. Los dos se despidieron de ella con un ademán y salieron precipitadamente.
Pero, merced a una extraña reacción, Antoñita, tan pronto como ellos desaparecieron recobró toda su energía y corriendo a la ventana de la estancia que daba al patio la abrió. Aun pudo ver que se abrazaban de nuevo y cambiaban algunas palabras que ella logró adivinar más bien que oyó.
—¡A Ville d'Avray, a reunirme con mi hija!—decía el doctor.
—¡A Alemania, llevándome a mi amada!—respondía Amaury.
—¡Y yo—exclamó Antonia,—aquí en esta casa desierta me quedo con mi hermana… y con el remordimiento de mi amor!—agregó separándose de la ventana para no ver la partida de los coches y con la mano puesta sobre el corazón como queriendo amortiguar sus latidos.