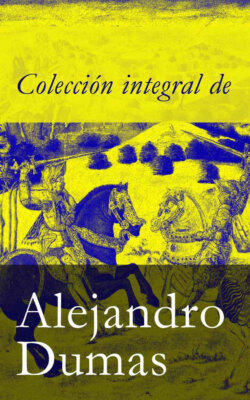Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 30
ОглавлениеÍndice
El padre de Magdalena encargó de llevar esta carta a un criado montado en buen caballo, y aquella misma tarde cerca del anochecer llegaron el cura y el pastor, quienes al recibir el mensaje se apresuraron acudir al llamamiento.
Era el tal Andrés un aldeano tosco, sin instrucción y reconocíase en su aspecto esta circunstancia de modo tal que si el doctor había llegado a abrigar alguna esperanza en los recursos de aquel hombre, a las primeras palabras hubo de convencerse de que tal ilusión no era más que una quimera. Sin embargo, le acompañó al cuarto de su hija, so pretexto de que venía a avisarle que el cura no tardaría en llegar. Magdalena que en su niñez había visto con frecuencia a aquel pastor en la quinta, se alegró mucho al verle.
Cuando salió de la estancia después de ver a la enferma le pidió el doctor su opinión sobre el estado de Magdalena. Respondiole el patán con la osadía y la necedad de su ignorancia que a su juicio estaba en verdad muy grave; pero con el auxilio de las hierbas que traía ex profeso había triunfado no pocas veces en casos más extremos aún que aquél. Y al hablar así puso de manifiesto los hierbajos en cuestión cuya virtud, según él, debía reduplicarse por razón de las épocas del año en que había buscado en el campo aquellas plantas.
El padre de Magdalena las examinó con rápida mirada, y quedó convencido que el efecto que de ellas esperaba no sería otro que el de una tisana ordinaria; pero, como al fin y al cabo no podían perjudicar a la enferma, dejó que el pastor las preparase y él fue a reunirse con el cura.
—El remedio de Andrés—dijo al párroco—es pueril y ridículo, pero le dejo hacer porque eso no envuelve ningún peligro, ni influirá para nada en la hora de la muerte de mi hija, que ocurrirá en la noche del jueves al viernes, o a lo sumo en la mañana del viernes. Tengo bastante experiencia profesional—añadió con amargura—para estar bien seguro de que no me equivoco en mis tristes augurios. Ya ve usted, señor cura, que ninguna esperanza me resta ya en este mundo.
—Espere usted en Dios; confíe en El—repuso el cura.
—A eso quería yo venir a parar—dijo el doctor con cierta vacilación.—Yo siempre he creído en Dios, siempre he confiado en El, sobre todo desde que su bondad infinita me concedió una hija; y a pesar de ello he de confesarle a usted que con sobrada frecuencia ha venido la duda a turbar mi contristado espíritu. Todo aquél que analiza tiene que ser escéptico por necesidad; a fuerza de ver materia, y nada más que materia, se llega a dudar de que pueda existir un alma y quien duda del alma está a dos pasos de dudar del Creador… Cuando se niega la sombra se niega también el sol. En algunas ocasiones mi miserable vanidad humana ha osado someter a su impío examen, a su análisis, hasta el mismo Dios. ¡Oh! No se escandalice usted, padre mío, porque bien arrepentido estoy al presente de mis necias rebeldías que ahora juzgo culpables y odiosas. Hoy creo…
—Crea usted, amigo mío, y se salvará—dijo el cura.
—En esa promesa del Evangelio confío, padre mío. Sí, creo en Dios omnipotente y en su bondad y misericordia infinitas; creo que el Evangelio no sólo encierra símbolos sino también hechos ciertos; creo que las parábolas de Lázaro y de la hija de Jairo no aluden a la resurrección de las sociedades sino que refieren sucesos de orden individual, reales y verdaderos; creo por último en el poder que el Divino Redentor legó a los apóstoles, y por lo tanto, en los milagros obrados por su intercesión divina.
—Entonces es usted feliz, hijo mío.
—¡Sí, lo soy!—exclamó el doctor cayendo de hinojos,—porque poseyendo esa fe ciega puedo postrarme a sus pies y decirle: «Padre mío, nadie mejor que usted merece que rodee su cabeza la aureola de los santos, puesto que ha consagrado a curar a los enfermos y a socorrer a los pobres su existencia entera. Todas sus acciones son puras y benditas a los ojos de Dios. Es un santo, y pues lo es, haga un milagro: devuélvale a mi hija la vida y la salud… » Pero ¿qué hace, padre mío?
El cura se había levantado, con la tristeza retratada en el semblante.
—¡Ay!—exclamó.—Me apena muy de veras su dolor; le compadezco y siento en el alma no poseer la virtud que me atribuye, pues no me es dable otra cosa que elevar mis preces a Aquel que dispone de los destinos humanos.
—Así, pues, todo es inútil—dijo el señor de Avrigny, levantándose también.—Dios dejará morir a mi hija del mismo modo que dejó morir a mi hijo.
Y salió detrás del cura, que horrorizado al oírle blasfemar de aquel modo, abandonó el despacho precipitadamente.
Como era de esperar, ningún efecto produjo el brebaje de Andrés. Magdalena durmió con sueño febril e inquieto, viéndose en su pesadilla bien a las claras el influjo de la agonía que se avecinaba ya. Al rayar el alba se despertó, lanzó un grito y extendiendo los brazos hacia su padre, exclamó:
—¡Papá! ¡papá! ¿Verdad que no moriré?
Abrazóla el doctor respondiéndole con las lágrimas que brotaban de sus ojos. Magdalena pareció tranquilizarse a costa de un gran esfuerzo y preguntó por el cura.
—Ya ha venido—respondió el señor de Avrigny.
—Quiero verle en seguida—dijo Magdalena.
Entonces su padre envió a llamar al sacerdote, que no tardó en presentarse.
—Señor cura—díjole Magdalena,—supliqué a papá que le llamase porque siendo mi director espiritual de siempre, quiero confesarme con usted. ¿Está dispuesto a escucharme?
El sacerdote hizo un signo afirmativo. Magdalena volviose hacia su padre y le dijo:
—Papá, déjeme usted sola un instante con este otro padre que es padre de todos.
El doctor obedeció y después de besarle la frente salió del aposento.
Junto a la puerta estaba Amaury. El padre de Magdalena, sin despegar los labios le llevó de la mano al oratorio de su hija; allí se arrodilló ante la cruz y obligando también al joven a arrodillarse le dijo:
—¡Oremos, hijo mío!
—¡Dios eterno! ¿Ha muerto ya Magdalena?—gritó Amaury.
—No. Tranquilízate; aún la tendremos veinticuatro horas en nuestra compañía y yo te prometo que tú estarás presente cuando muera.
Amaury dejó caer la cabeza sobre el reclinatorio, prorrumpiendo en sollozos.
Haría un cuarto de hora que allí estaban de ese modo cuando se abrió la puerta del oratorio y entró el sacerdote. Al ruido de sus pasos volvió Amaury la cabeza y le preguntó:
—¿Qué hay?
—¡Es un ángel!—contestó el párroco de Ville d'Avray.
El señor de Avrigny alzó a su vez la cabeza y preguntó:
—¿A qué hora se le administrará la extremaunción?
—A las cinco de la tarde. Magdalena quiere que a esta última ceremonia pueda asistir Antoñita.
—¿Es decir, que mi hija sabe ya que va a morir?
Se levantó y salió para ordenar que fuesen en seguida a buscar a su sobrina; después de dada esta orden volvió adonde la guardaban Amaury y el sacerdote y dirigiose con ellos al cuarto de Magdalena.
Hacia las cuatro de la tarde llegó Antoñita. A la sazón no podía darse espectáculo más triste que el que ofrecía la habitación de la enferma. A un lado de la cama veíase al doctor con semblante abatido, desesperado, oprimiendo la mano de su hija, mirándola con la misma fijeza con que el jugador mira la carta en que arriesga su fortuna y buscando como él un postrer recurso en lo más hondo de su inteligencia.
Al otro lado Amaury, tratando de sonreír no hacía en realidad otra cosa que llorar.
A los pies de la cama el sacerdote, con semblante noble y grave, contemplaba a la pobre moribunda elevando de vez en cuando sus ojos hacia el Cielo adonde su espíritu habría de volar pronto.
Súbitamente apareció Antoñita en el marco de la puerta, quedándose en la sombra que envolvía uno de los ángulos del cuarto.
—No intentes ocultarme tu llanto, Amaury—decía Magdalena con acento cariñoso.—Si no viese las lágrimas en tus ojos me avergonzaría yo de las que asoman a los míos. Si lloramos, no es nuestra la culpa: ¡Es que es muy triste separarse a nuestra edad, cuando la vida nos parecía tan buena y veíamos el mundo tan hermoso! Pero lo más terrible, lo que más me horroriza, es dejar de verte, Amaury, no estrechar ya tu mano, no expresarte mi agradecimiento por tu amor, no dormirme esperando que te me aparezcas en mis sueños. Déjame que te contemple por última vez para poder acordarme de ti en la eterna noche de mi sepulcro.
—Hija mía—dijo el sacerdote.—En compensación de las cosas que abandona usted en este mundo, gozará la gloria del paraíso.
—¡Ay! ¡Yo lo tenía en su amor!—suspiró Magdalena.
Y alzando la voz, añadió:
—¿Quién te querrá como yo te quiero? ¿Quién te comprenderá como yo he llegado a comprenderte? ¿Quién sabrá someterse como yo a tu suave autoridad, amado mío? ¿Quién cifrará como yo su amor propio y su orgullo en tu amor? ¡Oh! Si yo conociese alguna capaz de eso, te juro, Amaury, que le legaría con gusto tu cariño, porque ahora ya no me atormentan los celos… ¡Pobre amor mío! Tengo tanta compasión de ti como de mí misma, porque el mundo va a parecerte tan desierto como mi sepultura.
Amaury sollozaba; por las mejillas de Antoñita rodaban gruesas lágrimas; el sacerdote, para no llorar, procuraba recogerse en la oración.
—¡No hables tanto, Magdalena: te fatigas demasiado!—dijo con acento de ternura el doctor, único de los presentes a quien su amor había dado fuerzas para conservar la serenidad.
Volviose hacia él la moribunda y le dijo con su voz más cariñosa:
—¿Qué podría decirte, padre mío, a ti que, desde hace dos meses, dices y haces cosas tan sublimes; a ti, que de un modo tan admirable has sabido prepararme para no quedar vislumbrada ante la bondad celeste; a ti, cuyo amor es tan magnánimo que no has sentido los celos, o, lo que tiene aún más mérito, has logrado aparentar no sentirlos? Ahora ya sólo Dios podría inspirarte celos. Tu abnegación es sublime: me admira… Y me causa envidia—agregó, bajando la voz.
—Hija mía—dijo el ministro de Dios,—su amiga, su hermana Antoñita ha acudido a su llamamiento. Acaba de llegar; ahí está.