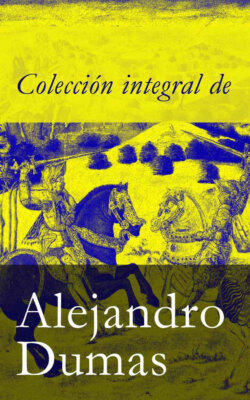Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 34
ОглавлениеÍndice
Acababan de dar las nueve de la noche.
Amaury tomó un simón, y poco después entraba en su palco del teatro de los Italianos.
La sala, resplandeciente de luces y de diamantes, parecía un ascua de oro. El joven, pálido y grave, desde el fondo del palco contemplaba aquel brillo y aquella esplendidez con mirada indiferente, con desdeñosa sonrisa.
Su presencia causó una gran sorpresa; pero la austeridad de su semblante y su aire grave imponían tal respeto aún a sus más íntimos amigos, que nadie se atrevió a dirigirle la menor pregunta.
Nadie conocía su fatal propósito, y no obstante, todos temieron que Amaury fuese quizás a dirigir al mundo su último saludo como los antiguos gladiadores romanos saludaban al César con las famosas palabras: «¡Ave, César! ¡morituri te salutant!»
Presenció el tercer acto de Otelo, aquel terrible acto cuya música parecía ser digna continuación del Dies iræ de la mañana, en la que Rossini parecía completar a Thalberg; y al llegar a la escena en que el moro se suicida después de asesinar a Desdémona, tan en serio tomó la tragedia que estuvo a punto de gritar como Aria a Petus:
—¿Verdad, Otelo, que no hace daño?
Después de la función, Amaury subió a otro coche de punto, y se hizo llevar a casa del señor de Avrigny.
Los criados le aguardaban. Se dirigió al despacho de su antiguo tutor, llamó a la puerta y oyó una voz que le respondió desde adentro:
—¿Eres tú, Amaury?
El joven, después de responder afirmativamente, entró.
El señor de Avrigny, que estaba sentado ante su mesa de trabajo, se levantó para salir a su encuentro.
—No he querido acostarme sin venir a dar a usted un abrazo—le dijo Amaury en tono tranquilo.—¡Adiós, padre mío!
Su tutor le miró con fijeza y abrazándole respondió:
—¡Adiós, Amaury!
Al estrecharle contra su pecho le había puesto la mano sobre el corazón, notando que sus latidos acusaban perfecta tranquilidad. El joven, sin advertir nada, se dispuso a retirarse, y ya iba a traspasar el umbral del aposento, cuando el doctor le llamó de nuevo, diciéndole con voz ahogada por la emoción:
—Oye, Amaury, una palabra.
—¿Tiene usted algo que mandarme?
—Aguárdame en tu habitación. Allí acudo dentro de cinco minutos, pues tengo que hablarte, Amaury.
—Está bien. Le esperaré, padre mío.
Y después de hacer una ligera inclinación de cabeza, salió, dirigiéndose a su cuarto. Lo primero que hizo, así que entró, fue abrir el cajón de la mesa donde había dejado las pistolas, y al ver que estaban intactas, se sonrió, alzando los gatillos. Pero en el mismo instante oyó pasos, y comprendiendo que se acercaba el doctor, escondió otra vez sus armas.
El padre de Magdalena abrió la puerta, la cerró de nuevo y, acercándose en silencio al joven, púsole la mano en el hombro.
Amaury aguardaba que el doctor le dijese algo; pero, viendo que callaba, rompió al fin aquel silencio solemne para preguntar:
—¿Dice usted que tiene que hablar conmigo?
—Sí.
—Hable, pues: ya le escucho.
—¿Te imaginas, hijo mío, que no he comprendido que tratabas de matarte… esta noche… ahora mismo?
Amaury se sintió estremecer de pies a cabeza y dirigió instintivamente los ojos al cajón donde estaban las pistolas.
—Si, querías matarte—continuó el doctor,—y guardas el instrumento de muerte, las pistolas, el puñal o el veneno, ahí mismo, en ese cajón. Aun cuando no has mostrado intranquilidad, o quizás por eso mismo, lo eché de ver en seguida. Es muy grande y muy extraordinario lo que me pasa; te amo con el mismo cariño que profesabas a mi hija y ahora veo que hacía muy bien en quererte y que tú eras digno de ella. ¿Verdad que no se puede vivir sin su presencia? Ya verás cómo nos entenderemos; pero no quiero que te suicides.
—Pero si…
—Déjame hablar, hijo mío.
—¿Crees que pienso recomendarte consuelo y distracciones? Eso es muy convencional y poco digno de nuestra profunda pena. No; no esperes tal cosa. Yo también, como tú, pienso que habiendo abandonado Magdalena la tierra, no nos queda otro recurso que ir a buscarla en el Cielo. Mas al reflexionar acerca de ello, he visto que si ése es el camino más corto es también el menos seguro, porque no es el que Dios nos ha marcado.
—Pero, padre mío…
—Calla y no me interrumpas. Esta mañana has oído en la iglesia el Dies iræ. ¿No es verdad que lo has oído?
Amaury se pasó la mano por su ardorosa frente y no contestó.
—Pues bien—prosiguió el doctor,—ya sabrás que ese canto es capaz de impresionar el corazón del hombre más impávido. Yo, de mí sé decir que me ha hecho meditar, y tengo miedo. Si lo que en él se dice fuese cierto; si el Señor, irritado por la destrucción de su obra, no admitiese entre sus elegidos a los que así delinquen; si nos separase de Magdalena… ¡Oh! ¡Cuando pienso en que esto pudiera ser!… Aunque sólo hubiera una probabilidad muy remota de que esa amenaza pudiera realizarse sería yo capaz de sufrir, para evitarla, los tormentos más crueles; viviría, si fuera preciso, diez años más… Sí, diez años más de sufrimiento, a cambio de la esperanza de reunirme con ella en la eternidad.
—¡Ay! ¡Vivir! ¡vivir!—exclamó Amaury con doloroso acento.—¿Cómo vivir sin aire, sin sol, sin amor? ¿Cómo vivir sin ella?
—No hay más remedio, Amaury; oye bien esto: En nombre de Magdalena, en su sagrado nombre, yo, su padre, te prohíbo suicidarte.
Amaury se cubrió el rostro con las manos. Estaba desesperado.
—Escucha, hijo mío—prosiguió el doctor después de una breve pausa:—en mi mente se agita una idea, que ha venido a iluminar mi entendimiento mientras yo oía caer la tierra sobre el féretro de mi hija. Desde aquel momento me siento ya más tranquilo; voy a explicártela, Amaury, y luego, invitándote a reflexionar y recordándote mi prohibición te dejaré solo, seguro de volverte a ver mañana para conferenciar contigo y con Antoñita antes de volverme yo a Ville d'Avray.
—Hable usted.
—Amaury—dijo el doctor en tono solemne,—abandonémonos a nuestro dolor y no dudemos de la eficacia de nuestra desesperación, porque eso sería demostrar que no es muy honda. No olvides, hijo mío, estas palabras, las últimas que he creído escuchar de labios de Magdalena: ¿A qué matarse, cuando la muerte viene por si sola?
Y el desventurado padre, así que hubo pronunciado las palabras que quería grabar en la memoria de Amaury, se retiró tan lenta, y gravemente como había entrado.
Nada importa morir cuando gravitan sobre nosotros el peso del tiempo y los achaques, cuando se está ya aniquilado a fuerza de vivir. Nada importa morir cuando murieron ya sentimientos, ilusiones y esperanzas; cuando los afectos se extinguieron uno a uno, cuando el fuego que ardía en nuestra alma se convirtió en ceniza… Ya no queda más que el cuerpo… ¿Qué importa que éste tarde más o menos en seguir al espíritu si le abandonó cuanto lo purificaba, si desapareció cuanto le sonreía? Al árbol sólo le queda una raíz incapaz de sostenerle; la existencia es tan menguada, que está dispuesta a cesar a la menor sacudida; el frío de la vejez, es precursor del hielo del sepulcro…
Pero morir en plena juventud, ¿qué digo morir? matarse, arrancar de una vez todas las raíces, romper todos los hilos que nos ligan a este mundo, aniquilar todos los sueños de nuestra imaginación, ahogar todo nuestro amor, después de apurar el primer sorbo, abdicar del vigor y de la fuerza que da vida a nuestro cuerpo, renunciar a la felicidad que vislumbramos a través de un horizonte risueño y dilatado, abandonar la vida cuando apenas se ha comenzado a vivir, llevándose consigo creencias, sentimientos, ilusiones y quimeras, eso sí que constituye un sufrimiento espantoso; eso sí que es morir de veras. Así, no es de extrañar que, contra toda reflexión, nuestro instinto se aferré con tanta fuerza a la vida; que, contra todo valor, tiemble la mano al empuñar el arma homicida, que, contra todo esfuerzo sobre la voluntad, ésta se resista y a pesar del valor se tenga miedo.
—¡Ah! No es solamente la duda la que inspira a Hamlet sus famosas reflexiones:
—Ser o no ser: he ahí el problema. ¿Qué es más de admirar? ¿La resignación que de rodillas acata los caprichos de la ciega Fortuna o la fuerza que lucha en el mar proceloso y encuentra el término de sus males en ese terrible combate con los embravecidos elementos? ¡Morir! Sólo dormir, y después… cesar de sufrir, escapar a las tristes contingencias que son propias de la vida. ¡Dormir! Pero al dormir, ¡quién sabe! quizá se sueñe… ¡Quizá!… Ese es el misterio… ¿Qué ensueños vendrán a poblar el sueño de la tumba cuando en nuestra frente no resplandezca ya la animación de la vida?
¡La vida! Esta palabra es la esfinge; ella envuelve la duda que nos lleva por el camino trillado. ¡Ah! ¿Quién sería capaz de sufrir tanta vergüenza, de soportar el insulto del poderoso, el ultraje del orgullo, las desconocidas torturas del amor desdeñado, las artes de la intriga y tantas y tantas vejaciones de que somos objeto a cada paso si para darnos la paz bastara la aguda punta de un acero bien templado? ¿Quién no arrojaría su pesado fardo? ¿quién regaría con su llanto y su sudor el tenebroso camino sin las misteriosas sombras que más allá de los umbrales del sepulcro se alzan para acobardarle? ¡Ese mundo ignoto del cual jamás volvió ningún viajero lleno de horror, la voluntad, y hace que el espíritu espantado se detenga prefiriendo el dolor que le abruma al reposo inseguro de la tumba!… Luego nos arrastra el tiempo, la reflexión debilita nuestro propósito y convirtiéndose el héroe en cobarde acabamos por humillarnos, resignándonos a proseguir nuestra triste tarea en esta vida.
¡Ah! No se avergüencen, no se sonrojen aquellos que como Hamlet, conturbado el ánimo y armada la diestra de un puñal lo han acercado mil veces a su pecho para apartarlo de él otras tantas: el mismo Dios les infundió ese amor innato a la existencia para que no abandonen este mundo que necesita que vivan.
Nunca el soldado lanzándose con sublime arrojo contra el arma enemiga, nunca el mártir al entrar en el circo con santa resignación estuvieron más dispuestos a morir que Amaury al volver a la casa donde había muerto su amada.
Preparada estaba el arma, escrito el testamento y tomada la fatal resolución de un modo tan firme que el joven fríamente podía pensar en ella como sí se tratase de un hecho ya consumado. No se engañaba a sí mismo; a no haber experimentado la necesidad irresistible de dar el último abrazo al hombre que habría sido un padre para él, no habría titubeado y con heroica fe se habría levantado la tapa de los sesos.
Pero el tono solemne del doctor, la gravedad de sus palabras, el sagrado nombre de Magdalena, le hicieron meditar, y cuando se encontró solo en su cuarto, permaneció un rato inmóvil, recogido en sí mismo, pareció luego volver a la vida que poco antes quería abandonar tan decidido y al fin, levantándose, púsose a pasear por la estancia, asaltado por la ansiedad y las dudas que embargaban su espíritu.
¿No era cosa cruel la vida sin finalidad, sin horizonte, sin esperanzas? ¿No era preferible concluir de una vez? El lo juzgaba indudable.
Pero, ¿y si la vida no vuelve a comenzar en la eternidad para el suicida, si el xiiiº canto de Dante no es un sueño, si los que obraron con violencia contra sí mismos (violenti contra loro stessi) como dice el poeta, son en realidad precipitados al antro infernal en donde él los ha visto? ¿Y si Dios no quiere que desertemos de las filas del numeroso ejército de los que en la tierra sufren y aleja de su augusta presencia a los réprobos de la vida, y renegados de la humanidad? ¿y si consumando su propósito debía privarse de ver a Magdalena en la otra vida? Si todo esto era verdad, el señor de Avrigny tenía razón y había que obedecerle. Aun cuando la probabilidad de que todo eso pudiera suceder fuese muy remota, era preferible sufrir mil años de vida y dejar que la desesperación hiciera el oficio de puñal, fiar en la amargura de las lágrimas más que en la ponzoña del opio, morir al cabo de un año y no matarse en un instante.
Bien mirado, el resultado era el mismo, porque la pena de Amaury no podía perdonar; la herida era mortal y la muerte inevitable. Por lo tanto, únicamente los medios y el tiempo podían constituir materia de discusión en aquel caso.
Amaury solía decidirse muy pronto y nunca dilataba la resolución de los asuntos que dependían de su voluntad directamente. Así, al cabo de una hora estaba tan dispuesto a vivir como decidido a morir había estado poco antes.
Únicamente necesitaba para ello un poco más de energía.
Entonces volvió a sentarse, y se puso a considerar su nueva posición con ánimo sereno. Comprendió que por su parte debía acudir en ayuda de su propio pesar huyendo del mundo para abandonarse a su dolor. Para ello no tenía, en verdad, que hacer grandes esfuerzos. Aquella noche había visto él la sociedad dominado por la idea de que iba a separarse de ella para siempre; pero no haciéndolo así, las frías amistades y los placeres y consuelos convencionales y falsos que la sociedad podía ofrecerle no eran otra cosa que otros tantos suplicios.
Lo importante, lo que urgía, era verse libre de esas amargas compensaciones que la sociedad ofrece a las penas vulgares. De ese modo podía absorberse en sus ideas, ver tan sólo lo pasado, evocar constantemente el recuerdo de sus desvanecidas esperanzas y sus marchitas ilusiones, irritando sin cesar su herida para no dejar que se cicatrizara y apresurar así la mortal curación apetecida.
Y aun prometíase encontrar amargos goces en estas evocaciones de la dicha perdida, y, contaba con disfrutar cierta dolorosa voluptuosidad al soñar su imaginación con aquella retrospectiva existencia.
Le bastó sacar de su pecho el ramo, ya marchito, que había lucido Magdalena en su cintura la fatal noche del baile para que las lágrimas brotasen de sus ojos a raudales, y aquel llanto, derramado después de la febril irritación que excitaba sus nervios hacía cuarenta y ocho horas, fue para él tan benéfico como es para la tierra la lluvia después de un caluroso día de verano.
A él debió el encontrarse al despuntar la aurora tan quebrantado y tan rendido que repitió con la misma convicción que el doctor lo había hecho la víspera estas palabras:
—«¿A qué matarse cuando la muerte viene por sí sola?»