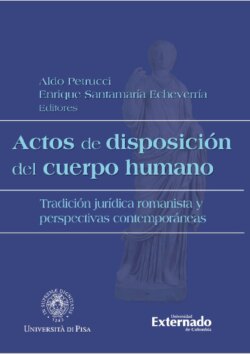Читать книгу Actos de disposición del cuerpo humano - Édgar Cortés - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. LA POSICIÓN DEL MÉDICO Y LA ELECCIÓN DE MORIR DEL PACIENTE EN CASO DE DOLOR FÍSICO EN LAS REFERENCIAS DE LAS FUENTES JURÍDICAS ROMANAS
ОглавлениеComo es sabido, los textos jurídicos que se ocupan de la actividad profesional de los médicos tratan predominantemente sobre los perfiles de responsabilidad que se derivan del ejercicio de esta, de los honorarios y de los gastos médicos soportados por los pacientes, de la exención de funciones y de la inmunidad por prestaciones obligatorias (munera) de la que ellos se beneficiaban17. Falta en cambio cualquier mención a la relación de confianza médico-paciente y a los deberes de informar debidamente a este último; y solo de las noticias de la jurisprudencia en tema de responsabilidad profesional se puede deducir por vía indirecta un derecho de los pacientes a recibir tratamientos adecuados, si bien adecuados a los estándares de la época.
Las fuentes jurídicas sobre el punto resultan extremadamente claras: si a un médico diligente no se le puede imputar el evento de la muerte del paciente, por el contrario, su impericia o negligencia al curarlo, aunque sean levísimas, son sancionadas, obligándolo al resarcimiento de los daños; para ello se acudía al ejercicio de una acción contractual (derivada de la prestación de obra) o al pago de una pena pecuniaria privada mediante el ejercicio de la acción que surge de la ley Aquilia sobre el daño injusto (lex Aquilia de damno iniuria dato)18. Las noticias más detalladas provienen del comentario de los juristas a esta ley, que preveía un derecho al resarcimiento para el propietario de esclavos que resultaron muertos o lesionados por actividades médicas mal ejecutadas, de lo que son prueba los siguientes fragmentos contenidos en el Digesto:
D. 9.2.7.8 (Ulp. 18 ad ed.): “Próculo afirma que, si un médico ha operado a un esclavo ‘ajeno’ sin pericia, corresponde ‘al dueño’ o una acción de arrendamento ‘de obra’ o una basada en la ley Aquilia” (Proculus ait, si medicus servum imperite secuerit, vel ex locato vel ex lege Aquilia competere actionem);
D. 9.2.8 pr. (Gai. 7 ad ed. prov.): “Pero también quien haya operado bien y haya luego omitido la cura sucesiva, no estará al seguro ‘de responsabilidad’, sino que se lo tiene como reo de una culpa” (sed et qui bene secuerit et dereliquit curationem, securus non erit, sed culpae reus intellegitur);
D. 9.2.44 pr. (Ulp. 42 ad Sab.): “En la ley Aquilia se toma en consideración también una culpa levísima” (In lege Aquilia et levissima culpa venit).
La responsabilidad subsistía incluso cuando el médico hubiera proporcionado, por dolo o culpa, una cura inidónea, ocasionando la muerte del paciente esclavo con tal suministro, por ejemplo, un veneno como medicina; pero en tal caso, según lo que observa Celso a inicios del siglo II d.C., el remedio para obtener el resarcimiento de los daños era una acción in factum, mediante la cual se extendían las previsiones de la ley Aquilia:
D. 9.2.7.6 (Ulp. 18 ad ed.): “Luego dice Celso que hay mucha diferencia entre quien haya matado y quien haya proveído la causa de la muerte, de modo que, quien ha proveído la causa de la muerte no resulta obligado por una acción basada en la ley Aquilia, sino por una acción basada en las circunstancias de hecho. Por ello, afirma que quien ha dado un veneno como una medicina y afirma que ha suministrado la causa de la muerte […] éste no resulta obligado con una acción basada en la ley Aquilia, sino con una acción basada en las circunstancias de hecho” (Celsus autem multum interesse dicit, occiderit an mortis causam praestiterit, ut qui mortis causam praestitit, non Aquilia, sed in factum actione teneatur. unde adfert eum qui venenum pro medicamento dedit et ait causam mortis praestitisse […] nec hunc lege Aquilia teneri, sed in factum).
Con posterioridad, el campo de aplicación de la ley Aquilia se extendió por medio de la jurisdicción del pretor y por interpretación de los juristas también a los daños patrimoniales padecidos por hombres libres (al inicio, probablemente, solo aquellos que en buena fe se creían esclavos de otro19) por ignorancia o negligencia de los médicos, a través de una adaptación en vía útil de la acción (actio utilis) a que daba lugar la ley20, de lo cual da testimonio Ulpiano en los primeros decenios del siglo III d.C. en:
D. 9.2.13 pr. (Ulp. 18 ad ed.): “Un hombre libre tiene una acción por vía útil con base en la ley Aquilia: de hecho, no tiene una directa, porque nadie es considerado propietario de sus propios miembros (Liber homo suo nomine utilem Aquiliae habet actionem: directam enim non habet, quoniam dominus membrorum suorum nemo videtur).
Los pacientes, además de tal remedio, tenían la acción que nacía de un acto ilegítimo en contra de una persona (actio iniuriarum) en el caso en que las lesiones hubieran sido causadas en modo voluntario por parte del médico, el cual, como consecuencia de ello, habría sido llamado a responder por la vía privada, con el pago de una pena pecuniaria calculada según las circunstancias del caso (in bonum et aequum) o también, al menos en el curso de la edad imperial, por la vía pública, con la conminación de penas más graves (como por ejemplo la deportación en una isla y el exilio)21.
En todo caso, la mejor garantía para recibir tratamientos adecuados consistía en las penas públicas previstas en las disposiciones de la lex Cornelia de sicariis et veneficiis, que castigaba con la muerte (o con la deportación en una isla, si se trataba de una persona de clase social más elevada22) a quien –incluso un médico– hubiera ocasionado la muerte de un hombre, como lo pone en evidencia la interpretación que ofrece Ulpiano: “no tiene importancia si alguno mata [a un hombre libre] o si provee la causa de su muerte” (nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat)23.
Y en las provincias el poder coercitivo contra los médicos ineptos estaba atribuido a los gobernadores, como se menciona en:
D. 1.18.6.7 (Ulp. 1 opin.): “Como no se debe imputar al médico el evento de la muerte, de este modo se le debe imputar lo que ha cometido por impericia: con el pretexto de la fragilidad humana no debe quedar impune el delito de quien engaña a los hombres en peligro de vida” (Sicuti medico imputari eventus mortalitatis non debet, ita quod per imperitiam commisit, imputari ei debet: praetextu humanae fragilitatis delictum decipientis in periculo homines innoxium esse non debet).
Paralelamente, también emerge solo en modo indirecto la elección de morir, hecha por quien no quisiese sufrir más, al rehusar los tratamientos, cuando las fuentes hablan del suicidio llevado a cabo por el acusado de ciertos crímenes capitales (castigados con la muerte o con la deportación en una isla, como la lesa majestad, homicidio, envenenamiento, violencia pública)24. En efecto, si se hubiere llegado a saber que se había quitado la vida antes de la condena por no haber podido soportar el dolor (inpatientia doloris o adversae valetudinis) o la existencia misma (taedium vitae), no padecería las consecuencias de confiscación del patrimonio y de invalidez de la sucesión25.
De ello resulta evidente cómo el derecho clásico romano se interesó por la elección de morir en un ámbito bien preciso: el de las penas accesorias ligadas a la responsabilidad por crímenes graves. Al respecto, tanto emperadores como juristas reconocen lo insoportable del dolor y de la vida como causas de justificación de la decisión de acabar con la existencia, con efectos (si se prueba por parte de los herederos) de conservación de los bienes del suicida y de las expectativas hereditarias.
Otro campo donde indirectamente el ordenamiento toma en consideración el hecho de quitarse la vida por tales causas tiene que ver con la observancia del periodo legal de luto (tempus lugendi). Según una afirmación que Ulpiano (6 ad ed.) atribuye en D. 3.2.11.3 al jurista Neracio Prisco, que vivió entre fines del siglo I y los primeros decenios del siglo II d.C., se debía respetar este periodo antes de volver a casarse, para evitar ser sancionado por infamia (infamia notati), cuando el marido precedente hubiera optado por morir por tedio de la vida (taedio vitae)26.
Por último, no deben subestimarse las dramáticas consecuencias previstas por el senadoconsulto Silaniano, a cargo del esclavo médico de un difunto, en el caso en el cual no hubiera sido posible probar las causas de la muerte: en efecto, habría estado sometido a tortura y muerte junto con los otros esclavos convivientes, si no demostraban que habían hecho algo para prevenirla. Por el contrario, no había ningún problema en el caso de suicido del dueño por aburrimiento de la vida o por no poder soportar el dolor, como puntualiza Ulpiano, 50 ad ed. en D. 29.5.1.23: “Si alguien se suicidó, no por miedo a un crimen por el cual será condenado dentro de poco, sino por tedio de la vida o por no poder soportar el dolor, el evento de su muerte no impide que su testamento se abra y lea”27.