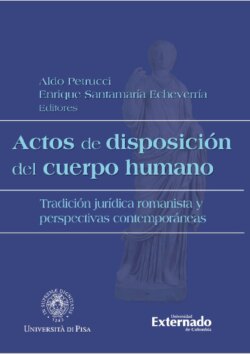Читать книгу Actos de disposición del cuerpo humano - Édgar Cortés - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS TENDENCIAS DE LA TRADICIÓN JURÍDICA SUCESIVA
ОглавлениеSobre la base del quinto mandamiento (“no matarás”) la doctrina de la Iglesia y por contera el derecho canónico, al reconocer solamente en Dios el autor de la vida, solo a él atribuía, y no al hombre, toda elección relacionada con la muerte: explícito al respecto es el Decreto de Graciano (Decretum Gratiani), que recogió dos pasajes significativos de S. Agustín, extraídos del De civitate Dei y de las Cartas a Donato, respectivamente, en los cuales se reiteraba esta enseñanza.
En el primero (cap. Si non licet)33, el obispo de Hipona, al confirmar la generalidad de la prohibición de matar, comprendió también la de darse una muerte espontánea (neminem spontaneam mortem sibi inferre debere), salvo las excepciones contempladas en los ejemplos bíblicos, como el suicidio de Sansón que había provocado la ruina de los Filisteos, que debían ser consideradas las únicas autorizadas por Dios.
En el segundo pasaje (cap. Displicet)34, San Agustín, explicando el correcto significado del concepto de “libre albedrío”, observaba cómo el respetarlo no implica una libertad absoluta del hombre, sobre todo cuando su ejercicio pudiera llevarlo a la perdición eterna. Si un hombre voluntariamente se tirara en un pozo, según San Agustín, subsiste un deber de los otros hombres de salvarlo, incluso contra su voluntad, no tanto con el fin de que no muriera en ese mismo momento, sino sobre todo para que no perdiera irremediablemente la vida eterna, como lo anota el glosador de este pasaje: “hacemos bien si te quitamos del pozo del error en contra de tu voluntad, para que no mueras eternamente” (nos bene facimus si te invitum de erroris puteo elevemus: ne moriatis in aeternum)35.
Se puede decir, sin exageraciones, que en la experiencia jurídica medieval estos dos pasajes encierran además la esencia de los derechos y deberes inherentes a la relación médico-paciente y de las facultades reconocidas a este último de realizar una elección consciente de poner fin a su vida36.
Con respecto al primer punto, desde el Concilio de Letrán de 1215, la Iglesia impuso al médico no anteponer la curación del cuerpo, que es algo fugaz, a la salvación eterna del alma de los pacientes, por lo que debía evitar medicinas que pudieran anticipar o retardar en modo innatural su muerte y no podía conducirlos a acciones contrarias a tal salvación. Además, en virtud de la bula Super gregem de Pío V de 1566, los médicos tenían que inducir a los enfermos a la confesión antes de ser tratados y tenían que rehusarles atención si ellos no lo hubieren hecho dentro de los tres días sucesivos; el incumplimiento de estos deberes por parte del profesional implicaba la aplicación de las penas de la infamia, la pérdida del título universitario y la irrogación de una multa37.
Además, acorde con el comentario de Inocencio IV (1195-1254) a las Decretales, se aconsejaba a los enfermos seguir las prescripciones del médico, a pesar de que no hacerlo no configuraba un pecado; mientras que sí se consideraban pecados mortales la conducta del médico que, en violación del propio arte, hubiera brindado veneno al enfermo para favorecer su muerte y el suicidio cometido por este último38. Sin embargo, el deceso de un paciente en tratamiento no se debía imputar al médico cuando este hubiese actuado correctamente con mano y espíritu profesional; en cambio, debía ser castigado cuando hubiese cortado las venas a un enfermo con su consentimiento, sin la finalidad de curarlo39.
En cuanto a la valoración de las elecciones voluntarias sobre el “final de la vida”, el derecho común se encuentra con tener que conciliar el contenido de las fuentes romanas que fueron precedentemente descritas, con la tradición del pensamiento cristiano tan bien explicitada por San Agustín. Ello conllevó a una serie de “adaptaciones” tanto en el plano doctrinal como en el de aplicación concreta de las normas.
Si examinamos el aspecto canónico, las rigurosas disposiciones mencionadas, en vía de principio, son conformes en los casos concretos a las exigencias de la aequitas, verdadero principio constitutivo de tal ordenamiento para favorecer al máximo la salvación eterna de las almas (salus aeterna animarum).
Es así que la decretal Ex parte, contenida en el Liber Extra de Gregorio IX40, partiendo del caso de una muchacha que, para huir de una violación, se tira de un puente y se ahoga en el río que por debajo pasa, precisó algunas líneas interpretativas de fenómenos de suicidio, destinadas a ser acogidas en la práctica judicial. En efecto, el juez habría tenido que ponderar las circunstancias en las cuales se hubieren presentado los hechos y en caso de duda entre voluntariedad y accidentalidad habría tenido que decidirse por esta última (presunción de la no voluntariedad de la muerte)41. Además, tenía que evaluarse la honestidad de la causa que había llevado a la elección de morir: de acuerdo con la enseñanza de muchos teólogos, entre ellos Santo Tomás de Aquino42, a pesar de que este comportamiento no llegase a legitimar el suicidio, el juez sin embargo tenía que considerarlo con una especie de benevolencia al momento de la reconstrucción de las circunstancias que habían determinado la muerte.
Una consideración tan negativa del suicidio (se interficere) condiciona también el aspecto civilista del derecho común, en el cual se hace valer el principio ya presente en las fuentes romanas: “un hombre no es propietario de sus miembros” (homo liber non est dominus membrorum suorum)43. Los juristas consideran que la elección de morir es profundamente ilícita, con valoraciones que, aunque tienen que ver con el “fuero interno”, vierten sus efectos también en el “externo”, dada la coincidencia entre civis y fidelis44. La ciencia jurídica se mueve entre estos dos extremos –el profundo disvalor sustancial del acto y su objetiva no perseguibilidad por el venir a menos del reo– que la lleva a rehusar el reconocimiento de cualquier acto de disposición del hombre sobre la propia vida, pero al mismo tiempo a rechazar ciertos comportamientos, acogidos en algunas costumbres judiciales europeas, de ensañarse con el cadáver del suicida45.
Mientras que en el ámbito del derecho penal había oscilaciones sobre la posibilidad de castigar al suicida46, en materia civil se fue consolidando la posición según la cual, salvo en casos específicos, quien se suicidara conservaba su patrimonio en su integridad y éste sería devuelto a los herederos legítimos o testamentarios, como lo recuerda, luego de un largo y agitado recorrido doctrinal, el jurista español Balthasar Gómez de Amescua en su tratado De potestate in seipsum sobre los fundamentos y límites de disposición del propio cuerpo47.
En los planos social y moral, en la obra de Francis Bacon De dignitate et augmentis scientiarum de 1623 se encuentra una importante innovación en la relación médico-paciente en cuanto a las enfermedades en las cuales se carecía de toda esperanza de sanación. En tal obra el autor anhela no solo un mayor empeño de los médicos en las enfermedades consideradas como incurables, sino que hace un llamado a mitigar el dolor de quienes las padezcan, dándoles una muerte más serena y plácida. En este contexto el gran filósofo y jurista hace uso explícito del término eutanasia, distinguiendo la exterior, a la que deberían proceder con diligencia los médicos, si fueran coherentes con su oficio y con la humanidad, de la interior, relativa en cambio a la buena preparación del abandono del cuerpo por parte del alma48.
El pensamiento baconiano ejerce una gran influencia en el debate filosófico y médico y la palabra eutanasia entra definitivamente en la jerga común: pero la clara y neta diferenciación entre eutanasia externa e interna lleva a interpretar comúnmente su toma de posición en el sentido de que un médico debe llevar a cabo todas las curas paliativas posibles a un enfermo incurable, pero nunca acelerar su muerte, porque esta dependería únicamente de la voluntad divina. Ello explica que tanto en el plano deontológico como en el jurídico se mantengan firmes los deberes profesionales de iniciar toda terapia que permita conservar la vida del paciente, recurriendo también a las curas paliativas, y las rígidas prohibiciones de adelantar la muerte o de llevar a cabo muertes por piedad. Y puede decirse que tal situación permanecerá casi que inalterada hasta la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que se haya ampliado el debate sobre las decisiones sobre el final de la vida en ámbito médico, social, filosófico y también religioso, en este último sobre todo con referencia a la punibilidad del homicidio de quien consiente49.