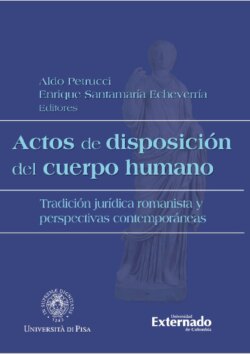Читать книгу Actos de disposición del cuerpo humano - Édgar Cortés - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI. CONCLUSIONES
ОглавлениеHaciendo un balance, ¿cuáles son las enseñanzas que se pueden extraer de las referencias jurídicas de nuestra tradición que venimos de exponer?
En mi opinión, la principal es la de la necesaria flexibilidad en la aplicación concreta de las normas que regulan la relación médico-paciente con referencia al derecho a recibir tratamiento, el deber de brindarlo y las decisiones sobre el final de la propia vida en presencia de ciertas patologías. Tal flexibilidad caracteriza en variadas formas todas las experiencias jurídicas examinadas, más allá de una aparente rigidez: desde la experiencia clásica romana hasta aquellas de la época moderna y los umbrales de la edad contemporánea, a pesar de los profundos cambios en los variados contextos históricos.
Si por una parte los diferentes ordenamientos han querido preservar los valores sociales, éticos y deontológicos que consideran indispensables con miras a una correcta convivencia (derecho de los enfermos a ser debidamente curados, deber de los médicos de curarlos de conformidad con las mejores técnicas, prohibición de acabar con sus vidas o acelerar la muerte, sanciones tanto de tipo penal como civil en caso de negligencia profesional), por otra han sido llamados en el plano concreto a enfrentarse y armonizarse con otros valores igualmente arraigados en la sociedad, o al menos, en sus élites, como la relación de confianza entre paciente y médico, que implicaba para este último un deber de brindar asistencia también a nivel psicológico y espiritual, y la necesidad de aliviar los sufrimientos de quien no quiera proseguir con su vida porque padece una enfermedad incurable o porque no puede soportar su existencia.
Solo esta flexibilidad en la aplicación de las normas, entendida en modo diferente en los varios momentos históricos que se examinaron, permitió llegar a un equilibrio, a veces más estable, otras más precario, entre estos dos órdenes de valores.
Tal equilibrio se presenta ciertamente más estable en la sociedad romana de la tarda República y del Principado, en la que entre las clases elevadas encontraba aceptación la decisión de terminar la propia existencia por tedio de la vida o por enfermedades graves o incurables, asumida en modo ponderado y a consciencia; decisión que los médicos en concreto secundaban sin ser objeto de sanciones, a pesar de una rigurosa disciplina jurídica y deontológica que condenaba toda forma de muerte procurada a los propios pacientes. Más precario es el equilibrio en la antigüedad tardía, que impregnada por los valores cristianos (y en menor medida por el neoplatonismo) y en presencia de un cuadro normativo formalmente invariado, propone una relación paciente-médico en la que el objetivo primario es el del mantenimiento de la vida del enfermo hasta el último instante y completamente adversa a cualquiera anticipación de la muerte por vía terapéutica.
En el bajo Medioevo, el derecho común parece recuperar, no sin dificultades, un equilibrio: el rigor de la normativa canonista puede ser mitigado en el caso concreto por un uso cauteloso y sabio de la equidad (en función de la salvedad del alma) y la disciplina civilista también se esfuerza por alcanzar en la práctica un equilibrio, en el modo en que señalamos, entre preceptos cristianos y las afirmaciones contenidas en los textos del Corpus iuris justinianeo. Por último, la ruptura que representó el pensamiento de Francis Bacon vuelve a implicar la búsqueda de nuevos equilibrios entre derecho, deberes ético-profesionales de los médicos y elecciones a conciencia sobre el final de la vida, la cual se extiende, con notables oscilaciones hasta la actualidad.
Una segunda lección tiene que ver con los modos en los cuales, desde la perspectiva ideológica y dogmática, se ha buscado el balance entre los valores contrapuestos apenas señalado. Los ordenamientos romano clásico y de la antigüedad tardía y medieval no tuvieron nunca la necesidad de elevar al rango de derechos subjetivos, modernamente entendidos, tutelados y tutelables por vía judicial, el derecho a recibir los tratamientos adecuados y el derecho de elegir conscientemente la muerte. En cambio, los reconocieron, como lo demuestran las fuentes, por vía preponderantemente indirecta, al tratar de los deberes y de la responsabilidad de los médicos y –al menos en la experiencia jurídica romana– confinando dentro de las elecciones individuales y personales la decisión de quitarse la vida para acabar con el dolor causado por una enfermedad o por cansancio de la vida, que el derecho toma en consideración solo para fines específicos y limitados y en una visión favorable al suicida.