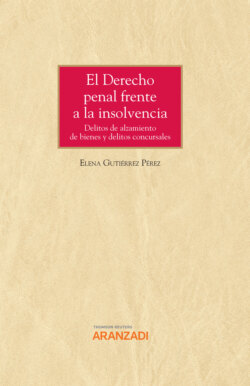Читать книгу El Derecho penal frente a la insolvencia - Elena Gutiérrez Pérez - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3. Las insolvencias punibles como delitos acumulativos
ОглавлениеLos delitos de insolvencia punible y los delitos de alzamiento de bienes, según una corriente doctrinal, podrían responder a la dinámica de las estructuras típicas por acumulación o, en otros términos, encuadrarse en los denominados delitos acumulativos o de efecto sumativo. Se afirma que el delito de alzamiento de bienes “puede caer dentro del círculo mecánico de la acumulación, pues parece claro que una sola insolvencia no puede, por sí sola, poner en riesgo real y efectivo ese correcto funcionamiento del sistema crediticio; más bien sería la suma de las insolvencias la que tendría capacidad para poner en riesgo dicho sistema de crédito”142. Ahora bien, antes de someter a revisión esta posición, interesa desgranar mínimamente el contenido de la categoría delito acumulativo. Bajo esta categoría dogmática se identifican delitos que permiten sancionar “una conducta individual aun cuando esta no sea por sí misma lesiva del bien jurídico –ni lo ponga por sí misma en peligro relevante–, si se cuenta la posibilidad cierta de que dicha conducta –per se no lesiva– se realice también por otros sujetos y el conjunto de comportamientos sí vaya a acabar lesionando el correspondiente bien jurídico”143.
La esencia del delito acumulativo se sintetiza en la pregunta lanzada por Feinberg: What if everybody did it?144. Este interrogante es, en suma, el fundamento último de estos delitos de dudosa legitimidad, pues los delitos acumulativos se traducen en conductas que de forma masiva o reiterada pueden dañar gravemente bienes jurídicos, pero de forma aislada no poseen aptitud suficiente para ello. Ahora bien, interesa preguntarse si está justificado castigar penalmente a un individuo por una conducta futura que ni siquiera puede llegar a materializarse. Del mismo modo, y extrapolado a las insolvencias punibles, cabría cuestionarse si solo el entendimiento de estas infracciones como delitos acumulativos permite fundamentar su castigo penal. Esta singular construcción, sin embargo, no casa bien con las estructuras de imputación fundamentales en el Derecho penal. El castigo por hechos ajenos a la conducta del sujeto activo vulnera el principio de personalidad de las penas.
El delito acumulativo, concebido en estos términos, se circunscribe, sin consenso, como una rara avis en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente145. La principal debilidad que cabe formularle a esta teoría es la relación remota entre la conducta castigada y el bien jurídico-penal. Esta desconexión choca, como se advirtió, frontalmente con los principios de culpabilidad y de personalidad de las penas.
La legitimación de la intervención penal en estos delitos a partir del argumento de la generalización y la acumulación es insuficiente, máxime cuando “bajo el aspecto del bien jurídico colectivo no existe ni un delito de peligro abstracto”146. Esta caracterización no ha sido admitida en la doctrina española que concibe, con carácter general, el bien jurídico-penal en los delitos contra el medioambiente como un “bien jurídico intermedio de referente individual, exigiendo, como criterio de lesividad y de merecimiento de pena, un riesgo para los intereses personales, exigencia que el paradigma del daño cumulativo no satisface”147. No obstante, únicamente podría señalarse, como asevera un sector doctrinal, que estamos ante delitos acumulativos desde la perspectiva del bien jurídico mediato148.
La concepción de los delitos de insolvencia como delitos acumulativos parece sustentarse en los denominados efectos dominó, resaca o de reacción en cadena149 que pueden producirse. La reacción en cadena en estas infracciones se aprecia cuando el sujeto pasivo, como consecuencia del hecho delictivo, no puede afrontar el pago de sus obligaciones. De este modo, se produce una suerte de efecto contagio150 que puede afectar a diversos colectivos: trabajadores, acreedores a su vez del acreedor-sujeto pasivo, restricción del crédito, pérdida de confianza, etc. Al respecto, se ha defendido que se trataría de evitar el efecto espiral151 que produce la impunidad del comportamiento, ya que conduciría a otros sujetos a delinquir por estos mismos hechos. Se trata, en definitiva, de eludir una reiteración de actuaciones que sí que podrían llegar a poner en cuestión el sistema152.
Este esquema toma como base los efectos colaterales o fácticos del delito. Precisamente este dato ya fue recogido en la tesis de Tiedemann. Este autor determinó que el bien jurídico-penal en estos delitos se identificaba no solo con los intereses patrimoniales de los acreedores, sino también con la “confianza institucionalizada en las condiciones de funcionamiento de la economía crediticia”. Este bien jurídico-penal permanece anclado a “los efectos fácticos típicos de los delitos de insolvencia más allá del círculo de los auténticos acreedores”153. Parece sugerir también la idea de la acumulación Nieto Martín cuando señala que “la protección de bienes jurídicos supraindividuales se caracteriza dogmáticamente porque no resulta posible imputar a un determinado comportamiento la lesión del bien jurídico, es su repetición la que acaba afectándolos”154.
Sin embargo, Feijoo Sánchez resalta que “el “efecto dominó” de perjuicios individuales no está abarcado por el dolo del autor y su alcance suele ser objetivamente imprevisible, como está sobradamente reconocido por la doctrina en los casos de insolvencias punibles”155. Una muestra del carácter coyuntural –y no estructural– de estos efectos se pone de relieve en el caso de determinadas insolvencias punibles que solo generan perjuicios poco significativos a través de impagos de pequeña cuantía a un grupo numeroso de acreedores156.