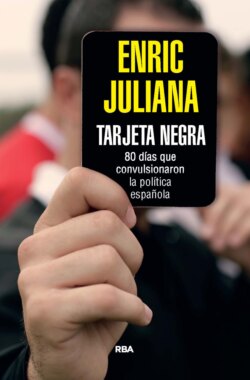Читать книгу Tarjeta negra - Enric Juliana - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DEL ONCE DEL NUEVE AL NUEVE DEL ONCE
ОглавлениеPasé buena parte del mes de agosto de 2014 fuera de España, sin teléfono móvil y con una disciplina monacal voluntariamente escogida: nada de redes sociales, nada de internet, nada de diarios digitales, nada de radio, nada de televisión. Solo algún sorbo de la prensa local, primero en Colombia, después en Brasil, para mantener un mínimo contacto con el mundo. Visita a la hija emigrada y ayuno informativo. Un verano distinto.
Ayuno con unas gotas de suero de El Tiempo de Bogotá y de Folha de São Paulo. Pude captar así alguna cosa, quizá lo esencial, del punto de vista de los colombianos y de los paulistas sobre algunos de los grandes asuntos del mundo. Esa eficaz lejanía mental de los latinoamericanos respecto de los dramas euroasiáticos. La mejor crónica sobre las contradicciones europeas después del salvaje derribo de un avión comercial en el espacio aéreo de Ucrania la leí en Brasil. Con gran concisión, el periodista de Folha lograba explicar la enorme dificultad europea para fijar una posición común frente a Rusia, más allá de la retórica y la propaganda. Lo explicaba muy bien. Si las sanciones a Rusia se ciñen a la compra de armas, pierde Francia. Si afectan a la importación de gas, pierde Alemania. Si afectan a los bancos rusos, pierde la City de Londres. Si limitan la importación de productos ganaderos y agrícolas, pierden Polonia y los demás países de la Unión limítrofes con el gigante ruso. Los europeos —añadía el cronista, con verdadera maestría— necesitan elaborar un baremo que equilibre los costes de las sanciones. Cuando lo tengan elaborado, decidirán.
Al cabo de unos diez días, Folha de São Paulo informaba, con notable alarde tipográfico, que Rusia había decidido comprar grandes cantidades de carne a Brasil como respuesta a las sanciones europeas. No hay nada mejor que la distancia para poder observar mejor los asuntos complejos. Venero el distanciamiento. Para mí, escribir es la búsqueda constante de la distancia. Y, al menos una vez al año, el ayuno informativo purifica. Sin teléfono móvil, sin internet, sin redes, sin radio ni televisión. Solo un periódico cada tres días.
Cuando regresé a España a finales de agosto todo me parecía novedoso. Pasé primero por Barcelona, antes de retomar el trabajo en Madrid, y tuve noticia de la impactante confesión de Jordi Pujol sobre su fortuna en Suiza y Andorra. La lectura de los diarios atrasados acabó rápidamente con los efectos del ayuno. El caso Pujol estaba abriendo un verdadero cráter en la sociedad catalana, un cráter del cual emanaba radioactividad, en vísperas de una serie de convocatorias políticas de gran envergadura. La celebración del Onze de Setembre, en la que se iba a recordar el 300 aniversario de la caída de la ciudad de Barcelona en la Guerra de Sucesión. El referéndum sobre la independencia de Escocia, el 18 de septiembre. Y la consulta convocada para el 9 de noviembre y negada tajantemente por el Gobierno español al considerarla anticonstitucional. Del once del nueve al nueve del once. Capicúa.
Más de sesenta días de alto voltaje político, alimentados por los medios de comunicación y por las redes sociales. Un clima agonístico. Ese sabor a competición deportiva que últimamente lo invade todo. He ahí uno de los signos de nuestra época. El gran triunfo de la crónica deportiva. Estábamos ante un trepidante inicio de curso. Los supuestos efectos desmovilizadores del caso Pujol en el catalanismo militante. La objetiva situación de ruina política del partido gobernante en Cataluña, tras la insólita confesión de su fundador. La convocatoria de un Onze de Setembre con el listón muy alto —avenida Diagonal y Gran Via de Barcelona—, que podía convertirse en sonoro fracaso si se confirmaba una pérdida de gas como consecuencia del asunto Pujol. El referéndum escocés, novedad radical en la política europea. Y, finalmente, la convocatoria del 9 de noviembre con un potencial conflictivo muy alto dada la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a autorizar cualquier tipo de referéndum o consulta no vinculante que pudiese cuestionar la unicidad de la soberanía nacional española. Once del nueve, nueve del once.
Más de sesenta días de alto voltaje. Una cápsula. Septiembre invitaba a escribir y el ayuno informativo en Latinoamérica me había tonificado. Me planteé publicar una serie de artículos diarios en la edición digital de La Vanguardia —parte de los cuales, los referidos a los acontecimientos más relevantes, también aparecerían en la edición impresa—, para poder atravesar con buen neumático dos meses con muchas curvas. Once del nueve, nueve del once. Tiempo político comprimido. En un primer momento había pensado en unos textos cortos, casi a modo de dietario, pero a los dos días me di cuenta de que en realidad pretendía otra cosa. Pretendía explicarme Cataluña a mí mismo, después de diez años de residencia en Madrid con el foco puesto en la política española. Explicarme Cataluña, escribiendo para un público muy heterogéneo, puesto que las ediciones digitales de los diarios tienen la virtud de romper viejas distancias. Escribir sobre Cataluña y España para un amplio abanico de lectores con perspectivas y opiniones muy diversas, puesto que La Vanguardia está consiguiendo, no sin grandes esfuerzos, mantener a su alrededor un público muy diverso y plural en tiempo de invocaciones a la radicalidad. Un diario abierto en la época de los «nichos» —cada uno con los suyos—, donde se grita mucho y se entierra la vieja elegancia del diálogo.
Lo que en un principio tenían que ser breves notas de dietario se convirtieron en artículos largos. Era necesario un enfoque amplio. Había que ir a Escocia. Había que prestar atención a lo inmediato, había que seguir el ritmo del 11-9-11, pero también había que recorrer algunas carreteras secundarias que ayudasen a entender mejor el curso de los acontecimientos. Había que pegarse al terreno y había que tomar distancia. Convenía escribir sobre el futuro, pero también era necesario recordar el pasado. Empecé el día uno de septiembre y acabé a mediados de noviembre.
Esa serie de artículos, más algunos textos posteriores que completan el último cuatrimestre de 2014, dan forma al libro que el lector tiene entre las manos con el título Tarjeta negra, una expresión que no figuraba en el primer guión del serial. A medida que iban pasando los días, especialmente a partir de octubre, me di cuenta de que la cápsula 11-9-11 contenía significativas novedades, que iban más allá de la inflamada cuestión catalana.
Me explico. Septiembre fue el mes del soberanismo. El mes de la gigantesca manifestación del Onze de Setembre en Barcelona, que acabó llenando la Diagonal y la Gran Via pese al bromuro del caso Pujol. Septiembre también fue el mes del referéndum en Escocia con victoria final del no, con diez puntos de ventaja sobre el voto independentista. Un ejercicio democrático impecable en el país europeo que mejor ha salvaguardado las libertades públicas. El mes en el que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el primer recurso del Gobierno contra la convocatoria catalana del 9 de noviembre.
Octubre cambió de signo. Octubre fue el mes de los escándalos y de otros sucesos increíbles. El mes en el que el virus del ébola se descontroló en Madrid y provocó, durante unos días, una verdadera sensación de desconcierto en la sanidad pública. Octubre fue el mes en que la ciudad de Madrid revivió, creo que con mayor aspereza que en 2003, la atmósfera Prestige: torpeza oficial, malestar general. Octubre fue el mes de las tarjetas negras de Caja Madrid, el «caso» que más ácido ha derramado sobre la opinión pública española en los últimos tiempos. El trasiego de las tarjetas opacas de los directivos de Caja Madrid, una de las entidades financieras españolas que más recursos públicos ha consumido para evitar la quiebra. Las tarjetas fueron depuradas por la nueva dirección de Bankia, me consta que con el acuerdo del ministro de Economía, Luis de Guindos, un político que no se siente atado al pasado y que aspira a tener su propio recorrido en las instituciones europeas, donde la exigencia de pulcritud es alta. La depuración de las tarjetas negras de Caja Madrid fue un ejercicio de buena reputación ante las instancias europeas, pero también tengo constancia de que el Gobierno no se esperaba un calambre social tan fuerte. Se oyó aquellos días un rumor de fondo, una agitación sorda: «¡Hasta aquí podíamos llegar!». Una mano imaginaria mostró una tarjeta negra al poder, en señal de grave advertencia: «¡Basta!».
Los procesos de desgaste de la moral pública tienen corrientes subterráneas difíciles de percibir y de adivinar. Hace falta un agudo olfato político para intuir su profundidad y recorrido. La información detallada sobre los gastos de las tarjetas opacas de una entidad salvada in extremis de la quiebra se transformó en vitriolo para un país moralmente herido. Populares, socialistas, sindicalistas y algunos notables de Izquierda Unida, en el elenco de los beneficiarios. El concepto «casta» tomaba cuerpo sin necesidad de un mayor esfuerzo por parte de sus propagandistas. El discurso del nuevo partido Podemos se escribía solo. Las encuestas pronto darían fe de ello. La sociedad mostraba su propia tarjeta negra al poder y, en enero de 2015, una sentencia del Tribunal Supremo facilitaba la inculpación de todos los beneficiarios. El proceso judicial está en curso. Han pasado cosas mucho peores en España, ciertamente. Las tarjetas negras de Madrid podría decirse que son el chocolate del loro en la fenomenal cadena de escándalos de los últimos años. Pero estamos hablando de un loro con plumaje muy vistoso. En todas las grandes turbulencias siempre hay un acontecimiento aparentemente menor o secundario que acaba catalizando el gran malestar acumulado. La gota que colma el vaso. El grito desde el fondo de la sala que dice basta. La luz de alerta que parpadea en el tablero de mandos. Hay un momento en que el poder toma conciencia de haber entrado en zona de alto riesgo. Eso ocurrió en España entre mayo (elecciones europeas y abdicación del rey Juan Carlos) y diciembre de 2014. Tarjeta negra.
Octubre fue el mes de la máxima señal de alarma. El aznarismo en el juzgado. Octubre fue el mes en que se reactivó el caso Gürtel y el exministro y exsecretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, también fue llamado a declarar, en calidad de imputado. Más aznarismo en el juzgado. Octubre fue el mes en que la ciudadanía supo que Oleguer Pujol Ferrusola, el más pequeño de los hijos de Jordi Pujol, había compartido despacho y negocios en Madrid con el yerno del exministro de Aznar y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana. Un sotobosque desconocido hasta la fecha. Jordi Pujol y Eduardo Zaplana pertenecen a mundos muy distintos, pero mantuvieron una cordial relación política durante los años en que coincidieron sus mandatos en Cataluña y Valencia. Desde Barcelona, el nacionalismo no renunciaba, retóricamente, a los Països Catalans. Desde Valencia, el PP fortificaba el baluarte de la valencianidad contra el «expansionismo catalán». Las espadas estaban en alto, pero Pujol y Zaplana nunca rompieron puentes. Se veían discretamente en Madrid y pactaban, con inteligencia, los límites del desencuentro. En Madrid acordaron la constitución de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución que regula la normativa del valenciano, sin dependencia de la academia catalana (Institut d’Estudis Catalans), pero sin romper con la matriz del idioma común de valencianos y catalanes.
En octubre se produjo la espectacular Operación Púnica en la Comunidad de Madrid que llevó a la cárcel a Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre, y a diversos alcaldes de la región metropolitana madrileña, en su mayoría del Partido Popular, también en esta ocasión con acompañamiento socialista. En octubre, muchos españoles comenzaron a pensar que la podredumbre acumulada exigía un fuerte zarandeo. Tarjeta negra. En octubre, las encuestas empezaron a señalar que Podemos se colocaba en cabeza de la proyección de voto. En octubre, el jovencísimo movimiento político del círculo morado y del partisano Pablo Iglesias, aún en fase de organización, se consagró como el Partido de la Ira, sajando todos los sondeos. En octubre comenzó a entreverse que España empezaba a dirigirse a una cierta ruptura del esquema de 1977. Tarjeta negra. En paralelo, los mismos sondeos señalaban un repunte en la popularidad de la Monarquía. El país entraba en un torbellino. Todo parecía estar en juego, la tarjeta negra señalaba a todo el cuadro institucional, dejando a salvo la figura de Felipe VI. Retenga el lector este dato, puesto que es fundamental.
Noviembre trenzó las líneas de septiembre y octubre. Soberanismo catalán e inflamación general de la sociedad española. La consulta del 9 de noviembre finalmente tuvo lugar en formato simulado, con la participación de 2,4 millones de ciudadanos, cifra que puede considerarse una victoria simbólica del soberanismo, pero también la expresión de un límite. Casi dos millones y medio de electores, de los cuales 1,8 millones se pronunciaron inequívocamente a favor de la independencia. El censo electoral oficial lo forman cinco millones y medio de ciudadanos. El censo oficioso, que incluía a mayores de dieciséis años e inmigrantes con residencia, superaba los seis millones. Victoria mediática. Y límite. Las encuestas de noviembre también comenzaban a señalar una significativa intención de voto a Podemos en Cataluña, generándose así la hipótesis de un Parlament casi ingobernable.
En noviembre, los sondeos coincidían en dibujar una Cataluña-mosaico con diez partidos en intensa competición (ocho, si consideramos las coaliciones). Un panorama muy espeso. En noviembre, en medio de un denso juego de maniobras, comenzaba a quedar claro que no habría elecciones catalanas anticipadas en marzo. Demasiado riesgo para CiU. Y riesgo, también, para Esquerra Republicana. En noviembre, la cuestión de Cataluña comenzó a cambiar de rumbo, quizá de manera un tanto imperceptible. Finalmente, se han anunciado elecciones «plebiscitarias» para el 27 de septiembre de 2015. Pero aún no se han convocado. La situación política catalana está entrando, lenta y matizadamente, en otra fase. Nadie ha renunciado a nada. Ni lo va a hacer a corto plazo. No baja el soufflé, puesto que lo que ocurre en Cataluña no es una simple inflamación temporal de los ánimos. Tiene raíces. Es profundo. Es estructural. Pero está entrando en una nueva fase. La situación de Cataluña se halla hoy enmarcada por la inminencia de un reajuste en la política española. Las dos líneas de tensión están a punto de entrecruzarse, influenciándose mutuamente. Son mayoría los catalanes que no han «desconectado» de la esfera España, por muy elevados que sean el desafecto y el enfado. Las líneas comienzan a tocarse. Era una ingenuidad creer que ese cruce, constante en la historia política moderna del país, no se iba a volver a producir. Algunos catalanistas han caído en ese error de apreciación. Unos, por ingenuidad; otros, por error de cálculo.
Ochenta días de alta intensidad política que han labrado surco. En la actual fase de aceleración digital de la información, el periodismo tiende a abusar de los calificativos que contribuyen a llamar la atención del lector. Demasiada purpurina en los titulares. Algunos hechos se engrandecen más de la cuenta y todo tiende a ser presentado como «histórico» y «decisivo». Convendría enfriar un poco esa tendencia. Evitaré, por tanto, afirmar que el tiempo comprendido entre el once del nueve y el nueve del once fue «decisivo» en la conformación del cuadro crítico que a lo largo del año 2015 será sometido a un extenuante ciclo electoral. No se acaba el mundo, pero esos ochenta días de «tarjeta negra» convulsionaron la política española.
Elecciones regionales andaluzas en marzo. Elecciones municipales y autonómicas en trece regiones, en mayo. Elecciones catalanas se supone que a finales de septiembre. Y elecciones generales en noviembre, o quizás en enero de 2016, en caso de que el Gobierno, apurado por los sondeos, intentase forzar jurídicamente la cuenta atrás de la legislatura. Ese es el calendario que ahora tenemos por delante.
Me limito a señalar que en otoño de 2014, mientras España entera parecía girar en torno a la eficaz escenografía del soberanismo catalán, también ocurrían otras cosas. No todo era Cataluña. El malestar derivado de la crisis y el enfado social por los continuos escándalos de corrupción alcanzaban uno de sus puntos máximos. Empezaba a coagular la posibilidad de una fuerte corriente de rechazo, encarnada en una fuerza de nuevo tipo. Por primera vez desde 1977, un «tercer partido» rompía en los sondeos la barrera del 20% de forma muy homogénea en todo el territorio, incluyendo Cataluña y el País Vasco. Mientras la potente movilización soberanista catalana ponía en cuestión algo tan importante como la unidad nacional española, en los términos pactados en 1978, cristalizaba otra corriente dispuesta a cuestionar el statu quo en términos de ruptura del cuadro constitucional, o de reforma fuerte del mismo. Dicho más rápidamente: el factor Cataluña y el factor Podemos comienzan a confluir en octubre de 2014. Se cruzan, pero no se fusionan, puesto que son fenómenos de distinto alcance y naturaleza.
Es una confluencia que asusta a un sector amplio de la sociedad y que permite al actual partido gobernante afrontar el intenso ciclo electoral bajo la ya clásica premisa de «o nosotros o el caos», con el telón de fondo de una más que posible mejora del entorno económico. Un año con cinco convocatorias electorales presenta tal cantidad de variables que hacen imposible cualquier tipo de pronóstico. Más vale no intentarlo. Más que augurarlo, hay que vivirlo. Semana a semana. Mes a mes. Corrigiendo cada día las estimaciones de la jornada anterior. Cuando concluya 2015 y llegue el día de las elecciones generales —la cita más importante—, dos impulsos se van a cruzar: la tozuda y necesaria esperanza en la recuperación y la irritación. El impulso de conservación y el deseo de pegarle una buena sacudida al tablero. No quiero hacer pronósticos, pero sostengo, desde hace tiempo, que en la sociedad española, incluida Cataluña, por supuesto, los reflejos conservadores son mucho más intensos de lo que se percibe en el electrizante debate público, dominado en estos momentos por la protesta, la indignación, la angustia de una profesión periodística en crisis y la presión espasmódica de las redes sociales.
Tras un largo período de prosperidad hay mucha decepción, pero también mucho miedo al futuro. No todo el mundo lo ha perdido todo. Hay muchos que han seguido ganando, pese a la crisis. En una sociedad envejecida, con un porcentaje de jóvenes porcentualmente inferior al del período 1975-1982, es mucha la gente que hoy tiene bastante que perder. No vivimos en la posguerra. No estamos en una fase pre-insurreccional. Tampoco estamos en vísperas del levantamiento de Garibaldi en Barcelona. La gente quiere cambios y, a la vez, quiere seguridad. Quiere que todo cambie y que nada cambie. Esa es la gran contradicción europea. Sed de cambios, deseo de balneario.
Este libro es una narración parcial de la crisis española en curso, que da continuidad a otros tres libros anteriores, recogidos en el volumen España en el diván (RBA, 2014). Como ocurre con los viejos mosaicos, los fragmentos ofrecen en ocasiones datos suficientes para interpretar el conjunto. Este sería mi deseo. Tarjeta negra es la crónica de los meses en los que España recuperó el sabor fuerte de la política, entre el dramatismo y la banalidad, entre la decepción y la teatralidad, entre la leve esperanza en un futuro mejor y el fuerte deseo de zarandear el entero edificio. Entre el once del nueve y el nueve del once se acabaron de forjar los grandes temas del año quince. Ahora, a votar.
Madrid, 5 de febrero de 2015