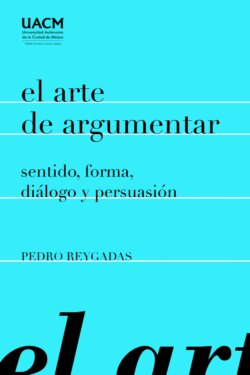Читать книгу El arte de argumentar: sentido, forma, diálogo y persuasión - Enrique Dussel - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La primera ola: de la senso-propaganda a la ratio-propaganda
ОглавлениеEn lo que podemos llamar la primera ola de la argumentación son distinguibles tres etapas: 1947-1958, que es un periodo germinal; 1958-1970, que es una etapa de desarrollo de propuestas lógicas, dialécticas, erísticas y retóricas fundantes; y los años 70 en que aparecen los primeros enfoques lingüísticos y discursivos modernos.
El periodo germinal. Después de la segunda guerra mundial, el reino de la lógica formal tradicional fue desafiado desde distintas trincheras. Contribuciones como las de Arne Naess1 y Crawshay-Williams2 nos ayudaron a comprender la forma de poner en claro qué es lo que se está debatiendo con exactitud en una disputa, así como la manera de establecer el propósito preciso de un acto asertivo, de una proposición. Estas contribuciones ampliaron el alcance de la lógica formal hacia un punto de vista dialéctico. A partir de ellas la lógica dejó de ser una cuestión de monólogo. A Naess y Crawshay-Williams les dedicaremos el primer capítulo de esta sección segunda, ya que son los pioneros y trataron un problema nuclear para establecer el límite inferior de la argumentación (el malentendido).
Lefebvre, por su parte, intentó en aquellos años defender una perspectiva marxista para el estudio del silogismo, que se concebía como algo formal (lógico) y substancial (de contenido de la praxis) inductivo y deductivo a la vez, como en Hegel. Escribió al respecto: el que la forma pueda abstraerse del contenido, y el contenido de su forma, no quiere decir que sean indiferentes.3 Defendía la posibilidad del tercio excluso (un valor neutro) en la lógica y un tratamiento no aristotélico que hiciera coherente el tratamiento de la negación; es decir, se adhería a la posibilidad de considerar una lógica de más de dos valores opuestos. También pugnó por el reconocimiento de las mediaciones entre lógica y dialéctica, que en su caso remiten a la lógica dialéctica hegeliano-marxista que pone en el centro la dinámica de la realidad y el pensamiento. Cito este caso porque a pesar de no haber tenido consecuencias en desarrollos argumentativos ulteriores, hoy resulta claro que la lógica se expande en las direcciones defendidas por Lefebvre y que, frente al estudio formal de los argumentos, resulta indispensable poner también en el centro el qué de la argumentación, su contenido. De igual modo, en filosofía, no basta estudiar la forma sino que también hay que reconstruir un proyecto humano liberador, capaz de captar lo complejo natural y cultural; argumentos injustos pueden sostenerse con adecuación lógica, y ello se hace en detrimento del saber y del ser humano.
El periodo de desarrollo. El término «lógica informal» (por demás equívoco, ya que la lógica es el estudio de la forma, pero a la vez sostenible, en tanto se preocupa por los argumentos substantivos) apareció en 1953, lo que señaló el nacimiento de una nueva corriente de análisis lógico interesada en los argumentos cotidianos. Cinco años más tarde, Chaïm Perelman y Olbrechts-Tyteca publicaron, en 1958, su obra capital: Traité de l’argumentation. La nouvelle réthorique (Tratado de la argumentación. La nueva retórica). Este trabajo estableció una sólida reflexión contemporánea sobre la herencia de la teoría de la argumentación desde Aristóteles, por lo cual ocupará el centro de nuestra reflexión sobre la retórica, en el apartado «Recorrido mínimo por la nueva retórica». La argumentación en general y la dialéctica en particular fueron vistas por el tratado de Perelman y Olbrechts-Tyteca desde una perspectiva retórica para persuadir a la audiencia; se colocaron en el centro las técnicas para lograr la adhesión a un punto de vista en la resolución de incompatibilidades, punto que nos resultará de interés para discutir no sólo la retórica sino también la erística, en el apartado «Entre la erística y la coalescencia».
El mismo año que Perelman y Olbrechts-Tyteca, Toulmin4 trabajó en un pretendido esquema universal y dialéctico de los argumentos y en la noción de dependencia de los mismos con relación al campo; dicho de otra manera, este filósofo inglés buscó la forma lógica que seguimos en forma pretendidamente invariable en el proceso de argumentar y el condicionamiento de las garantías y soportes que validan un punto de vista de acuerdo a la historia y convención específicos de, por ejemplo, el arte, los negocios o las matemáticas. El punto de vista de Toulmin subyace a la mayor parte de las discusiones del campo de la teoría de la argumentación, por lo cual le dedicaremos in extenso el apartado «La mayéutica de Toulmin».
En 1963, Kotarbinski renovó la tradición erística.5 El autor polaco presentó un modelo para analizar la argumentación en contextos polémicos, por lo que nos referiremos a él en el apartado «Entre la erística y la coalescencia», relativo al tema. Este autor, además, desarrolló la lógica y la lógica dialéctica. Lorenzen6 por su parte, avanzó en una formalización del debate y un fundamento de la lógica propedéutica, que es una propuesta importante, pero al igual que otras teorías, se centran de manera fuerte en la dimensión lógica, que no es nuestro foco de interés en este libro. Algunos años después, Hamblin7 reformuló el llamado (y cuestionado objeto teórico) «tratamiento estándar» de la teoría de las falacias para darle un giro dialéctico al estudio de los esquemas argumentativos. Hamblin es una referencia ineludible, sin embargo se enfoca sobre todo en la herencia aristotélica, en las falacias y en el estudio formal, por lo cual para el tratamiento dialéctico hemos preferido escoger a Toulmin, cuya propuesta es más abierta, aunque cabe recomendar a los interesados en un estudio sistemático hacer una revisión del libro Fallacies.
En suma, hacia los años 70, la importancia contemporánea de la argumentación fue establecida con claridad. Teníamos ante nosotros una nueva concepción del silogismo y las falacias, un nuevo modelo de análisis, un interés en los «argumentos naturales» y nuevos acercamientos a la lógica, la retórica, la dialéctica y la erística de la argumentación. Simultáneamente, libros como los de Curtius,8 Lausberg9 y Johnstone10 nos ofrecían una visión general del campo de la teoría de la argumentación. Curtius rescató y desarrolló la idea de topos (lugar, elemento repetido y acepta do en el discurso — v.gr., el refrán, las concepciones del «sentido común» o las referencias cuasi-lógicas como la del valor excedente de lo más sobre lo menos—) mientras que Lausberg trabajó en la retórica literaria.
El periodo lingüístico pragmático y discursivo. En Neuchâtel, Grize,11 Vignaux, Miéville, Borel, Apothéloz y otros trabajaron la lógica natural. Formularon una serie de operaciones de esquematización de los objetos del discurso (especies de temas o asuntos centrales), ya remitan estos a nombres («libertad», «comida») o a predicaciones («matar», «cantar»). Desde entonces, la argumentación no es comprendida sólo como justificación de esquemas argumentativos, sino también como esquematización de aquello de lo que se habla: cómo se vinculan nuestros conceptos con la lengua y cultura respectivas, cómo determinamos su sentido a lo largo del discurso, cómo organizamos tales determinaciones y cómo nos involucramos con respecto a lo dicho. Su renovador acercamiento descriptivo se basó tanto en la lógica de Lesniewski como en la teoría de la enunciación de habla francesa y en la epistemología y lógica operacional de Jean Piaget. Incluye en la teoría de la argumentación el lugar del sujeto y el anclaje de las nociones empleadas para su esquematización en las diversas culturas. Los lógicos naturales estudiaron los argumentos de modo literal y tomaron en cuenta su cotexto o texto que acompaña a los argumentos en un discurso completo. Propusieron su descripción desde un punto de vista constructivista y «teatral». Este enfoque remite a la forma en que el lenguaje «construye» y «pone en escena» la esquematización de la realidad descrita. Abarca elementos diversos de las distintas subdisciplinas. Se ubica en la frontera entre la pragmática y el análisis del discurso, entre la consideración del solo texto y la ampliación del análisis hacia el extradiscurso, hacia el contexto social que rodea, determina y deja sus huellas en la argumentación. Este enfoque es de gran relevancia, abrió la teoría antes restringida a los esquemas hacia el estudio de los objetos y es el más próximo a un interés discursivo social, por lo cual nos referiremos a él en «Argumentación, lengua y discurso», dedicado al enfoque lingüístico, y en los capítulos dedicados al análisis de los funcionamientos discursivos y a la semiosis.
Ducrot y Anscombre12 históricamente ya fuera de la primera ola, que se cierra hacia 1979, son incluidos en ella porque tuvieron un nuevo acercamiento lingüístico a la argumentación (Argumentation dans la langue, «Argumentación en la lengua», ADL) que resultó fundante. El argumento se definió en esta escuela de pensamiento como una cuestión de lengua. Propusieron el estudio «polifónico» del argumentar a partir de formalizar la manera en que ponemos en juego varias voces, varias posiciones de enunciación al expresarnos (v.gr., al decir «ya dejó la cocaína» se pueden suponer dos enunciadores: uno que afirma que la dejó y otro que potencialmente lo niega). Realizaron estudios sobre elementos que orientan el argumento hacia cierta conclusión preferente: conectores («aunque», «en consecuencia», «por el contrario»), frases evaluativas («es un pésimo médico») y escalas que nos pueden colocar ante gradaciones argumentativas. Todos estos elementos funcionan como marcadores discursivos del argumentar (que revisaremos un poco en «Argumentación, lengua y discurso»).
Ducrot y Anscombre analizaron igualmente la presuposición y la retórica o pragmática «integrada a la lengua». Sus contribuciones se centraron en el microanálisis de la argumentación —las palabras, frases y conexiones entre frases— aunque no dejaron de atender el discurso en sentido más amplio. La ADL nos hace reflexionar sobre la profunda relación que existe en lenguas occidentales entre razón y sentido (el viejo logos, unidad de pensamiento y palabra). El vocablo «sentido» tiene también, a partir de la ADL, un valor relacionado con los elementos argumentativos: la dirección hacia la que apuntan, lo que favorecen o bloquean, orientándose a favor o en contra de determinada conclusión.
Tanto la ADL como la lógica natural representan una continuidad, pero también una ruptura con la tradición clásica, porque logran crear perspectivas de estudio más detalladas y novedosas, aunque tienen antecedentes como la lógica de la consecuencia (la ADL) y la teoría de Peirce sobre las palabras como argumentos (la lógica natural).
En resumen, los hitos dentro de la «primera ola» de la teoría de la argumentación pueden sintetizarse de la siguiente forma:
• Acercamientos lógico-dialécticos: Arne Naess y Crawshay Williams (malentendido), Toulmin (esquema universal y campos de la argumentación), Lorenzen (lógica propedéutica) y Hamblin (falacias)
• Retórica: Perelman y Olbrechts-Tyteca (técnicas de persuasión)
• Erística: Kotarbinski
• Lingüística-pragmática-discurso: Ducrot-Anscombre (conectores, frases evaluativas, escalas argumentativas, presupuestos y polifonía); Grize-Vignaux (lógica natural de las esquematizaciones de los objetos discursivos)
Además de Naess, Crawshay-Williams, Perelman y Olbrechts-Tyteca, Toulmin, Hamblin, Lorenzen, Kotarbinski, Grize-Vignaux y Ducrot-Anscombre, quienes configuraron lo que podemos denominar la teoría moderna de la argumentación, en las últimas décadas se han sumado otras contribuciones al campo. Dada su diversidad, sólo podemos delinear brevemente, con afán enciclopédico más que descriptivo, las teorías del movimiento de la «segunda ola» con respecto a sus afinidades regionales.