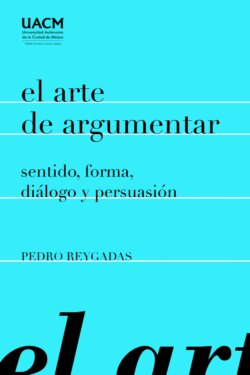Читать книгу El arte de argumentar: sentido, forma, diálogo y persuasión - Enrique Dussel - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hacia la integración, la interdisciplina y la complejidad
ОглавлениеLa tradición de habla inglesa. Después de 1968 y sobre todo a partir de la década de 1980, que constituye históricamente el punto de demarcación de la segunda ola, Blair y Johnson, Govier, Enis, Lipman, Woods, Walton, Weinstein, O’Keefe y muchos otros, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, continuaron el desenvolvimiento de la lógica informal, el pensamiento crítico, la epistemología y la epistemología aplicada. Johnson y Blair fundaron un campo al oponer la «lógica informal» a la lógica formal, aunque en realidad ambos enfoques son complementarios.13 Los demás autores citados han hecho contribuciones básicas a la teoría y evaluación del argumento, así como a la teoría de las falacias14 en oposición al análisis formal situado fuera de contexto. Walton además, en sus últimos años, se abrió hacia la erística (el combate argumentativo), la pragmática (el estudio del contexto y uso de las falacias) y la emoción. Otros estudiosos norteamericanos renovaron la tradición del debate y desarrollaron perspectivas retóricas para abordar la argumentación (Michael Leff). Willard15 trabajó en la relación entre argumentación y epistemología social; amplió el alcance teórico de los aspectos lingüísticos hacia la interacción y el simbolismo no discursivo, otorgando además un rol central a los agentes y campos de la argumentación.
La lógica informal y el pensamiento crítico merecerían un tratamiento extenso, sin embargo contamos ya con textos diversos en español acerca de estas corrientes de pensamiento, que empiezan a impactar a diversos filósofos en México. Además de Kotarbinski, varios estudiosos más en la tradición inglesa han trabajado sobre diferentes aspectos de la refutación y la polémica. La dimensión erística ha sido tocada en trabajos de Walton16 y Gilbert.17 Este último autor propuso además las teorías de la argumentación multimodal y coalescente; en la primera rebasa la dimensión lógica para integrar en su perspectiva metafísica los modos emocional, intuitivo y de creencia («kisceral») y físico contextual («visceral»); en tanto que en la segunda formulación teórica trata de la búsqueda de la solución de las disputas en un proceso en que todos ganemos. Gilbert plantea pasar de lo ideal a lo real y considerar la dimensión no sólo de la resolución de conflictos sino también el acuerdo o arreglo (settlment). Tratamos tanto a Walton como a Gilbert en diversas secciones y adoptamos del segundo autor su idea de la necesidad de considerar la multimodalidad de la argumentación.
La tradición de habla francesa. En Francia, Oleron18 —a quien nos referimos en distintos momentos— describió la argumentación desde el análisis del discurso como un hecho social (de producción y recepción), un ejercicio especulativo (para modificar la opinión del otro) y un procedimiento racional de convencimiento que comprende lo verbal, visual y afectivo. Charaudeau19 desarrolló un acercamiento semiolingüístico a la argumentación y a la emoción desde el análisis del discurso, que trataremos, en forma breve, en «Argumentación, lengua y discurso» y «Emoción y argumentación», respectivamente. En Lyon se encuentra Christian Plantin,20 autor que citamos también en distintos momentos, en especial con relación a la interacción y la emoción. Estudió precisamente la relación entre argumento, interacción y discurso situado, además de que avanzó en forma sistemática en el estudio de las emociones en oposición a las teorías sobre el lenguaje normativo, alexitímico (libre de palabras emocionales) y descontextualizado.21 El belga Michel Meyer22 creó su «problematología», en donde contemplaba el lugar principal del problema y las preguntas (la questio) en la teoría de la argumentación, abriendo un debate con el logicismo que prosiguió en otras obras de menor reconocimiento. En Suiza, Moeschler23 estudió el vínculo entre conversación y argumento, uniendo teoría de la conversación y argumentación en la lengua.
La tradición en lengua alemana. En esta tradición, Wolfgang Klein24 investigó la exposición lógica de los argumentos y los clasificó en tipos:
• Públicos y privados, en contextos institucionales e informales, respectivamente. En los primeros se acota lo cuestionable y las posibles respuestas a las preguntas. En los segundos casi todo se vale y las respuestas pueden variar en grado sumo
• Cooperativos y polémicos, que suponen acuerdo o divergencia que conduce al antagonismo.
• Individuales y colectivos
Klein fundió lo lógico y lo pragmático. Lo pragmático remite al efecto social de la argumentación, al cambio que el argumentar produce en el otro. Lo lógico nos conduce a:
• La descomposición de los problemas generales en sus problemas parciales
• El desarrollo de los argumentos
• Los entimemas (silogismos incompletos)
• Y la coordinación entre argumentos
Al estudiar la lengua, la acción y la racionalidad, Habermas25 presentó su teoría de la acción comunicativa (TAC) que proponía una serie de normas racionales en la argumentación crítica. Debido al carácter filosófico fundante de la propuesta de Habermas y a que es el primero que propone un acercamiento pragmático, cuestión que constituye parte nodal del quiebre contemporáneo de la teoría de la argumentación, le hemos dedicado la primera parte del apartado «Diálogo, dialéctica y límites de la discusión crítica», aunque cuestionando su enfoque acerca del discurso crítico, que se aleja de las posibilidades del análisis del discurso natural tal y como éste es.
Kopperschmidt26 desarrolló el acercamiento habermasiano desde un punto de vista retórico y expuso el marco macroestructural para analizar cualquier argumentación, tanto consensual como de refutación polémica:
• Definición del problema en debate (la cuestión): «¿se debe o no atacar a Irak hoy, marzo de 2003?»
• Formulación de la tesis en discusión: «se le debe atacar porque su nivel de armamentismo, su posesión de armas químicas y nucleares es un riesgo para la comunidad internacional»
• Segmentación de los argumentos e identificación de los mismos con base en indicadores lingüísticos: argumentos 1) «nivel de armamentismo», 2) «posesión de armas químicas» y 3) «posesión de armas nucleares»; 1ª conclusión: Irak «es un riesgo para la humanidad»; conclusión final: «se debe atacar a Irak»; conexión entre la primera secuencia y la conclusión final a partir del indicador «porque».
• Reconstrucción de los «hilos» argumentativos, de su lógica y sintaxis para dilucidar y evaluar su potencial: vemos que los argumentos 1, 2 y 3 están encadenados y que juntos permiten deducir que de acuerdo con George Bush «Irak es un riesgo para la humanidad»; debido a todo lo anterior («porque») se justifica en forma automática atacar a Irak.
• Reconstrucción de la estructura argumentativa global, formalizada a la manera de Naess (ver más adelante el apartado sobre el malentendido): el debate entre un proponente y un oponente que de una tesis básica derivan argumentos en pro y en contra progresivamente: por ejemplo, el argumento previo es rebatido por Francia y Rusia, porque «no se demostró que hubiera armas químicas, que hubiera posibilidad de desarrollo de armas nucleares y además se deben agotar las vías pacíficas en la búsqueda del desarme irakí».
Else Barth (alumna de E.W. Beth) y Krabbe, holandés, hicieron contribuciones a la teoría de Lorenzen y a la escuela de la lógica dialógica de Erlangen al formular su dialéctica formal,27 que desarrolla la visión matematizante de los argumentos. Krabbe ha continuado el desenvolvimiento de diversas propuestas con una sólida base dialéctica, al igual que la teoría de juegos. Distintos retóricos —Kienpointer, por ejemplo— han desarrollado las propuestas de Perelman.
La tradición holandesa. Además de Krabbe, en la escuela de Amsterdam, la pragma-dialéctica de Van Eemeren y Grootendorst (una derivación de la doctrina de E.M. Barth) nos proporcionó un modelo ideal de diez reglas para la discusión crítica.28 Estos autores también propusieron una visión general de la reconstrucción del argumento,29 estudiaron las etapas de una discusión crítica y el papel de los actos de habla en la argumentación30 y propusieron un estudio pragmático de las falacias.31 En su última fase, Van Eemeren y Houtlosser32 han comenzado a incorporar el estudio de la emoción y el «pensamiento estratégico» al meramente lógico dialéctico previo, llegando a dedicarle un libro entero a la relación entre dialéctica y retórica. En la propia Holanda, Van Dijk estudia también la argumentación desde el horizonte de la gramática textual.
Dedicamos la segunda parte del apartado «Diálogo, dialéctica y límites de la discusión crítica» a la pragma-dialéctica debido a que su enfoque es el más influyente en el nivel mundial. No le dedicamos toda la extensión que merecería porque es abundante la bibliografía sobre su obra (aunque restringida al idioma inglés) y porque las críticas nucleares efectuadas con relación a Habermas se aplican a la escuela holandesa.
La tradición italiana. En Italia, Lo Cascio33 ha trabajado en una gramática de la argumentación basada en el modelo lingüístico de Chomsky, mediante el cual reconstruye la formación de argumentos a partir de sus componentes básicos. Estudia hasta la fecha las relaciones sintaxis-argumentación, junto a otros italianos que se abren hacia lo visual y a distintas problemáticas argumentativas en la Universidad de Bologna. No tratamos su obra en detalle, porque nuestro centro de interés es la descripción, más que la producción de argumentos.
La tradición latinoamericana. En América Latina y México no existe una teoría peculiar, pero existen procesos de síntesis y puesta en diálogo que nos son propios. En esta región, aunque el foco es lingüístico y retórico figural, crece el número de interesados en la argumentación, como los siguientes: Luisa Puig34 que trabaja la ADL; Mauricio Beuchot, que es un conocedor de la argumentación analógica y semiótica, así como de los textos medievales; Gilberto Giménez,35 Lidia Rodríguez,36 Silvia Gutiérrez37 y Julieta Haidar38 que analizan la argumentación desde el análisis del discurso no inmanentista (es decir, estudian el texto en su contexto); los diversos analistas de la retórica en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en México, en particular Helena Beristáin, pero también Paola Vianello o Gerardo Ramírez; estudiosos crecientes de Ducrot, Plantin y Charaudeau en el Distrito Federal y en Puebla (Raúl Dorra), México, así como en Argentina; estudios narrativos con acento en la argumentación, sobre todo desde la semiótica de Greimas en México y Brasil; el brasileño Villaça-Koch39 que hace un recuento detallado de diversas teorías; o los nacientes esfuerzos chilenos de Celso López y Ana María Vicuña en la pragma-dialéctica, por citar sólo algunos ejemplos cercanos al autor.
En suma, las teorías de la segunda ola introdujeron nuevos acercamientos a la retórica y a la dialéctica, muchas reflexiones sobre la filosofía y el lenguaje ordinario. Estas perspectivas establecieron la importancia del discurso y la comunicación (la interacción, lo conversacional, los argumentos extendidos y el contexto global de cada discusión) e introdujeron la sintaxis, las normas ideales, los aspectos no lingüísticos (visuales o paraverbales) del argumento, así como otras contribuciones importantes que expandieron el campo de la teoría de la argumentación. Sobre todo, desenvolvieron en conjunto la dimensión pragmática del estudio argumentativo.
Las teorías fundadoras y de la segunda ola son en su mayoría diferentes entre sí en grado considerable. Existe poco diálogo entre ellas. Perelman, Toulmin y Hamblin nunca hacen referencia uno al otro. Incluso en el reciente libro Fundamentals of Argumentation Theory (Fundamentos de teoría de la argumentación, 1996) se prefirió exponer cada teoría en aislamiento, sin ningún comentario sobre cómo articular las distintas contribuciones y sin establecer la compatibilidad básica y las incompatibilidades entre los principales acercamientos para el análisis de los argumentos. Sin embargo, ha comenzado a producirse un diálogo, patente incluso en ciertas formulaciones teóricas de la segunda ola. Así, por ejemplo, Gilbert adopta elementos retóricos y normativos, Tindale conjuga dialéctica y retórica, y Van Eemeren se abre hacia el estudio «estratégico» y emocional de la argumentación. Plantin integra el análisis de Toulmin, las técnicas de Perelman y el análisis lingüístico de Ducrot.
En el debate internacional sobre la argumentación, en las investigaciones más recientes y en muchas conferencias, como las bienales de Canadá y las efectuadas cada cuatro años en Amsterdam, se empiezan a tender cada vez más puentes entre subdisciplinas y teorías. Poco a poco se imponen los contactos (dialéctica-retórica, lógica-lingüística, dialéctica-erística, retórica-hermenéutica) y la integración, así sea parcial. Se abren los horizontes a la emoción y lo no verbal. Ya hoy suenan chocantes los términos iniciales de escuelas como la lógica «informal» por ser una contradicción en los términos y la pragmática integrada en «la lengua», término que constituye una especie de oxímoron, como dice Plantin,40 ya que une lo sistemático y el uso; necesitamos avanzar de una manera decidida hacia el estudio de lo informal, el uso, la descripción, la emoción, el conflicto y lo visual.
A mi juicio, la teoría de la argumentación está en el tránsito —desde una perspectiva epistémica— de una fase de desarrollo y llenado de los paradigmas parciales (lógico-dialécticos, retóricos y lingüístico-discursivos) que ocurrió en la primera ola a un periodo de complicación, integración y apertura favorecido por el estallido de la segunda ola. En este andar, el campo de la teoría de la argumentación se ha convertido en un campo internacional, que interesa a Italia, Alemania, los países de habla francesa e inglesa, América Latina, Europa del este e incluso, de forma ocasional, a estudiosos de África y oriente. El autor mismo del presente libro es producto de un diálogo, ya que fue alumno de Julieta Haidar en México, de Plantin en Francia y de Gilbert en Canadá.
Es claro que el discurso de y sobre la teoría de la argumentación forma parte de la historia de cada momento, produce un efecto sobre el saber y la vida. En este sentido la batalla contemporánea y el fundamento de la teoría de la argumentación es para mí —entre otras cosas— por lo siguiente:
• La difusión masiva de las técnicas de discusión y crítica
• La inclusión y respeto de las diversas racionalidades de las diferentes culturas oprimidas, en contra del etnocentrismo y del simple desconocimiento de las tradiciones indígenas y «orientales»
• La consideración de la argumentación en cada ciencia natural o social
• La valoración de las emociones y la intuición como centro de nuestra humanidad, así como el abandono del racionalismo estrecho y mecánico fundado por Descartes; cuestión que trae aparejada la comprensión dinámica de la comunicación, en una mirada que sustituya la simple visión del comunicar como procesamiento de información
• La consideración central no sólo de la forma sino también del qué de la argumentación (su contenido), el porqué y el para qué de su fundamento social y humano
• La ampliación de la pragmática de la argumentación hacia el estudio ideológico y político que comprenda las condiciones de producción, circulación y recepción de los discursos
• La consideración de lo complejo, multidimensional e interdisciplinario (la totalidad; lo verbal-paraverbal-no verbal; lo lógico, dialéctico, retórico, erístico, semiótico, pragmático, discursivo y hermenéutico)
• El énfasis en la comprensión y crítica del universo de los argumentos visuales que nos rodean, deleitan y envenenan a un tiempo
• La construcción de un acuerdo en beneficio de todos en un mundo cada vez más interdependiente
• Y la contribución, desde la práctica de la argumentación, a la reconstrucción de la posibilidad de un horizonte donde la mayoría de los seres humanos, hoy abandonados en la pobreza y el olvido, pueda vivir mejor; es decir, la formulación de propuestas capaces de integrar el estudio de la forma, del contenido y de una vocación liberadora —sin los excesos y monstruosidades del siglo XX — en la teoría de la racionalidad y la razonabilidad