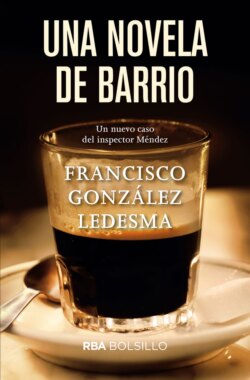Читать книгу Una novela de barrio - Francisco González Ledesma - Страница 12
9
ОглавлениеBueno, pues ya está, Méndez, ya lo tienes todo. Sólo te queda detener al culpable, y eso puedes hacerlo esta misma tarde, pero pasará lo de siempre, Méndez: cuando tienes que hacer una cosa, tú no la haces.
Como siempre, has comido mal. En este barrio —que empieza a gustarte— hay bares de comidas rápidas, todos ellos pequeñitos, pero en compensación hay un hotel enorme y majestuoso, el França, que está hecho para polvos rápidos. Para ti que la gente folla más que antes, Méndez, pues este hotel, te parece, han tenido que ampliarlo al menos dos veces, quién sabe si olvidando algún cliente dentro. Cierta vez hubiste de hacer una detención aquí, en los años que ya se fueron, y tuviste un buen lío, porque en una de las habitaciones estaba la mujer del jefe.
Pero, hala, ya has terminado la suculenta comida: entremeses de la casa, albóndigas de la casa, flan de la casa, vino de la casa. No te fías de las albóndigas, pero en los últimos tiempos no parece haber muerto ningún cliente del bar, o sea, que la materia prima de las albóndigas han tenido que buscarla fuera. Y como la investigación está siendo un éxito, te concedes un premio:
—Póngame un café de la casa y un coñá de la casa.
—Usted sí que entiende, señor. Calidad segura.
Los pisos del barrio son pequeños; pero deben de parecer palacios al lado de esas cajas de veinte metros que hoy promociona el Ministerio de la Vivienda. Además, tienen balconcitos con barandas de hierro forjado, un lujo que hoy ningún constructor permitiría. La plaza del Surtidor es alegre, y en ella se alzó siempre un colegio religioso que sin embargo tiene hoy cierta dignidad de ateneo republicano. Más arriba, hay unas escaleritas de piedra que llevan a la montaña, donde en tiempos hacían pipí las nenas. Y muy cerca existe un bar llamado Bar Gol, o sea, que tiene el nombre más directo del mundo.
—¿Verdad que aquí vive el señor David Miralles?
La vecina limpia la escalera como seguramente lo hicieron su madre y su abuela en este mismo lugar, cuando los periódicos ya hablaban de la liberación de la mujer. La vecina miró con curiosidad a Méndez.
—¿El guardaespaldas?
Méndez no sabía que David Miralles, el asesino, fuera guardaespaldas, pero como las vecinas se enteran de todo, murmuró:
—Sí.
—No lo encontrará ahora. Acaba de salir con su ahijado, el de la viuda Ross.
Méndez tampoco sabía que Miralles tuviese un ahijado, pero hizo un gesto de asentimiento. Preguntó:
—¿Y sabe dónde han ido?
—Hay una sastrería en el Paralelo. Si baja por la calle, la encontrará al volver la esquina.
—Gracias.
Méndez sólo sabía de Miralles, aparte del nombre y domicilio, que le mataron a un hijo de tres años en un atraco, y que al cabo de una eternidad, o sea, ahora, en cuanto tuvo ocasión, se vengó de uno de los que lo hicieron. Para saberlo bastaba con que los vecinos recordasen un entierro con un ataúd blanco. Y ver el nombre en la lápida de una tumba.
Investigar un crimen, tampoco tiene por qué ser la cosa más complicada del mundo.
Ni la más fácil, por supuesto, ya que podían aparecer otros sospechosos y cambiarlo todo. Méndez se encogió de hombros y descendió calle abajo, hasta llegar al Paralelo, que él había conocido lleno de mujeres con tacones altos y ahora estaba lleno de autobuses con jubilados y nenas con el ombligo al aire. Méndez no entendía qué misterioso punto de erección podía originar un ombligo. Pero dejó de pensar.
Giró a la derecha.
Bueno, aquí estaba la sastrería.
Un sitio modesto con un solo escaparate, un solo maniquí y un solo cliente, que a la fuerza tenía que ser Miralles. No se trataba de un joven —y tampoco podía serlo—, pero conservaba la flexibilidad y la aparente fuerza de un tipo que se ha entrenado toda la vida. A su lado, un pequeño que a juicio de Méndez rondaría los tres años. Miralles le estaba comprando un equipo completo de ropa infantil, y de vez en cuando le acariciaba el pelo.
Méndez tuvo uno de sus pensamientos de altura.
—Coño —dijo.
Cualquiera detiene a un tipo que le está comprando ropa a un niño.
De modo que el policía se dio el piro, evitando complicar las cosas. Pero en aquel momento sonó el móvil. Y Méndez pensó:
«Leches».
Le estaban modernizando demasiado, con tanto arsenal técnico. Llegaría un momento en que la policía científica se pondría imposible, pero él no estaba dispuesto a llegar a más. Con el móvil, ya estaba en el tope. Pero contestó al ver el número del que llamaban. El señor comisario principal quería saber si ya había hablado con madame Ruth.
—Todavía no, señor M. Sólo he hecho unas cuantas, pero intensas, investigaciones preliminares.
—Pues vaya a verla pronto o no llegará a tiempo. Está a punto de morir.
—¿Quién se lo ha dicho?
—Su propio médico. Y me ha dicho algo más: que ella le propuso un crimen.