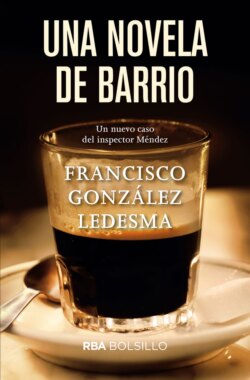Читать книгу Una novela de barrio - Francisco González Ledesma - Страница 17
14
ОглавлениеEl teléfono, que no había sonado en toda la mañana, volvió a sonar.
—¿Es el señor Ramírez o el señor Escolano?
—Soy Escolano, señor Erasmus. Ya le dije que el señor Ramírez ya no existe.
La voz, habitualmente imperiosa, sonó al otro lado del cable con un deje de ironía:
—Sí, claro, ahora lo recuerdo, ya me dijo usted lo del lamentable óbito. Bueno, yo le llamaba porque hace dos días que nos vimos, y quiero saber si ya ha obtenido información, revisando los papeles. Además, usted puede hacer cosas que yo no puedo hacer, como por ejemplo ir a la policía.
—Tengo información, señor Erasmus. He podido saber que el padre del niño muerto se llama Miralles y actualmente es guardaespaldas privado. Puedo darle su domicilio.
Sonó un chasquido de satisfacción al otro lado de la línea. Se ve que Erasmus tenía una lengua, ¿cómo decirlo?, expresiva.
—Magnífico. Pero me llama la atención eso de guardaespaldas privado. Ni que estuviéramos en Colombia.
—No le sorprenda tanto, señor Erasmus. Hasta aquí se han trasladado los grandes negocios europeos, con todo lo que eso significa. Y cada millonario necesita que le cubran, y que cubran a su mujer, en el buen sentido, cuando va de compras, y que cubran a su nena cuando va al colegio, y que cubran a su querida cuando va a la cama. Y los políticos han de cubrirse contra el terrorismo con guardaespaldas privados, porque la policía no basta, y los del dinero negro y la droga blanca también han de hacerlo. De modo que imagine usted si hay demanda. ¿Le interesa un empleo?
Escolano, que habitualmente era de pocas palabras, había soltado el discurso casi sin respirar, como si tuviera prisa por decir que ya no creía en el país como creía antes. Pero, curiosamente, sus palabras tuvieron el poder de intimidar un poco a Erasmus.
—Pasaré por su despacho para llevarme la documentación —dijo.
Escolano tuvo un leve estremecimiento.
Los muebles viejos.
La sala de espera donde no aguardaba nadie.
La secretaria a horas que no venía esa mañana.
Cuando uno no puede presumir de lo que tiene, es mejor dejar que presuman los otros.
—No me importa ir a su hotel —murmuró—. He de salir.
—Está bien, pero me alojo en otro sitio. Yo cambio de residencia al menos dos veces por semana. A ver: anote.
Otra vez el tono exigente. Otra vez si aquello era Ramírez o era Escolano. Menos mal que Ramírez no iba a resucitar.
—Anoto. Diga.
El hotel tenía un lujo diferente del primero: éste era más noble y antiguo. La suite —porque Erasmus seguía viviendo en una suite— daba a la Gran Vía, sus bloques de oficinas, sus embotellamientos, sus prisas y la estatua de un patricio que Erasmus no sabía cómo se llamaba, aunque tampoco le importaba gran cosa. El patricio era el único que, encima de su pedestal, parecía vivir en paz. La habitación tenía muebles color miel, un despachito, un cuarto de baño donde cabían al menos tres parejas y un dormitorio. Sólo faltaba la chica.
Erasmus pareció adivinar sus pensamientos.
—Llegará más tarde —dijo—. He pedido a la agencia que aplazasen la hora, al saber que usted venía. La chica necesita discreción porque es azafata de protocolo, y quién sabe, quién sabe si hasta le tiende una copa al conseller cuando éste habla de aumentar los impuestos.
—Celebro que estemos solos —dijo Escolano sin disimular su irritación, en la que tal vez palpitaba un fondo de envidia.
Erasmus, por la razón que fuese, parecía más irritado que él. Estaba nervioso y expectante: sus ojos despedían un color rojizo que Escolano no le había visto antes. Pero al menos lo recibía vestido.
—Siéntese.
Daba órdenes tajantes.
—Ya me he sentado. Dígame, Erasmus.
—Quiero examinar los datos. No sólo necesito saber dónde vive el tal Miralles, sino si está solo o acompañado, es decir, protegido. Si es guardaespaldas, por supuesto, tendrá un arma, y encima ha demostrado que sabe usarla. A ver, deme su dirección y todo lo que tenga.
Los datos no eran muchos, pero eran fiables. Escolano no sólo había acudido a algún policía conocido, sino a los archivos judiciales, las oficinas del censo y las de la Seguridad Social. Erasmus, como ex presidiario, no habría tenido tantas facilidades para lograrlo. Y encima sólo había dado la cara él.
Los ojos del huésped se afilaron como dos puntitos.
—Está bien —dijo—, habrá que levantar un plano de la casa donde vive y seguir a ese hombre algún tiempo. Y ahora vamos a concretar un par de cosas, Escolano. Primera, sólo intento protegerme.
—Lo supongo.
—Ahora quede bien como abogado. Ahora dígame que, de no ser así, usted no habría realizado las gestiones.
—De no ser así, yo no habría realizado las gestiones —musitó Escolano.
—Pues no se preocupe, porque repito lo dicho: sólo intento protegerme. ¿Lo entiende? Un hombre como yo no puede ir a la policía exponiendo sus temores, entre otras cosas porque ni siquiera me han amenazado. Las cosas son las cosas, y yo las he de resolver a mi modo.
—Claro.
—Ahora imagine por un momento que a ese individuo que nos interesa, el Miralles, le pasa algo. Casualmente, digo: le pasa algo. Usted no hablará con nadie de su cliente, es un secreto profesional.
Escolano se mordió ligeramente el labio inferior.
—El secreto profesional existe —murmuró.
—Estoy convencido de que en esto es usted tan digno como su padre.
—Que no quiso aceptar su dinero...
Erasmus fingió no haber oído el comentario. O tal vez realmente no lo oyó, porque era hombre de discurso único.
—Pero le voy a hacer de pasada dos comentarios —dijo el cliente—, dos comentarios—. El primero, si usted habla no le servirá de nada, porque cualquier cosa que se haga no la haré yo. Métaselo bien en la cabeza: no la haré yo. La segunda, es que faltar a su deber ético puede perjudicarle. Mire, yo soy ahora un hombre con muchos negocios, y si he vuelto a España es justo por esos negocios, que son más importantes de lo que usted supone y merecen mi atención. Yo voy a hacer una temporada de gallina clueca. De modo que cualquier interferencia, cualquier extorsión, no quedará sin respuesta. Pero eso se lo digo con el mayor respeto, abogado. Yo a los abogados los quiero mucho.
Y en rápida transición preguntó:
—¿A cuánto asciende su minuta?
Escolano enrojeció. Sabía que eso llegaría, pero enrojeció. Estuvo a punto de levantarse de la butaca.
Su carrera. El honor. Su nombre. El respeto que uno se debe a sí mismo.
La toga.
Erasmus lo notó y añadió rápidamente:
—Digo yo que la carrera está para vivir de ella, no para ponerla en un marco. Y eso se lo dice un hombre que no necesita carreras para vivir. Si alguna cosa le humilla, piense que más humillante ha de ser deber la cuota del Colegio.
Escolano cerró los ojos.
De modo que el otro lo sabía. Erasmus era de esos tipos que llegan a todas partes, que lo saben todo. Por algo su padre, que al menos murió sabio, le había puesto el nombre.
El cliente apremió:
—Diga la cifra. No me presente minuta porque todo va a ser dinero negro. Como lo de la chica.
En ese momento llamaron al teléfono. Era de recepción.
Éste susurró:
—¿Una señorita que trae una carta para mí? De acuerdo, la recibiré porque es importante. Pero dígale que espere un minuto en el bar y tome algo a mi cuenta. Es un momento.
Colgó y miró a Escolano.
Éste seguía con los ojos cerrados.
Dio la cifra.
—Es mucho —dijo Erasmus inmediatamente.
Escolano se levantó con parsimonia de la butaca y miró a los ojos de Erasmus mientras apretaba los puños.
—Mire, yo...
—¿Usted qué? ¿Va a pedir al Colegio que defienda su minuta? Mire, ahorremos trabajo y hagamos las cosas en plan rápido. Le doy lo que tengo concertado con la chica de abajo y un diez por ciento más. No se queje. Usted me da los informes y yo le doy los billetes. Aquí están. Todo legal. Eso sí, me firmará un recibo, porque el detalle le obliga a guardar secreto.
Escolano sólo pudo balbucir:
—¿Usted cree en la ley?
Erasmus le miró con una sonrisa lejana, echando la cabeza para atrás.
Susurró:
—¿Y usted?