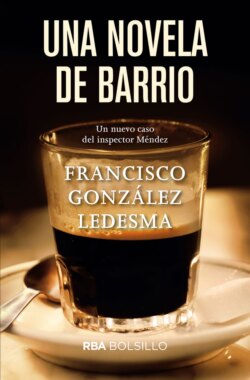Читать книгу Una novela de barrio - Francisco González Ledesma - Страница 13
10
ОглавлениеRecuerdo perfectamente que la casa donde empecé a ganarme la vida con las muchachas, o sea, la de la Francia Chica como se dice hoy, también estaba orientada a poniente, como ésta en que vivo ahora. Eso quiere decir que el sol de la tarde se dormía en las ventanas y no acababa de irse nunca; es decir, que el sol desteñía el tapizado de los muebles, se comía el color de las cortinas y borraba los dibujos de los cuadros que tenía en la pared y representaban escenas del campo, como les gustaba a las chicas. Ellas amaban el verde porque casi todas venían de pueblos muertos de sed. Incluso una me trajo con especial cariño un diploma de Coros y Danzas de la Sección Femenina, porque le habían dado un premio cuando, en las fiestas patronales, bailó sola ante el señor obispo.
Hay que ver qué recuerdos tengo yo, madame Ruth, especialista en encontrar clientes para las chicas.
De aquella primera casa y de sus mujeres, ya no queda nada; nada, no, queda el sol... El sol ha ido ahogando las habitaciones pobres desde que Barcelona fue inventada, ha hecho que los hombres buscaran en las ventanas un soplo de aire y que las mujeres se abrieran de piernas en las sillas, en el único ángulo de sombra de la casa, mientras notaban que, con el calor, sus ingles empezaban a oler. Y también, digo yo, olían a veces las cocinas y las camas, aunque todo eso —lo recuerdo muy bien— sucedía más en el barrio que en mi casa, porque yo había puesto ventiladores por todas partes, y las ropas de la cama se cambiaban después de cada servicio. Además, las chicas no comían allí, o sea, que la cocina, aunque fuese de barrio obrero, estaba siempre limpia como una patena.
Aquel principal, el de los espejos en las habitaciones, se perdió en el tiempo, y más perdido estará aún dentro de poco, porque van a derribar la casa. Pero ésta en que vivo ahora, la de lujo, la torre antigua que perteneció al marqués, está invadida igualmente por el sol. Claro, los ricos de antes, cuando iban a veranear, buscaban el sol. Y yo diría que incluso es peor que en la Francia Chica, porque mi casa actual está en una calle más ancha, y por lo tanto no hay construcciones que tapen los rayos de sol. Desde mi ventana veo árboles y oigo los gritos de los niños que juegan en un jardín frontero. También entonces, en la casa antigua, me gustaba oírlos, y como antes podía andar bien, me asomaba a la ventana y me distraía mirándolos, aunque a las madres que me conocían no les gustaba verme ni de lejos. Ahora no puedo, ahora me cuesta un esfuerzo terrible levantarme de la butaca, y eso me hace pensar que, si nadie me ve, nadie me odia.
Pero me equivoco.
Mabel me odia, y Mabel es precisamente la persona encargada de cuidar de mí.
No tiene compasión ni siquiera ahora que sabe que voy a morir, que el cáncer me lo va devorando todo, hasta dejarme sin sangre, sin carne, sin labios y sin pechos. Demasiado lo sé, y lo único que deseo es una muerte piadosa y rápida. A ver si uno —que no decide su nacimiento— no va a poder tampoco decidir su muerte. Y se lo he dicho cien veces al médico, pero el médico dale que dale con la ciencia: que si ahora se hacen milagros, que si se regeneran los tejidos, que si se hacen injertos, que si hay radiaciones tan potentes y eficaces que te entran por el cerebro y te salen por el culo.
Por eso, porque como sé que con el médico todo es inútil, pensé en alguien más. A ver si una mujer que tiene dinero —y que encima es marquesa y ha salido dos veces en el Hola— no va a poder encontrar una manera digna de morir.
Pero mis pensamientos —que no son pensamientos, sino recuerdos— se rompen de pronto y me siento otra vez horriblemente prisionera.
Acaba de entrar Mabel.
Mabel me mira como siempre, con placer y odio.
Pero es que ella tiene su historia.
Si lo sabré yo.
Cuando yo tenía la casa de la Francia Chica, con una clientela menestral y casi de la familia, donde encamados y encamadas se enseñaban mutuamente las fotos de sus hijos, se dejó caer por allí el marqués de Solange, que estaba harto de las altas profesionales y buscaba carne obrera. Se ve que, al pasar casualmente por la calle, le echó el ojo a una de mis chicas, a la Nati, y la siguió y vio entrar. Pero se olvidó de la Nati en cuanto me vio a mí, que entonces era joven, alta, fuerte y con cara de virgen que ha sido torturada por un cónsul romano. Reconozco que yo entonces había tenido ya varios amigos —uno de los cuales me instaló la casa—, pero no lo parecía. Vamos, que daba la sensación de haberme escapado de un convento de Ávila. El marqués tenía una madre muy católica y malhablada, quien le decía siempre que no tenía que ir con mujeres depravadas con cara de putón, pero él no le hacía caso, y se iba con mujeres depravadas que tenían cara de nena. Nos acostamos en la mejor habitación, pese a decirle cien veces que yo no iba con clientes —lo que era verdad— y decirme él cien veces que me iba a pagar las ganancias de un mes, lo que resultó ser mucho más cierto. Le propuse un par de cosas que él, pese a venir de una extensa familia de monjes inseminadores y caballeros empalmados, aún no conocía.
Quedó entusiasmado.
El sol de poniente ha sido mi compañero durante tantísimos años que a veces tengo la sensación de que el tiempo es irreal, de que no ha transcurrido. Me cuesta recordar —y a veces me cuesta comprender— cómo, después de su entusiasmo, el marqués se enamoró de mí, habiendo por ahí tantas mujeres vírgenes, tantos coños apacibles y tantas devotas madres dispuestas a no serlo. Yo sé bien que esos entusiasmos de cama, esos descubrimientos de la mujer de tu vida, duran unas semanas, pero en el caso del marqués de Solange duraron toda una vida.
Claro que su vida fue breve.
Dios mío, el sol entra ahora con tanta fuerza que llega al fondo de mi cabeza y me produce un vértigo del que no puedo librarme; porque Mabel nunca corre las cortinas de la ventana ni la abre un poco para evitar el calor. Mabel debe de saber lo que esto duele.
Mabel ha sudado debajo de muchos hombres.
Pero todo empezó con el marqués de Solange: sin el marqués de Solange, todo esto no habría sucedido nunca. Yo sólo sabía de él que tenía mucho dinero, que su madre iba a morir pronto (no sin antes intentar, inútilmente, dejar la herencia a un canónigo) y que él mismo no quería morir en olor de santidad sin haber llegado a poseer un harén. Por eso, aunque siempre me prefirió a mí, probó a todas mis chicas, a todas las que yo tenía, e incluso a una que yo no tenía. A Mabel.
Mabel era de la calle, rubia, frágil, pobre, tenía grandes formas de mujer impura, ojos puros y sólo quince años. Mabel.
Yo había hecho muchas veces de celestina —ése era mi negocio, después de todo—, pero no era una celestina que buscaba, sino una celestina que recibía. Las propias chicas, generalmente impulsadas por el hambre, llamaban a mi puerta. Yo les enseñaba la casa, les hablaba de los precios, les inculcaba mi elegancia (porque de eso tengo, o al menos tuve) y las iniciaba no con cualquiera, sino con un cliente de confianza.
Yo no había aceptado nunca a una menor de edad. Nunca. Mejor dicho, en mis tiempos la legislación era más dura que la de hoy, porque hoy una chiquilla puede ser puta a los dieciocho años, y entonces era a los veintitrés, aunque la mayoría de edad estuviera en los veintiuno. Sólo a los veintitrés, si lo sabía yo. Claro que también sabía que, moviendo el dinero, siempre habría nenas de quince debajo de señores de sesenta, y siempre las habrá. Pero no dependía de mí.
Bueno, una vez dependió de mí.
El marqués tenía a Mabel muy vista de la calle, supo que era rabiosamente pobre y me pidió que hiciera por última vez de celestina, por última vez, por última vez. La última, decía él, pero yo sabía en el fondo, que era la primera. «Tampoco ha de ser tan difícil convencer a una chica de barrio. Venga, Ruth, hazlo, por favor, por favor, por favor...»
Y lo hice.
Y el tiempo parece haberse detenido, pero ha pasado.
Y aquí está Mabel.
Bueno, Ruth, pues ya tenemos aquí a la Mabel, la mujer que te cuida y la única que te une a este mundo. Mabel es alta, tiene caderas de ánfora, de las que ahora no se estilan, porque de las caderas hablan hoy muy mal los grandes gurús del mundo, que son los dietistas. Y es lo que hay. Y pensar que llevamos tres mil años de pintura y escultura, es decir, de civilización —decía a veces una pupila ilustrada— para llegar a esto, para descubrir en las mujeres la línea recta.
Mabel tiene muy finas la piel de la cara y el escote —piensa Ruth—, sin que en ella hayan dejado jamás huellas las lenguas y ni las dentaduras de los clientes. Las piernas se le han hecho algo gruesas, y hasta se diría que tiene un poco de celulitis en los muslos, pero es la edad, sigue pensando la ex dueña. Mabel ya ha cumplido los cincuenta, pero muy bien llevados, ésa es la verdad, y todo el mundo sabe que a esa edad todavía muchas chicas trabajan y ganan buena pasta.
De modo que —sobre todo a la luz cálida de la tarde— su figura no tiene nada de inquietante, sino más bien al contrario. Pero están sus ojos, piensa Ruth, esos ojos tan grises y helados que parecen resumir el odio de todas las mujeres sometidas. Eso no es nuevo, sigue pensando Ruth, especialmente en Mabel. Algunos clientes, incapaces de soportar aquella mirada metálica, le pedían que cerrase los ojos mientras la poseían.
Mabel tiene también una voz tan metálica como sus ojos.
—¿Qué ha dicho el doctor?
—Que debo seguir el tratamiento. Y yo estoy harta de decirle que no, que acabemos de una vez. A ver si un médico con su experiencia no va a saber cómo hacerlo.
Mabel se vuelve un momento hacia la ventana. El sol que entra por ella parece helarse al llegar a sus ojos.
—Y tú estás de su parte —dice acusando Ruth—. Tú también quieres que esto dure, dure...
—Tampoco te quejes —susurra Mabel con la voz de una figura metálica—. Tienes todo lo que necesitas. Muchísimas mujeres de tu edad se están muriendo ahora mismo en una habitación de la Seguridad Social, con dos o tres camas ocupadas al lado. Y cuando llegan a la recta final, ponen un biombo para que no se asuste la vecina. Tú sigues viviendo como una señora, y encima con la esperanza de curarte: medicina nueva que sale, medicina que prueban contigo.
—Con las ratas de laboratorio también las prueban.
—Eso lo hacen antes de darte las medicinas a ti.
—Cuando las ratas ya han muerto.
—Di lo que quieras, Ruth, pero no me pidas que te ayude. No voy a hacer nada, ni tu médico tampoco. Él es de esos católicos y romanos que jamás practicarán una eutanasia. Deberías saberlo, después de tantos años.
—Lo que sé es que estoy sufriendo sin necesidad. ¿Tú sabes el calor horrible que hace en esta habitación? ¿Por qué no bajas la persiana para que no entre el sol?
—No puedo. Está rota la cinta, Ruth.
—Pues ya han tenido tiempo de arreglarla.
—El carpintero está avisado. Lo que pasa es que ahora llamas a un carpintero y no viene nunca.
—Podrías, al menos, correr las cortinillas.
—Ya lo haces tú, Ruth.
—¡Y tú vuelves a descorrerlas, Mabel! Es un suplicio, es el cuento de nunca acabar. Yo las corro y tú las descorres. Con la diferencia de que me es casi imposible levantarme de la butaca.
—Tonterías. Lo hago por tu bien. El médico ha dicho que te conviene moverte y andar. ¿Ya no te acuerdas? Hace dos domingos, cuando te sentiste mejor, dijo incluso que debías salir a la calle e ir a misa.
—A misa...
La voz de la antigua madame es apenas un susurro despectivo. A misa... Sólo le faltaría eso, pedir piedad a Dios, una mujer que está deseando que la maten. Sólo le faltaría eso después de recibir en sus camas a muchas beatas a las que se les había muerto el marido. Sólo faltaría... Bueno, ahora, de pronto, recuerda que Mabel, a los quince años, ayudaba en la parroquia, y que lo hacía por tres o cuatro bendiciones y un pedazo de pan. El marqués de Solange, cuando la tuvo debajo, sí que le dio panes, aunque se olvidara de las bendiciones. Ruth recuerda perfectamente aquella primera tarde, en que también hacía sol. También hacía sol.
Mabel era tan niña que aún llevaba calcetines blancos.
Y luego el marqués enamorándose de ella... Mabel, Mabel, Mabel. Siempre la quiso con trenzas, siempre la quiso con vestidos infantiles, siempre la quiso con calcetines blancos.
Pero el tiempo se nos ha ido, pequeña Mabel. Ahora ya no eres niña, ya no llevas trenzas, y la gente se reiría si volvieras a ponerte calcetines blancos. También se reirían los clientes, salvo el marqués, que te querían más mujer, con mirada de plomo y medias negras. Porque yo te di trabajo, Mabel, te di mucho trabajo puesto que ya estabas aquí: los hombres casi se empujaban para entrar uno antes que otro. ¿No te acuerdas? Y el marqués, tonto de él, creyendo que te tenía en exclusiva. Hasta que se fue enamorando de ti, hasta que llegó a amarte de verdad, y entonces de verdad te tuvo.
La mirada de acero recorre la habitación ahogada por el sol. Así es la mirada de Mabel. Ruth lo nota más que nunca, siente su odio más que nunca. Esa mirada gris, dura, impía, propia de una embalsamadora de niños.
—Necesito que llames a otro médico, Mabel. Tú habrás conocido a muchos, incluso entre tus clientes. Necesito que me hagas este último favor.
Otra vez la mirada glacial, de la que parecen desprenderse gotitas de mercurio. Otra vez las cortinas bien abiertas, por si no lo estuvieran bastante. Otra vez el sol de poniente que convierte en abrasador el aire.
—Ningún médico querrá hablar contigo en estas condiciones, Ruth. Tú no lo sabes, pero el que te atiende ahora ha complicado las cosas para siempre: ya no te receta tantos calmantes. Por miedo a que te suicides abusando de alguno de ellos, quiere eliminar todo vestigio de responsabilidad. Ha dicho a la policía que tú le propusiste la eutanasia, es decir, le propusiste lo que todavía es un crimen. Nadie va a venir a acusarte a ti, claro, entre otras cosas porque no vale la pena; pero ningún médico te ayudará a morir. Puedes estar segura de que nadie lo hará. Y si eres tan imbécil como para confiar en mí...
Mabel lanza una carcajada dura, hiriente, una carcajada que el aire transforma en miles de alfileres que se clavan en la piel de Ruth. Arrastrando las sílabas, burlándose de ella letra a letra, dice:
—Y eso que conozco a un hombre que podría hacerlo. Conozco a alguien que mató a un hombre una vez.