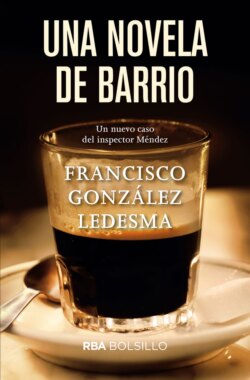Читать книгу Una novela de barrio - Francisco González Ledesma - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеLos vecinos, que se habían reunido media hora antes —algunos de barrios lejanos adonde les había llevado la desgracia—, cruzaron la calle y se dispusieron a entrar en la casa por última vez. No estaban todos, muchos no querían enfrentarse a sus recuerdos —en el peor de los casos no eran suyos, sino de la pobre mamá—. La verdad es que la asociación del barrio había hecho lo posible para que la despedida fuera grata. En el piso principal, que antaño fue el mejor de la casa, se había instalado una mesa con bocadillos de chorizo, queso, salchichón, jamón barato del país y un escabeche de sardinas de toda confianza, pescadas un domingo por la tarde en la bocana del puerto. No faltarían el vino de Cariñena, el agua con gas o sin gas, el orujo gallego para los más audaces y toda una colección de yogures desnatados para las mamás que estaban a régimen porque ahora vivían en pisos aún más pequeños.
Iba a ser algo así como la última cena.
Y la última cena había sido convocada por la asociación del barrio con toda pompa. Vamos, vecinos, avancemos juntos hacia la casa que fue nuestra, avancemos como buena gente en olor de santidad.
Todos sabemos cómo era antes la calle, donde ningún ayuntamiento plantó jamás un árbol, quizá porque los sueldos de los vecinos no daban para mantener un pájaro. Recordáis que los pisos daban por un lado a la calle, y que en sus balcones cabía un tiesto, una mecedora estrecha —para suegras que siempre intentaban adelgazar— y un perrito pequinés que, de vez en cuando, se enfadaba con la luna.
No, los balconcitos no daban para más.
La parte de atrás de la casa daba a un patio de tierra que recordaba los orígenes del barrio —huertecitos entre pisos que acababan de nacer—, donde durante muchos años sobrevivió una higuera.
Hala, vecinos, crucemos todos juntos la calle, porque el tiempo del último día se nos está echando encima. Todos sabemos lo que ha llegado a soportar la vieja casa barcelonesa, desde la Semana Trágica de 1909 —cuando alguien llegó a dejar en el portal una momia sacada de un convento— hasta la sangre del 19 de julio de 1936, día en que dicen que un sublevado mató al vecino señor Matías, que en el terrado defendía la libertad con un fusil, y en que la señora Matías, que era muy suya, mató al sublevado. La casa es tan vieja que tiene historias que ya nadie recuerda.
Y luego la guerra, de 1936 a 1939, y las bombas, el hambre y las jaulas donde cada vecina criaba conejos, como si fueran de la familia, hasta tenían nombre. Y a continuación más hambre, y más escaleras que se hunden y el dueño no repara, y más soledad en los balcones, porque allí no tenía asegurada la subsistencia ni el perrito pequinés. La casa lo ha soportado todo, amigos míos, desde las bombas hasta la pobreza y la ruina, pero no ha podido soportar la especulación porque ahora, amigos míos, el terreno vale más que los pisos (y más, por supuesto, que los vecinos y sus almas). Todo el edificio va a ser derribado para levantar otro más alto, en nombre de la grandeza de la ciudad. Porque ahora, sépanlo ustedes, estamos en la Barcelona rica, estamos en el siglo XXI.
Vecinos, vamos a reunirnos todos en el piso principal, dice el presidente.
Si vamos al piso principal no es sólo por resultar el más accesible a los artrósicos, sino porque es el más amplio, mejor conservado y el único que ofrece garantías de no hundirse. No es casualidad, amigos míos, como nada es casualidad en esta vida: la inquilina, la señora Ruth, conservó el piso bien porque en él tenía un salón donde cuatro nenas, cuatro, recibían en déshabillé a señores clandestinos que habían ahorrado moneda a moneda para vivir su pecado. Algo de eso queda aún, digo yo, el presidente de la asociación de vecinos, que os voy abriendo las puertas por última vez, antes del derribo. Ved lo que era el recibidor, con su puerta corredera y sus cristales color rosa, ved los huecos de las habitaciones del pecado, donde los hombres ensimismados en sus propios pensamientos miraban a las nenas, y las nenas, al techo como al vacío.
Ved el salón, amigos míos, el más amplio del edificio, ved los adornos de estuco, ved la lámpara de araña, tan vieja que hasta tiene cierta dignidad republicana, y ved, sobre todo, los balcones abiertos por donde ahora entra la luz, antes cerrados a cal y canto.
Los vecinos pasaron y lo vieron.
Los balcones.
Los adornos de estuco en lo alto de las paredes.
Las puertas donde alguien había pintado un garabato.
La mesa colocada sobre unos caballetes, digna y bien surtida.
Las botellas solemnemente puestas en fila india.
Y el muerto.