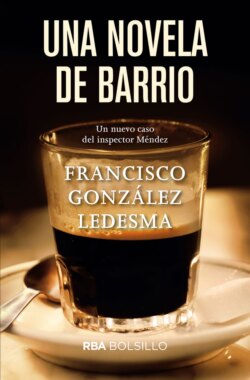Читать книгу Una novela de barrio - Francisco González Ledesma - Страница 15
12
ОглавлениеEl teléfono sonó otra vez.
—¿Ramírez y Escolano?
—Sí.
—¿Es usted el señor Ramírez o el señor Escolano?
El joven abogado Escolano sintió algo así como un pinchazo de vergüenza al oír aquella voz. Estuvo a punto de colgar. Ése fue su primer impulso.
Pero el banco le había dicho que estaba devuelta la cuota del Colegio. Es decir, impagada. Y un abogado que no puede pagar ni la cuota del Colegio necesita, al menos, cobrar una minuta.
De modo que se aguantó.
—No hace falta que bromee, señor Erasmus. Sabe perfectamente que sólo hay un Escolano, y Escolano soy yo.
—Pues no tengo ganas de bromear, señor letrado, porque ya sabe que le telefoneé por algo importante. Necesito verle enseguida. Bueno, supongo que puede.
—Un momento.
Escolano fingió consultar la agenda.
—Puedo. Deme la dirección.
—Anote. Ya le dije que le llamaría para vernos, porque hay cosas que no se pueden hacer por teléfono. Venga. Escriba.
El tono de voz era casi insultante, pero Escolano escribió.
El hotel era un cinco estrellas y estaba a la salida de la ciudad, parte noble, más allá de las facultades universitarias, entre palmeras, jardines y un palacio de congresos donde seguramente se hablaba de la conveniencia de hacer más hoteles como éste, a ver si nos visitaba el rey de Siam. En lontananza se divisaba el cementerio de Las Corts, cuyos inquilinos debían de temblar en sus nichos cada quince días, cuando en el contiguo campo del Barcelona se gritaba «¡GOOOOL!». Más abajo había las columnas de un monumento a los caídos en una guerra de la que nadie se acordaba. Oficinistas con tripita pasaban por allí haciendo footing, y al llegar a la altura del hotel exhalaban su último suspiro.
Los huéspedes del hotel llegaban a él en coches carísimos, limusinas o, en su defecto, taxis.
Escolano llegó en el autobús 7, el que utilizaban los universitarios para alcanzar la facultad. En la inmensa recepción preguntó por la habitación del señor Leónidas Pérez, nombre que su cliente le había dado, porque en el hotel no lo hubieran admitido con el apodo de Erasmus.
Consultaron por teléfono. El señor Erasmus dijo que el visitante podía subir.
Era una suite. Magníficas vistas de la ciudad noble que se extendía más abajo, magnífica luz de la ciudad limpia que quería subir hasta el Tibidabo, magníficos muebles que tenían tacto de seda, magnífica cama que de sólo al tumbarte en ella, subía el porcentaje del IVA.
Magnífica señora la que, con IVA o sin él, estaba tendida en aquella cama.
La chica, que no debía de tener más de veinte años, se cubrió al ver que Escolano entraba en la suite. Escolano recordó los anuncios breves leídos en los periódicos. «Scort Service. We speak English.» Seguro que aquella nena —de mirada un poco recelosa— trabajaba también en convenciones y congresos. Erasmus estaba despeinado, con las mejillas encendidas, y usaba un pijama sin duda puesto a toda prisa. Escolano no tuvo la menor duda de que minutos antes echaba—o intentaba echar— un polvo.
—He llegado en mal momento —dijo.
—No, no, Escolano... Fui yo el que le cité a esta hora, pero es que creía que ya habría terminado con la chica. Las cosas se han alargado porque ella es un poco difícil. Por cierto, no haga caso de la cara de susto que tiene —la miró, encogida en la cama—. Seguro, nena, que por un momento has pensado que íbamos a hacer un trío.
Escolano, hijo de un abogado que se habría negado a atender a un cliente sin chaqueta, se sintió avergonzado, intruso y fuera de lugar. Ni a un botones del hotel lo hubiesen recibido de aquella manera. Pero no supo qué hacer, y su propia confusión —o vergüenza— lo dejó paralizado. Notó que Erasmus hacía una seña a la chica para que se metiera en el cuarto de baño, y le tomaba a él del brazo para conducirlo a la sala y cerraba la puerta de la habitación.
—Bueno, la verdad es que hubiera sido mejor hacerle esperar abajo —dijo el cliente—, pero, bien mirado, tampoco valía la pena. Es mejor que me vaya conociendo. La vida es para disfrutarla, amigo, y para sacarle todo el jugo, porque cuando llegas al final se acaba el plazo de garantía, y ya no te dan otra. Bueno, digo yo, no sé si usted piensa lo mismo.
Escolano no contestó, y se limitó a mirar al hombre que quería contratarle. Erasmus ya no era joven, lo que resultaba absolutamente lógico si había sido un cliente de su padre. Le calculó unos sesenta y pico años, pero con buena salud y buenos cuidados. La salud se le notaba en los músculos y en los ojos, y en el brillo de una piel que parecía haber salido de una sala de masaje. Se notaba también en la cintura abundada y amplia, fruto de las mejores langostas del Cantábrico y de esos corderitos tan jóvenes que no han tenido tiempo ni de comer hierba. Sólo la leche de sus mamás. A veces Escolano pensaba que, con tanto comensal dispuesto a pagar lo que fuera, era imposible que dentro de poco quedara algo en los mares y prados. Pero, bueno, siempre habrá gente que coma transgénicos o coma poco.
En cuanto al resto de los cuidados con que dignificaba su vida el cliente, estaban bien a la vista.
Erasmus, pensó con distancia el joven abogado, estaba en esa edad en que el sexo ya empieza a ser terminal, pero en la que un tío exigente y rico le puede sacar a una mujer todo el juego y el jugo.
Movilizó su protesta:
—No acostumbro a ir a los despachos ni a los hoteles de los clientes —dijo.
—Bueno, tampoco tiene tanta importancia. Y me parece que fue usted quien se ofreció.
«Claro —volvió a pensar Escolano de aquella forma distante—. Es que de no haber sido así, te hubieras dado cuenta de que es verdad que en mi despacho sólo hay una secretaria a horas.»
—Sí, en efecto —terminó diciendo—, y así agilizamos trámites, puesto que usted me dijo que el asunto le corría muchísima prisa.
—Es verdad, y por eso más vale que hablemos claro desde el primer momento. Como ya le avancé por teléfono, su padre me sacó de un apuro tremendo, un apuro de los de antes, o sea, de los de verdad. Y es que ahora te la juegas veinte años de cárcel, que a la hora de la verdad son diez, pero antes te la jugabas con el verdugo. Bueno, Escolano, oiga usted, yo tampoco quiero dramatizar, porque la verdad es que la pena de muerte ya estaba entonces virtualmente suprimida, pero el lío era gordo, gordo de verdad. Y su padre me sacó.
Escolano se preguntó por qué su padre no le había hablado nunca de aquel caso (que en apariencia había sido un éxito para él) y mucho menos de aquel cliente. ¿Sentía vergüenza de haberlo defendido? ¿Puede un abogado llegar a tener la sensación de que, al salvar a su cliente, ha condenado a toda la sociedad? ¿Se puede sentir sucio y hasta culpable?
Le habría gustado tener a su padre delante para hacerle aquella terrible pregunta.
Pero no lo tenía.
Además, le era imposible seguir pensando. Erasmus —quien no parecía sentirse culpable de nada— continuaba con su explicación.
—Siento decirle, Escolano, que nunca entendí a su padre. No comprendo para qué coño se dedica uno a un oficio si luego no le saca provecho. Yo entonces tenía algún dinero, al menos para pagarle sus servicios, pero se negó a cobrarme, y no me dijo por qué. Repito: no lo entiendo.
—Yo sí.
—¿Qué dice?
—Que yo sí que lo entiendo.
—Mire, perdone si le digo que hay abogados tontos, sin querer ofender a su padre, pero los abogados tontos hacen mal. Porque lo que sobra son abogados listos.
—En ese caso no sé por qué me ha llamado a mí.
Erasmus hizo un leve gesto de paciencia, como lo hace un profesor ante un alumno que sabe que no entenderá absolutamente nada.
—Amigo Escolano, eso se lo explicaré con todo detalle. Pero entérese, de una vez, de que sé muy bien lo que me hago. Quería ver a su padre, quien era el único que podía conservar los papeles y los contactos, y por tanto decirme lo que necesito saber. Pero a falta de su padre, está usted. Usted todavía puede encontrar esos papeles, o al menos recordar esos contactos.
Erasmus hizo una pequeña pausa. Al otro lado del tabique, estallaba el ruido de la ducha a presión que se estaba dando la mujer, la azafata, la escort, la nena. Escolano imaginó su piel de secretaria bilingüe a la que un día ofrecieron una minifalda, un fajo de billetes, una esperanza y un pecado. «Guapa, no hace falta que trabajes tanto ni seas bilingüe. Para ganarse la vida, con una lengua basta.» Imaginó el agua estallando sobre la piel, tratando de borrar de ella los besos, los zarpazos, la saliva, la sorpresa, el asco.
Erasmus había dicho:
«Es una chica difícil».
Y Erasmus continuó:
—Yo sé que los abogados son libres de aceptar un caso o no, pero le aseguro que lo mío no va a perjudicar a nadie, y encima le dará dinero. Yo espero que no pertenezca usted a la raza de los abogados tontos. Verá: yo he tratado a mucha gente, y noto por su cara que muchas cosas le sorprenden; pero, coño, usted ya es una persona mayor, hijo de un abogado muerto, y todo lo que le digo pasó hace muchos años, una porrada de años, cuando la transición política después del franquismo, imagínese, cuando se preparaba la Constitución esa tan bonita, tan llena de poesías y de mentiras, como todas las constituciones. De modo que vamos a ver: es historia. Y la historia no asusta a nadie. Por lo tanto escúcheme, que eso no hace daño.
Escolano se mordió los labios.
—Le escucho —susurró.
—Bueno, pues un compañero y yo hicimos un atraco.
—Un... atraco.
—Sí, un atraco a un banco, hombre, eso no es tan difícil de entender. Perdone, pero los abogados ponen a veces una cara que se la bajan a cualquiera... A ver... Un atraco, digo, con buenas armas de verdad, con pistolas militares de las que entonces abundaban. De entrada, el vigilante de seguridad se puso tonto, se quiso hacer el hombre y le tuvimos que volar la cabeza. Hubo ruido de verdad, un ruido de cojones, y entonces, en un minuto, no sé cómo, llegó la policía. Siempre llegan tarde, y esta vez ya ve: plantados delante de la puerta.
Escolano dijo con un hilo de voz:
—Robo con homicidio. En la legislación anterior, pena de reclusión mayor a muerte. Yo diría muerte.
—Mire, no me recite el viejo Código Penal porque me lo sé mejor que usted. He tenido años para aprenderlo. Y encima aquel código también es historia, de modo que no me lleve usted al museo y sigamos hablando. En lo que tiene usted razón es en una cosa: cuando se presentaba la policía, ojo con dispararle. Si matabas a un agente, ibas listo: conocías al verdugo a los seis meses.
El abogado cerró un momento los ojos. Le obsesionaba aquel tema porque lo había discutido cien veces con su padre, siendo él un joven estudiante de derecho. ¿Por qué, si matabas a una persona indefensa, podías librarte del garrote, y en cambio no si matabas a un policía, lo que parecía menos grave porque el policía no estaba indefenso? Su padre se lo había explicado sin convencerle, aunque sea por la sencilla razón de que los padres siempre son fascistas. Mira, hijo, si se presenta la policía se acaba la cuestión y se acaba el atraco. Porque si matas a un policía, es pena de muerte automáticamente, y por lo tanto no te conviene. En primer lugar porque los otros policías te matarán a ti y si no lo hacen, vas de cabeza a la última pena. Conviene entregarse, por muy desesperado que uno esté. Entregándote, casi nunca vas al cadalso y todo el mundo gana: ganas tú, que no mueres; gana el policía, que no muere; y ganan las otras víctimas del atraco, que pueden irse a casa. Ésta es la razón de la ley: si muere un policía, hace falta una pena terrible para que no ocurran otros hechos terribles.
A Escolano, por supuesto, no le habían convencido las razones de su padre, ni su conservadurismo detrás del cual siempre había un verdugo; pero luego, los años, le habían hecho dudar. Si el miedo es tan fuerte que te paraliza, probablemente no morirá nadie. Pero ¿qué pasaría, en cambio, si no hubiera miedo?
Erasmus parecía haber adivinado sus pensamientos.
Porque susurró:
—Me di cuenta en aquel momento de que, sabiendo que no me aplicarían la pena de muerte, ya suprimida, tenía una posibilidad de escapar, aunque fuese matando a alguien más. A ver si me entiende, abogado, y cumple la obligación de ponerse en mi lugar: lo que más me jugaba eran veinte años teóricos, o sea, que una segunda muerte me salía gratis. La única cliente del banco era una mujer que se había desmayado de miedo, una mujer que iba acompañada de un niño de tres años. Bueno, lo de los tres años lo supe luego. También supe luego que la mujer desmayada era una vecina del niño, que lo cuidaba. Mi compañero y yo lo tomamos como rehén y exigimos salir. Nos lo concedieron, claro que sí. No me mire usted con esa cara, abogado, la misma cara de su padre, porque la ley será la ley, pero las cosas son las cosas. Pedimos dos motos en la puerta y mi compañero, el Omedes, pudo salir pitando con una de ellas. Lo entiendo, porque los de la bofia sólo se fijaban en mí: yo tenía al niño. Bueno, pues un agente jovencito se creyó que era el salvador del mundo, se creyó que era el Kirk Douglas o el Stallone de los huevos, y me disparó a una pierna. Yo no me di cuenta de lo que hacía, eso se lo puedo jurar: sentí el dolor, sentí que vacilaba y que no iba a poder correr con el peso del niño. No ponga esa cara, abogado. Un niño también llegará a ser un viejo de mierda. No hay que tomarse las cosas por el lado de la pena.
Y Erasmus chascó los dedos.
El silencio repentino de la suite. La nena que se ha dejado de duchar porque es inútil, porque la suciedad está dentro, porque aún tiene la lengua del tío bajo la piel. La ciudad se mueve allá abajo, se agita, hace números, calcula cuánto pueden gastar otras lenguas y pueden costar otras nenas. Venga, abogado, capullo, métete en la realidad y no pienses lo que piensas.
Erasmus musitó:
—Me detuvieron, claro. Pero no me dispararon más. Unos meses antes me hubieran acribillado, claro que sí, pero en aquella época, si a un policía se le iba el dedo, lo jodían tanto como a ti. Me llevaron herido ante un juez que acababa de ser padre, y al saber lo que había hecho se le puso una cara de hijo de puta que en la vida he visto cosa más cabrona. Y no digamos el fiscal. Hasta a su padre de usted, el viejo abogado Escolano, que llegó por turno de oficio, se le pusieron dientes de ir a morderme las partes. Y no digo más porque, aunque usted no lo crea, yo respeto a los abogados. Total, que fue un juicio rápido, porque los hechos estaban claros, me llamaron de todo y pidieron la pena de muerte.
Abrió las manos como diciendo: «Ya ve, qué cosas». Escolano, que evitaba mirarlo, abrió los ojos con incredulidad, al no recordar los hechos. Claro que le estaban hablando del año ochenta del siglo anterior (qué extraño queda hablar del «siglo anterior» cuando uno lo ha vivido), pero él era entonces un jovencísimo estudiante de derecho y un caso como aquel tenía que haberle apasionado, aunque su padre no le comentase nada. De pronto lo entendió: un accidente de moto le había tenido dos meses en el hospital. Dos meses delante de una pared blanca, un médico viejo, una enfermera gorda y nada más: sin radio, sin tele, sin periódicos, sin nada. Sólo los rostros angustiados de sus padres, que parecían estar en otro mundo.
—Debería de estar usted muy agradecido a mi padre —masculló—. Cuando él lo defendió, estaba pasando por una crisis personal tremenda.
—Pues fuera como fuera, lo hizo muy bien —recordó Erasmus—. Supo desde el primer momento que la petición fiscal no servía de nada, porque acababan de suprimir la pena de muerte. Por otra parte, su padre era contrario a ella. Ya sé, abogado, que ésa es una discusión eterna: que si la regeneración del culpable ante todo, que si merece un castigo ejemplar, que si el verdugo frena otros delitos o no sirve de nada, porque añade un muerto a otro muerto. Que si nadie tiene derecho a matar a nadie, y el pueblo preguntándose: «¿Y el asesino qué derecho tenía?». Y los apóstoles del Congreso diciéndoles a los familiares de la víctima: «Ustedes no piden justicia, piden venganza». Coño, abogado, yo no sé si usted tendrá ganas de discutir de eso, pero yo me niego a discutirlo porque durante el proceso lo estuve oyendo día y noche, tragándome leyes, hasta que los huevos tomaron forma de libro. Lo que hay es lo que hay, coño, y las cosas son las cosas. Un año antes me habrían matado; un año después, no. Su padre buscó dos atenuantes de entonces: la primera, obcecación, porque no supe lo que hacía, estaba herido. La segunda, haber cometido el delito bajo los efectos del alcohol: estaba semiborracho en el momento de delinquir. La verdad es que yo me había dado ánimos con un par de lingotazos y tenía alcohol en sangre, pero a ver quién era capaz de probar si lo había hecho a propósito o no. Total, veinte años, con la duda de si al guardia de seguridad lo había matado yo o mi compañero fugitivo... Veinte años tampoco son una broma, abogado, sobre todo porque entonces, los presos, cuando sabían que habías matado a un niño, te sujetaban entre cuatro y te rompían el culo. Pero yo repartí dinero, y me dieron una celda con un manso al que rompí el culo yo. Bueno, tampoco demasiado, no piense. Pero era terrible, porque sólo podía salir al patio una hora, y encima completamente solo. Ir a las duchas solo, cagar solo. Veintitrés horas con el enculado y nadie más, no sabe usted lo que es eso. Un año después me trasladaron. En la nueva cárcel, y con dinero, pude lograr que olvidaran anotar en el expediente los detalles del delito, de modo que nadie supo nada. Un «homicidio» no es más que un homicidio. Y la verdad es que desde entonces tampoco lo pasé tan mal.
Abrió los brazos, mientras su boca también se abría en una amplia sonrisa, y añadió:
—Los que dirigían entonces la política penitenciaria eran gente idealista, casi angélica. Incluso no nos llamaban «presos comunes», sino «presos sociales», o sea que era la sociedad la que tenía la culpa. En las prisiones tus compañeros te violaban o te ahorcaban, pero los directores generales no sabían ni jota. Y para que los presidiarios no armásemos jaleo, se inventó el «vis a vis», en el que podías acabar llamando a cualquiera. Mire, abogado, si yo le dijera que lo pasé mal, mentiría. Entre indultos, redenciones, permisos y vises-vises, el tiempo se me pasó mucho más rápido de lo que creía. Uno se acostumbra a todo.
Escolano musitó, con una voz que no parecía la suya:
—Tendría dinero...
—Sí.
—¿De dónde lo sacaba?
—Primero de mi compañero huido, el Omedes, que se había llevado el botín del atraco, una cantidad tan grande que te solucionaba la vida. Y durante un tiempo, un corto tiempo, me fue enviando giros por medio de personas interpuestas, para demostrarme que seguía a salvo y no me iba a delatar, aunque de poco servía entonces que me delatase o no. Pero de pronto, el cabrito dejó de enviar los giros.
—Se cansaría —dijo el abogado.
—Maricón de mierda, claro que se cansó. Se cansó de no tenerlo todo para él solo, pero de eso ya hablaremos. En fin, aquel dinero me sacó de los primeros apuros y me permitió formar la primera red de beneficios, que es la droga dentro de la cárcel. No ponga esa cara, abogado, que le estoy haciendo un favor. Todo hombre inteligente sabe que al abogado no hay que engañarle, porque después el tío no sabe por dónde va, y las cosas se lían. Y no será usted tan tonto como para creer que no corre droga en las cárceles. Al contrario, corre más droga que en la calle. Y le confesaré algo que quizá no sabe: entre el motín y la tranquilidad que da la droga, las autoridades prefieren, a la chita callando, la tranquilidad que da la droga, de modo que cierran los ojos. Bueno, pues durante los doce años que estuve en chirona, gané algún dinero. Y durante los años que he estado en el extranjero, he ganado dinero. Como se decía en un antiguo anuncio de la tele: «¿Ve qué fácil?».
Y abrió otra vez los brazos, como queriendo demostrar que él poseía todas las verdades —por elementales que fuesen— y en cambio aquel abogado joven no parecía captar ninguna verdad, por elemental que fuese. «En el fondo —pensó Escolano—, ya se empieza a arrepentir de haberme llamado.» Pero su propio estupor lo mantenía con la boca cerrada. No se avergonzó de aquel estupor, porque quizá lo habría sentido también su propio padre.
Ahora se oía taconear a la chica al otro lado de la puerta cerrada.
Y el aire parecía ser atravesado por su pensamiento: «Cabrón, págame».
Erasmus continuó calmosamente:
—Mire, abogado, voy a resumir dos cosas. Primero, tengo dinero, y usted ganará lo suyo. Segundo: no estoy demasiado seguro de que usted sea el mejor abogado del mundo, pero es el único al que ahora puedo acudir. ¿Por qué? Porque fuera de los viejos archivos o los contactos que tuvo su padre, no tengo medio de saber dónde vive el padre del niño muerto, el que sin duda acaba de matar a Omedes para vengarse. Porque el chico tenía un padre, ¿comprende? ¿O no comprende ni eso?
Produjo un chasquido con la lengua, como si acabase de tastar un buen vino —o tal vez la calidad de sus propios pensamientos—, y añadió:
—Claro que eso se lo podría preguntar también a la policía, pero lo primero que hará la policía será cagarse en mi madre y ponerme en la lista por si al sujeto ése le pasa algo. Por supuesto, he soltado dinero para que me desenterraran en los tribunales el viejo asunto, pero el tío ese habrá cambiado de domicilio doce veces, al cabo de tantos años. Y si pescó a Omedes puede pescarme a mí, de modo que me interesa encontrarlo. ¿Va entendiendo al menos un poco?
La voz era tan burlona —había en ella un oscuro presentimiento— que Escolano se sintió obligado a contestar con desprecio:
—Para eso contrate a un detective. Le saldrá más barato que yo.
—¿Un detective? ¿Un detective? ¿Y a quién conozco yo que sea de entera confianza? ¿Quién me dice que no acabará siendo un confidente de la policía, como casi todos? En cambio, usted está obligado al secreto profesional, como lo estuvo su padre, y encima no le propongo ningún delito. Sólo ayudarme a encontrar, sin dar la cara yo mismo, a un sujeto al que me interesa tener controlado por el daño que pudiera hacerme. Encima, tengo ahora negocios en Barcelona y no me conviene huir. ¿Qué? ¿Hablamos de dinero? Al fin y al cabo también he de hablar de dinero con la chica, ¿no? Aunque la ventaja que tiene ella sobre usted es que, al entrar en la habitación, ya sabe cómo resolver el asunto.