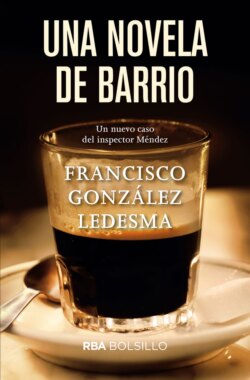Читать книгу Una novela de barrio - Francisco González Ledesma - Страница 18
15
ОглавлениеPor supuesto que Méndez, el hombre al borde de la jubilación, siempre vestido de oscuro y siempre con libros en los bolsillos, no podía saber nada de esto, pese a estar concentrado en el caso. Todo lo concentrado que podía estar Méndez. Pero en cambio sabía otras cosas, y trató de numerarlas mientras caminaba por las calles del viejo barrio.
La primera —y eso lo confirmaba la autopsia— era que el Omedes había sido liquidado muy poco antes de que se iniciara la fiesta de despedida de los vecinos, porque ya estaban instalados los manteles y colocados los platitos con patatas fritas, avellanas turcas, almendras, vinos de Falset y charcutería indígena. Lo cual indicaba que entre el Omedes y la persona que lo mató tenía que existir cierto grado de confianza. Al menos, quien lo mató, sabía dónde se metía. Para el Omedes también era terreno conocido, puesto que en los viejos tiempos fue cliente de la casa.
Naturalmente, el asesino que estaba más allá de toda duda, Miralles, podía conocer el lugar y el terreno que pisaba.
La segunda cosa que sabía Méndez era que Miralles no había usado su pistola reglamentaria. También eso era natural, porque un hombre que ha trabajado de guardaespaldas no puede ser ingenuo. Y la policía, tampoco como para detenerle sin pruebas. Era mejor dejar que cometiera algún desliz, teniendo en cuenta que aún debía pensar en matar a otro hombre. O el otro hombre pensar en matarle a él.
¿Quién era ese hombre?
Méndez lo sabía bien, tras haber revisado las actas del proceso. El atracador que había matado al niño se llamaba Leónidas Pérez, había cumplido condena y seguramente estaba en España, con documentación falsa. Al ser un hombre «limpio», no se le podía molestar oficialmente. Pero Méndez llevaba encima una de sus viejas fotos y pensaba enseñarla a media ciudad.
Otra cosa que sabía Méndez: el hombre había sido asesinado en un local que había pertenecido a una tal madame Ruth, en otros tiempos administradora sexual del barrio. Convenía vigilar la casa por si entre madame Ruth y el muerto hubiera existido alguna clase de relación.
Méndez se había preocupado por averiguar unas cuantas cosas sobre el asesino a quien las leyes obligaban a llamar «presunto asesino». Miralles estaba separado desde hacía muchos años, y de su primera mujer se había perdido por completo la pista. Por lo visto, era una tía que quería vivir a lo grande, y Miralles sólo ganaba para vivir a lo pequeño; le había entregado al niño para quitárselo de encima y, al parecer, la habían visto con clientes ricos, poniendo precio a cada centímetro de su piel. Pero ésa era una vieja historia de hombres que sabían follar —o lo pretendían— y de una mujer que supo contar y no necesitaba pretenderlo. Los años se los habían tragado, Barcelona se los había tragado. Esa vieja historia nunca significaría nada.
Esto era lo que Méndez sabía esencialmente, y el punto crucial de su investigación radicaba en esperar que Miralles hiciese algo contra alguien, o alguien hiciese algo contra él. Pero lo que no sabía era que eso estaba a punto de suceder, es más, estaba sucediendo.
Al hombre le habían dado una foto, una dirección y un plano detallado de un piso.
Al hombre le habían pagado un billete de avión para huir inmediatamente después del trabajo.
Al hombre le habían pagado un buen anticipo.
Al hombre le habían pagado una buena mujer.
Ésa había sido su primera exigencia, porque —dijo— los trabajos hay que hacerlos satisfecho, relajadamente.
Al hombre no le fue del todo bien con la mujer.
Era novata, recién traída, una esclava rusa —hay que ver, con lo poderosa que Rusia había sido y la libertad de que goza ahora— que se puso tonta porque creía que la habían traído a España para ejercer su profesión de violinista. Y quizá fuera una violinista buena, mira por dónde. La cantidad de cosas inútiles que aprende la gente es abrumadora, pensaba a veces el hombre, lleno de dudas ante el porvenir. Total, que le había acabado dando a la violinista un par de bofetadas, la había llamado comunista camuflada y había salido de la habitación sin soltar nada de lo que llevaba dentro, es decir, cargado de mala leche.
Y ahora el trabajo. Exactamente a las seis de la tarde, porque el avión a Lisboa salía a las nueve.
Tampoco iba a ser tan difícil. Plano del piso, llave falsa preparada por un especialista, pistola con silenciador, seguridad de que el pájaro dormía un par de horas antes de incorporarse a su trabajo por la noche.
Fue en un autobús de los que hacen la ruta del Paralelo, para que ningún taxista lo recordara más tarde. Uno cree que los taxistas no se acuerdan de nada y luego resulta que se acuerdan de todo, los muy cabrones. De modo que, sin llamar la atención, el hombre enfiló calle del Rosal arriba, hasta las cercanías de la plaza del Surtidor (un barrio de casas antiguas y bares republicanos que aún guardaban el sitio a los clientes muertos) y echó un vistazo a la casa.
Tranquilidad.
Ningún vecino se fijaba en él.
La puerta de la calle estaba cerrada, porque ahora los porteros no existen, pero al hombre le habían proporcionado un duplicado de la llave del portal, así como otro de la puerta del piso. Quien le contrató —nunca sabría su nombre— dominaba bien la técnica del trabajo y de la muerte.
Entró sin ningún problema.
Silencio. La escalera era oscura, casi angosta, y desde su construcción habría visto pasar sin duda los ataúdes de todos los primeros vecinos. La barandilla era de hierro y debía de estar fría, pero él no lo notó porque se había puesto guantes antes de tocarla. A la altura del primer piso, oyó a una vecina cantar una nana a su niño, la misma nana que sin duda a ella le cantó su madre.
Un tramo más.
Puerta izquierda.
Adelante.
Sabía con qué se encontraría: como en todas las casas humildes del barrio, un comedor en la entrada. Luego, a la derecha, una cocinita, y a la izquierda un baño. Cabía la posibilidad de que su objetivo estuviese allí, lo que era peligroso, pero se tranquilizó al ver la puerta entreabierta y la oscuridad interior. El objetivo, como le habían indicado los ojeadores, tenía que estar descansando en uno de los dos dormitorios del fondo. El hombre avanzó con la pistola preparada.
«No olvides que es un profesional —le habían dicho—, de modo que no le des ninguna oportunidad. En cuanto le eches el ojo, disparas a bocajarro. El ojo y la bala. Tienen que ser simultáneos el ojo y la bala.»
Echó un vistazo a la primera habitación a través de la puerta entreabierta. Nada. Sólo la cama vacía, la mesita con una radio y la luz lechosa que entraba por la ventana interior. Eso y retratos en las paredes: retratos enmarcados de un niño que juega con un balón, se sube a una bicicleta de juguete, y le da bofetadas al viento. Sobre una mesa, un balón que resulta que es el mismo que hay en la foto. Vaya, hombre. Un oso de peluche, una cajita con bolas de colores, la misma bicicleta de la foto puesta en un rincón. Como un museo para un solo visitante. Tiene huevos, piensa el hombre, hay que ver lo que la gente guarda en las casas viejas.
Bueno.
Ahora ya sabe dónde está el pájaro. Sólo queda una puerta, que ha de dar al otro dormitorio. Incluso se percibe una leve respiración acompasada, lo cual indica que el pájaro, como le habían dicho, está durmiendo.
De modo que adelante.
¡BLAM!
La puerta.
La luz no tan lechosa entra por una ventana que da a la calle. Un tocador, una lámpara de pie. Una mesita. Y la cama vista al final de la pistola. Ahí tiene que estar Miralles, Miralles, Miralles... ¡Dale!
Pero el hombre se estremece.
Ve unas piernas largas, torneadas y desnudas.
Ve unas tetas muy blancas.
Es el colmo.
Ve un pubis muy negro.
Y no al pájaro, sino a la pájara. La tía, la tía, la tía.
La tía.
El hombre dispara.