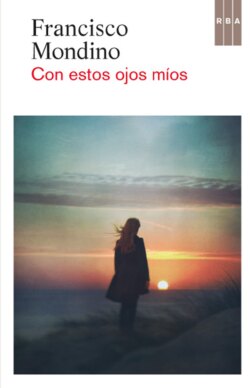Читать книгу Con estos ojos míos - Francisco Mondino - Страница 16
ОглавлениеAnochecía. Llevábamos tres horas de viaje. Habíamos planeado una parada para cenar. Ana me preguntó si estaba cansado de manejar. Contesté que no y desvié la mirada hacia el sol que empezaba a derrumbarse detrás del horizonte. Me preguntó si quería escuchar música. Dije que sí. Mientras me leía los títulos de los casetes, nos sorprendió un golpe seco y una progresiva pérdida de velocidad del auto. El acelerador no respondía. Fui frenando despacio hasta quedar detenidos sobre la banquina. Era nuestra primera salida. Íbamos a pasar tres días en San Rafael y Ana había insistido en que fuéramos en su auto. Llevábamos dos meses de una relación que hasta entonces se había limitado a batallas amorosas, salidas al cine o el teatro y largas charlas de café antes o después de cualquiera de esos eventos.
Esperé que pasara un micro para bajar del auto. Levanté el capó con la esperanza de que algún milagro me permitiera descubrir la falla. Ana fue a poner la baliza. El milagro no ocurrió. Con el último rayo de sol alcanzamos a ver que todo cuanto nos rodeaba era un campo partido por la cinta de la ruta y un cielo que empezaba a llenarse de estrellas. A unos cien metros, un cartel de esos verdes que indicaba la distancia hasta las localidades siguientes. Fui a ver y regresé con una noticia poco alentadora. BANDERALÓ 15 KM. Una brisa fresca nos hizo regresar al auto a buscar un abrigo y evaluar alternativas. El auto se sacudía cada vez que pasaba un micro o un camión. Por suerte el tránsito era escaso. Lo único que nos impedía disfrutar de ese paisaje en el que la noche iba borrando los límites entre abajo, arriba, derecha e izquierda era nuestro absoluto desconocimiento respecto de qué hacer. Entonces apareció la camioneta, una F100 que de nueva debió ser blanca y ahora era color ceniza en las partes no herrumbradas. Estacionó unos veinte metros adelante del auto. Bajó un hombre de unos cuarenta años. Bombacha de campo, alpargatas, camisa blanca arremangada por encima de los codos.
—Los puedo remolcar hasta el pueblo —dijo después de mirar el motor con una linterna—. Me parece que hasta mañana esto no se los va a poder solucionar nadie.
Media hora después parábamos frente a una cortina metálica en un pueblo al que habíamos llegado tras hacer varios kilómetros por un camino de tierra. El hombre bajó de la camioneta y entró sin llamar por la puerta vecina a la persiana. Un par de minutos después salió con otro hombre, joven, con todo el aspecto de mecánico recién bañado. Bajamos del auto. El mecánico nos dio la mano, dijo un apellido parecido a Carranza y me pidió que le contara qué había pasado. Levantó el capó, tocó un par de piezas y me hizo darle marcha. Se tiró abajo por un costado y cuando salió habló con ese idioma críptico que para mí emparenta a los mecánicos con los médicos. Tras el diagnóstico vino la solución: había que esperar hasta el día siguiente para cambiar una pieza. Ana preguntó por un lugar para pasar la noche.
—Mucha infraestructura no tenemos —dijo el hombre que nos remolcó—. El último turista vino hace unos tres años, era un sobrino de los Cortez y lo alojaron en su casa.
—¿Entonces? —preguntó Ana.
—Miren —dijo el hombre—, yo me estoy yendo a preparar un asadito. Si gustan, están invitados. Después, aunque la casa es chica ya vamos a encontrar un lugar donde puedan echar un sueñito hasta mañana.
Ana dijo algo que en resumen expresaba sorpresa por la hospitalidad y agradecimiento. Subimos a la F100 y llegamos en menos de cinco minutos, tiempo que alcanzó para que el hombre nos contara que se llamaba Roberto Aimetta, que era el albañil del pueblo y que vivía con su mujer, dos hijas, su suegra y una perra.
Nos recibieron como a una visita esperada y deseada. Dora, la mujer de Aimetta, nos hizo sentar a la mesa y nos preguntó si queríamos tomar algo fresco o preferíamos unos mates. Ana agradeció y yo acepté un mate. Las hijas se llamaban Sandra y Julieta. La abuela, Paula, nos saludó, nos invitó a sentirnos como en casa y pidió permiso para seguir decorando la torta para la Sandrita, que al otro día cumplía diez años. Julieta nos preguntó si éramos de Buenos Aires y nos contó que ella conocía porque la había llevado el tío Alberto, y que había estado en el shopping Alto Palermo.
—A mí me va a llevar el año que viene —dijo Sandra.
—Mi hermano es viajante y va seguido a Buenos Aires —dijo Dora.
Ana preguntó en qué podía colaborar.
—En nada —dijo Dora—, ustedes se quedan tranquilos porque son nuestros invitados.
A mí me invitó a ir a charlar con su marido mientras preparaba el asado. Yo no quería pero la mirada de Ana me dio a entender que debía aceptar. Aimetta alabó la carne y al carnicero que se la conseguía mientras acomodaba las brasas con parsimoniosa destreza. Le dije que quería colaborar con algún vino, si me podía decir dónde conseguirlo. Me dijo que no era necesario, pero insistí, dije que nos iba a hacer sentir bien como mínima retribución a tanta hospitalidad.
—Saliendo, dos cuadras a la derecha está el almacén de Vera —dijo Aimetta—, si le gustan los buenos vinos ahí debe haber porque es donde compra el intendente.
Fuimos con Ana. En el camino me contó que había averiguado que el pueblo se llamaba San Julián y que Dora, además del hermano viajante tenía una hermana que era monja en Buenos Aires. Le dije que tendríamos que acordar qué historia íbamos a contar.
—¿Por qué?
—Porque nosotros no tenemos historia, y eso puede resultar sospechoso.
—Entonces seamos un matrimonio con diez años de casados, dos hijos, una casa que estamos pagando en cuotas y un auto que nos está arreglando Carranza.
—¿Edad de los hijos?
—Ocho y cinco.
—¿Y con quién se quedaron?
—Con los abuelos paternos, que son amorosos.
Volvimos con dos botellas de Cabernet Sauvignon, dos gaseosas y chocolate para el postre. La mesa ya estaba puesta. Pregunté si antes de sentarnos a comer podría sacar una foto de la familia para después mandarla de regalo. Dora fue a peinarse, la abuela se sacó el delantal y las chicas se pelearon por salir con la perra. Cuando estaba a punto de disparar, a Dora se le ocurrió invitar a Ana a sumarse al grupo. Fue inútil que se negara argumentando que era una foto familiar. Esa fue la primera vez que le saqué una foto a Ana.
Una vez sentados a la mesa, la abuela dijo que íbamos a bendecir la comida. Todos juntaron las manos e inclinaron la cabeza. Nosotros también. La abuela se persignó y todos la seguimos. Miré de reojo a Ana para ver como resolvía la situación y me asombré de la soltura con que acompañó el ritual. La abuela dijo una oración de agradecimiento por la comida y todos dijimos amén y volvimos a persignarnos. Durante la comida hablamos del pueblo, de Buenos Aires, del asado, de la cosecha que se venía y de fotografía. Sandra nos invitó a quedarnos un día más para estar en su fiesta de cumpleaños. Ana dijo que nos encantaría pero estábamos con los tiempos muy justos y lo del auto nos había atrasado. Después de comer la abuela nos llevó a su cuarto para mostrarnos las fotos de su casamiento. Ana le dijo que su marido había sido muy buen mozo.
—Fuimos muy felices —contestó.
A las diez de la mañana del día siguiente ya estábamos en viaje. Lo primero que se me ocurrió preguntarle fue dónde había aprendido a hacer la señal de la cruz.
—En la cárcel —dijo—. Íbamos a misa porque era la oportunidad que teníamos de cantar en coro.