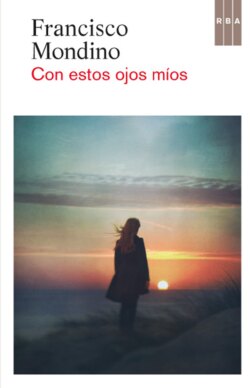Читать книгу Con estos ojos míos - Francisco Mondino - Страница 20
ОглавлениеEste es mi papá. Está pelando una rama con forma de i griega para fabricar una honda.
Era enero. Mi abuelo nos había prestado la casa de fin de semana, en Moreno, para pasar quince días de vacaciones. El médico había recomendado Córdoba para que me llevaran a ventilar los pulmones, pero los números no daban para tanto.
La noche anterior, durante la cena, a la luz del sol de noche, nos había contado, a mi mamá y a mí, cómo hacía en La Pampa, cuando andaba por los doce años, para escaparse de su casa a la hora de la siesta a cazar torcazas.
—¿Y nosotros no podemos fabricar una honda? —pregunté.
—Como poder podemos —respondió después de sacar, con su servilleta, un bicho que se había estrellado contra el vidrio del sol de noche.
Mi mamá dijo que esas cosas no le gustaban nada, porque siempre empezaban como un juego y terminaban con alguien lastimado. En realidad, a ella casi nada le gustaba en ese lugar. Ella necesitaba asfalto, gas, luz eléctrica y mercado a la vuelta. Si había aceptado pasar quince días en el medio del campo, como decía ella, fue por mi salud. Pero yo estaba entusiasmado y cuando le pregunté a mi papá qué cosas necesitábamos para la fabricación, él pareció contagiarse.
—Una rama con forma de i griega —dijo—, un metro de cinta de caucho y un pedacito de cuero. Nada más.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté cómo íbamos a conseguir todo eso que necesitábamos para fabricar la honda.
—Creí que te habías olvidado —dijo. En su voz ya no había entusiasmo. Pero cuando mi madre dijo mejor vayan a jugar a la pelota o a sacar fotos, pareció no escucharla y me contestó:
—Para la cinta vamos a ir a la gomería que está en la entrada del pueblo a pedir una cámara que ya no usen. Para el cuero donde va la piedra lo mejor es cortarle la lengua a un zapato que no sirva. La i griega vamos a buscarla en el bosquecito de álamos.
Mientras recorríamos el pequeño bosque de álamos, a un par de cuadras de casa, le pregunté si en La Pampa había matado muchos pájaros.
—Algunos —dijo con la mirada atenta a las ramas caídas y el tono de quien hubiera querido tener otra respuesta.
Ya camino a la gomería me explicó cómo tenía que calzar la horqueta en la mano.
—La tenés que sentir como una prolongación de los dedos —dijo.
La gomería era un galpón oscuro, angosto de frente y largo de fondo, con cubiertas apiladas sobre un costado, un piletón, muchas herramientas desparramadas en el piso, y en la pared de la izquierda según se entraba, encima del medidor de aire, una foto enorme y un almanaque no menos grande. La foto era de un auto de carreras desde el que saludaba el piloto sonriente. Abajo, a la derecha, el nombre del piloto: Juan Gálvez. Desde el almanaque, me miraba una mujer vestida solo con botas marrones y sombrero de cowboy. Enterado del motivo de nuestra visita, el dueño se fue hacia el fondo del galpón. Nos quedamos solos con Gálvez y la mujer. Mi padre entonces, señalando la foto, me contó que ese corredor se había matado el año anterior en un accidente. Los ojos se me iban de las tetas de la mujer a la sonrisa del muerto cuando el dueño regresó con el pedazo de cámara. De ahí partimos hacia un basural en busca de algún zapato para cortarle la lengua. Había uno a dos cuadras de casa, en un terreno baldío de un cuarto de manzana. El pasto estaba bastante crecido, pero había un camino angosto que llevaba hasta la basura amontonada que cada tanto alguien se encargaba de quemar. Desde el pasto crecido, y como si hubieran brotado de la tierra, salieron a ladrarnos dos perros. Me agarré del pantalón de mi padre. «Vamos, vamos —dijo él sin dejar de caminar—, no podés tenerle miedo a un perro». Mientras mirábamos en la montaña de basura, uno de los perros empezó a tironear de una media de mujer con la que habían atado retazos de telas de distintos colores y los habían tirado en una bolsa de plástico transparente. Al lado de una silla desvencijada apareció un zapato negro con un agujero en la suela y el cuero del empeine quebrado por el uso.
Una vez sentados en los banquitos al pie del ciruelo, mi padre comenzó a rasgar la corteza de la horqueta con un cuchillo que primero afiló contra una piedra. En ese momento fue cuando le saqué la foto. Después cortó de la cámara, con una tijera, dos tiras iguales de un centímetro y medio de ancho y treinta de largo. Del zapato negro recortó la lengua y le dio forma ovalada. Con una de las puntas de la tijera le hizo dos agujeros al cuero para pasar las tiras de caucho y las ató con hilo del que se usa para atar el matambre. Hizo dos pequeñas canaletas en los extremos de la horqueta donde iban atadas las tiras de caucho. Cuando estuvieron listas las estiró varias veces apuntando hacia el cielo para comprobar que hubieran quedado bien firmes. «Ya está», dijo, y agachó la cabeza buscando una piedra. Levantó una, la envolvió apretándola contra el cuero y empezó a buscar con la mirada.
—Allá —dijo en un susurro. Apuntó. Yo miré tratando de ver a quién le apuntaba pero solo vi ramas y hojas quietas.
Escuché un chasquido y un silbido seco, un golpe, el estremecimiento breve de una rama y un pájaro que escapaba hacia arriba. Mi padre lo siguió con la mirada, después se mordió el labio inferior y cerró los ojos.
—Creí que le pegaba —dijo.
Después buscó una lata de tomates que había quedado de la comida del mediodía, la acomodó sobre un poste del alambrado que dividía nuestra casa de un terreno vecino y empezamos a tirar. De los primeros diez tiros, papá pegó siete. Yo solo el décimo. Pero ese fue lo suficientemente importante para mí como para decirle que ya podíamos salir a cazar.
—Todavía no —me dijo—. Primero tenés que abollar muchas latitas.
Pero al día siguiente, a la hora de la siesta, ya estaba aburrido de tirarle a las latas y decidí salir a probar suerte. Caminé por una calle de tierra. A un costado, separado de la calle por un alambrado de púa y una zanja, un campo recién arado. Del otro lado, una hilera de arbustos y atrás un terreno de pastos altos. Después de muchos intentos hice blanco en un pájaro recién posado sobre la rama de un arbusto. Dejó escapar un grito, intentó levantar vuelo, pero enseguida cayó. Para ver dónde había caído tenía que internarme en el pastizal. Me colgué la honda al cuello. Las manos me transpiraban. Me las sequé en el pantalón y empecé a caminar. Las alas eran marrón oscuro, el pecho también era marrón pero más claro, estaba caído de costado, con la cabeza erguida, los ojos abiertos y un hilo de sangre le brotaba desde abajo del cuello. Movía las alas en intervalos espaciados. Era un movimiento espasmódico. Decidí volver. Caminé ligero para el lado del pueblo. No quería ir a ningún lado. Solo quería caminar hasta que se me fuera de la cabeza la imagen del pájaro caído y el grito que me quedó retumbando en el silencio de la siesta. Me encontré frente a la entrada de la gomería. Miré a Gálvez y a la mujer. En el fondo, el dueño hundía una cámara en el piletón para detectar una pinchadura. Me acerqué. Cuando me miró le dije que había venido para mostrarle cómo había quedado la honda. Un puñado de burbujas saltaron a la superficie del agua. Sacó la cámara, secó el lugar que había descubierto y le hizo una cruz con una tiza. Me preguntó si ya había cazado algo.
—Sí —le dije—. Acabo de matar un pájaro.
Me pareció más alto y su mirada era más dura. Se limpió la palma de la mano contra el pantalón y me la extendió.
—Felicitaciones —dijo—. Hombre de puntería.
Creí que me trituraba los dedos, pero soporté. Dije «Gracias» y me fui.
Camino de regreso empecé a respirar con dificultad y a toser. Cuando me toqué los dedos para verificar que el apretón no me los hubiera quebrado descubrí que me habían quedado manchados. La limpieza que el hombre había hecho de su mano previo a ofrecérmela, no fue suficiente. Al llegar a casa fui directo a lavarme.
Esa noche, durante la cena, conté lo del pájaro pero no que había vuelto a la gomería. Mi madre dijo «Yo sabía que iba a pasar una desgracia» y mi padre me preguntó cómo sabía que lo había matado. Le dije que porque casi no se movía.
—Por eso es mejor tirarle a las latas —dijo—. Porque a las latas no les sale sangre.
Después de comer los escuché discutir en la cocina en voz muy baja. Mi madre le reprochaba la fabricación de la honda. Él le respondió que no me venía nada mal un poco de contacto con la naturaleza y ella le dijo que matar un pájaro de un hondazo era una salvajada que no tenía nada que ver con el contacto con la naturaleza. Lo que él le contestó después no alcancé a escucharlo porque había bajado demasiado la voz.
Esa noche dormí poco. Me tuvieron a maltraer la tos, la imagen de la mujer en la gomería mirándome, y la palabra «desgracia» pronunciada por mi madre.
A la mañana mi padre me propuso ir a ver si el pájaro todavía estaba. Caminamos en silencio hasta el lugar donde le indiqué que había caído. Me quedé un par de metros atrás mientras él avanzaba. En un momento se agachó, agarró una pequeña rama y apartó una mata de pasto para ver mejor. Después tiró la ramita a un costado y me llamó. Me pareció, cuando estuve a su lado, que nunca antes había visto sus ojos a la misma altura de los míos. Entonces me hizo mirar. Solo quedaban algunas plumas y un par de huesos quebrados.
—Se lo comió una comadreja —dijo.
Cuando empezamos a caminar de regreso, me puso la mano en el hombro. Me costaba respirar, pero hice un esfuerzo para no toser. Antes de entrar a casa le pregunté qué le íbamos a decir a mi madre.
—La verdad —dijo—: que el pájaro ya no estaba.