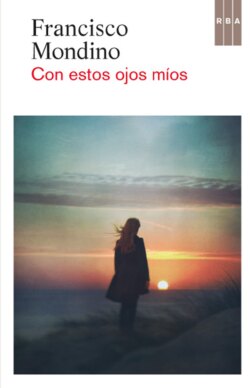Читать книгу Con estos ojos míos - Francisco Mondino - Страница 19
ОглавлениеEn una de las esquinas de la plaza, donde empieza la feria artesanal, sobre una madera oscura hay pintada una flecha y una leyenda en letras rojas: SENDERO DE LA CRUZ. Hacemos dos cuadras obedeciendo la flecha y de pronto el sendero se torna angosto, pedregoso y empinado.
—Acordate —dice Ana— que aquí empiezo a necesitar ayuda.
—Listo, pero —reclamo— la ayuda pedímela. No supongas que la adivino.
—Como primera medida te pido que camines despacio. Porque vos no te das cuenta y terminás veinte metros adelante mío.
El camino es una espiral ascendente rodeado de una vegetación tupida.
—Cuidado porque hay algunas plantas con brutas espinas —digo.
—¿Sabés para qué sirven las espinas? —pregunta.
—Para pinchar.
—Las espinas son la reserva de agua de las plantas en climas de lluvias escasas. El ejemplo más claro es el cactus.
Me pide que paremos. Aspira profundo para recuperar aire.
—Me encanta conocer la función de las espinas —digo—, pero vamos a tener que elegir entre la cruz o la clase de Geografía.
—¿Estás muy apurado por llegar a la cruz?
—No. Pero no quisiera que el sol del mediodía me sorprenda allá arriba, porque la cruz no da sombra.
—Podemos volver cuando nos dé la gana.
—Es cierto.
Me pide agua. Saco la pequeña botella de plástico de la riñonera. Toma dos tragos largos y me la devuelve. Tomo yo también.
—No es necesario que me des la mano —dice cuando reanudamos la marcha—. Con que pueda tocarte apenas la espalda ya me siento segura.
Avanzamos en silencio durante algunos minutos, hasta que en un recodo del sendero se despliega el valle ante nuestros ojos. Una luz diáfana ilumina un paisaje de verdes, marrones rojizos y azules. Todo roca y vegetación y río y cielo.
Seguimos subiendo. Me gusta el contacto de sus dedos sobre la columna, a la altura de los riñones. Después de un par de detenciones para recuperar oxígeno y tomar agua, alcanzamos la cima. Todo abajo es de una pequeñez insignificante. El azul del cielo es tan intenso y tan cercano que por un momento pienso que si hago el ademán de manotear el aire, la mano me va a quedar manchada. Lleno los pulmones y retengo el aire, cierro los ojos por un instante largo. Ana me pide que le saque una foto. Unos metros hacia la derecha una señora parece meditar con la mirada clavada en un punto fijo del paisaje. Cuando saco la cámara del bolso gira la cabeza y me mira.
—Disculpame —dice—, pero cada segundo que uses en sacar una foto en este lugar, es un segundo que perdés de eternidad.
La mirada de Ana me deja claro que sigue prefiriendo la foto a la eternidad.
—¿Trajiste el libro de las ciudades? —me pregunta, mientras vuelvo a guardar la máquina.
Le contesto que sí. Me pide que le lea una mientras mira ese paisaje. Nos sentamos sobre dos piedras:
Las ciudades y la memoria.
Más allá de seis ríos y tres cadenas de montañas surge Zora, ciudad que quien la ha visto una vez no puede olvidarla más. Pero no porque deje como otras ciudades memorables una imagen fuera de lo común en los recuerdos. Zora tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto por punto, en la sucesión de las calles, y de las casas a lo largo de las calles, y de las puertas y de las ventanas en las casas, aunque sin mostrar en ellas hermosuras o rarezas particulares. Su secreto es la forma en que la vista corre por figuras que se suceden como en una partitura musical donde no se puede cambiar o desplazar ninguna nota. El hombre que sabe de memoria cómo es Zora, en la noche cuando no puede dormir imagina que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden el reloj de cobre, el toldo a rayas del peluquero, la fuente de los nueve surtidores, la torre de vidrio del astrónomo, el puesto del vendedor de sandías, el café de la esquina, el atajo que va al puerto...