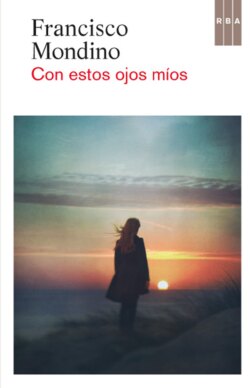Читать книгу Con estos ojos míos - Francisco Mondino - Страница 22
ОглавлениеA la mañana siguiente del anuncio de Ana de la decisión de entrevistarse con los antropólogos, le dije, no bien terminamos de desayunar, que me iba al centro a comprar una revista inglesa de fotografía que solo se conseguía en algunos kioscos de Corrientes. Se ofreció a acompañarme. Le dije que prefería ir solo, que necesitaba tomarme un tiempo para caminar y pensar.
Fui en subte hasta Callao. En Malabia irrumpieron desde el vagón de adelante dos jóvenes vestidos con calzas azules, camisola negra y sombrero con forma de góndola veneciana invertida, también negra. Los acompañaba una muchacha descalza vestida con túnica blanca. Uno de los jóvenes informó que pertenecían a un grupo de teatro callejero y que iban a interpretar un fragmento de un clásico de finales del siglo XIX, Cyrano de Bergerac. El pasillo se transformó en escenario. En la escena elegida Cyrano le soplaba a Christian un discurso amoroso para que se lo recitara a Roxana. Los intérpretes se deslizaban con gracia en un juego que incluía escondidas, equívocos y seducción. La muchacha era hermosa y por un instante me cautivaron la sutileza de sus movimientos, el asombro de su mirada y la ingenuidad de sus gestos y su voz. Al llegar a Ángel Gallardo, se produjo el ascenso y descenso de pasajeros sin alterar los acontecimientos en el pasillo escenario. Pero entre los recién ascendidos, una chica, de unos diez años, se disponía a repartir estampitas con la imagen del Sagrado Corazón cuando vio a los actores. La chica quedó un instante en silencio, parada en medio del pasillo. Atinó a sentarse en el borde de un asiento. Los ojos, grandes y negros, bien abiertos. Dejó la pila de estampitas sobre el asiento y apoyó las manos a los costados. Yo dejé de mirar a Roxana para mirarla. «Avance un poco más —dijo Cyrano—, de las lágrimas al beso no hay más que un estremecimiento...». «Cállese», respondió Roxana mientras abandonábamos la estación Carlos Gardel. Volví a la niña, a sus uñas mal pintadas aferradas al borde del asiento, a sus labios apenas separados, a su camisa sin duda heredada, a sus zapatillas que cuando nuevas debieron ser blancas. «Un beso es la manera en que dos personas se gustan el alma con los labios», dijo Cyrano. «Cállese», repitió Roxana. Cyrano y Christian se movieron hasta quedar muy cerca mío. Cuando la representación terminó hubo aplausos tímidos, Cyrano agradeció la atención y comunicó que pasaría con su góndola invertida para quien quisiera colaborar con el sostén de la actividad. La niña, entonces, metió la mano en su bolsillo derecho, sacó una moneda, fruto, sin duda del reparto de estampitas. El tren llegó a Callao. Empecé a caminar por Corrientes hacia el obelisco por la vereda impar. Es sencillo, me dije parado frente a la vidriera de El Gato Negro, mi mujer quiere buscar los huesos de su marido desaparecido y me pide que la acompañe. Solo se trata de decir sí o no. El reflejo daba de tal forma sobre la vidriera, que mezcladas con las especias, tés y cafés, se veían, como en un espejo imperfecto, los sucesos que ocurrían a mis espaldas. Así aparecieron dos adolescentes besándose como dos genios brotados de la pimienta negra y el té de Ceilán. Abandoné a los adolescentes y empecé a caminar hacia el kiosco que está antes de llegar a Montevideo. Compré la revista. Venía con un dossier de fotos de Ansel Adams. Debo haber gastado unos diez minutos parado en la esquina de Corrientes y Paraná mirando una de esas fotos. Era un muro blanco en un paisaje desértico, un hueco en el muro denunciaba la ausencia de una puerta. Separado por algo que bien pudo ser un patio, se veía, a través del hueco, una capilla de piedra, también pintada de blanco, con una cruz en el vértice del techo a dos aguas y un portón de dos hojas cerrado. Un bocinazo me devolvió a la esquina. Cerré la revista y seguí caminando hacia el obelisco. En Uruguay crucé la calle y empecé a caminar hacia Rivadavia. Crucé Rivadavia y seguí por San José hasta el Foto Club Buenos Aires. Entré para averiguar por los concursos y pegué una recorrida por una exposición de las fotos premiadas en el último semestre. Me gustó una de un par de viejos jugando al ajedrez en un banco del Botánico. Además de los jugadores había tres personas más mirando la partida. La reina negra era la única pieza visible sobre el tablero, y los diez ojos parecían estar mirándola solo a ella. Al salir decidí volver a caminar hacia la 9 de Julio.
Llegué al parque Lezama. Me senté en un banco, frente a la loba que amamanta a Rómulo y Remo. Hubiera querido tener la cámara para fotografiar a una mujer que llegó con un chico en brazos y se paró frente a la escultura.
Salí del parque y empecé a caminar para el lado de La Boca. Al llegar a Caminito me paré a ver la desembocadura del río. Cuando mi abuelo, que había trabajado toda su vida arriba de los barcos, quedó paralítico, pedía un taxi, cuando cobraba la jubilación, para que lo llevara, según me contó alguna vez mi padre, a ese mismo lugar en el que yo ahora estaba parado, a mirar el río desde la ventanilla del auto. A un costado, sobre una manta estirada en la vereda, una muchacha ofrecía sus artesanías. Levanté un par de aros en los que, sobre un fondo oscuro esmaltado, una gitana bailaba flamenco. Se los di a la muchacha.
—¿Los va a llevar? —me preguntó.
—Sí.