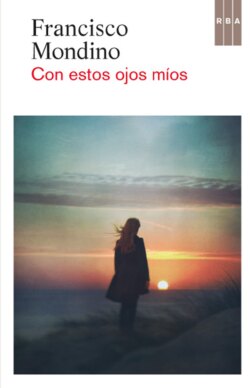Читать книгу Con estos ojos míos - Francisco Mondino - Страница 7
Оглавление«Estuvo presa los ocho años que duró la dictadura, tiene un hijo adolescente y su marido está desaparecido. Además tu mamá no la va a querer porque es judía».
De esa manera Omar me resumió la historia de Ana cuando, en medio del festejo del cumpleaños, le pregunté quién era la de los ojos color de miel.
Había mucha gente. Esa noche, Omar, mi amigo de toda la vida, no solo festejaba su cumpleaños. También se estaba despidiendo. En diez días se mudaba a Bariloche con su mujer. Yo llevaba un año de separado y había llegado a la fiesta dispuesto a tomar todo el vino que fuera necesario para sobrellevar la despedida.
Cuando iba por la cuarta copa con la sensación de que todavía no había empezado a despedirme, Omar vino a preguntarme si había llevado la cámara. Le dije que no. Que había ido dispuesto a emborracharme, y eso era incompatible con la fotografía. Pero aproveché para pedirle que me presentara a aquella muchacha de mirada transparente.
—Casi ni la conozco —dijo—. Es amiga de una amiga de Amelia.
—Con que sepas el nombre es suficiente —dije—. Del resto puedo encargarme yo.
—De acuerdo. Pero antes te voy a conseguir una cámara. Necesito llevarme algún registro de esta noche.
Volvió con la cámara y con la muchacha.
—Me preguntó quién iba a sacar las fotos —dijo Omar—. Le dije que era más fácil presentarle al fotógrafo que andar explicándole quién era.
Ana.
Manuel.
Le pregunté cómo fue que había llegado hasta ahí.
—Soy amiga de Julia —dijo—, una amiga de la esposa de Omar. O sea que soy casi una colada.
—Bueno —dije—, espero que no te descubran justo ahora.
En ese momento se apagaron las luces. Desde una puerta apareció la torta iluminada por las velitas y arrancó el que los cumplas feliz. Me puse a hacer algunas tomas. Saqué una de la cara de Omar hipnotizada por treinta y tres fueguitos, otra de la misma cara con los cachetes inflados desatando un vendaval sobre la torta y una última besándose con su mujer.
Se encendieron las luces.
—Bueno —dije—, como verás yo soy fotógrafo. ¿Y vos?
—Sospecho que algo te han contado.
—Que estuviste presa, que tenés un hijo adolescente y un marido desaparecido —dije.
—Todavía no termino de acostumbrarme a esta carta de presentación.
Le miré las manos. Los dedos eran largos y delgados. No llevaba las uñas pintadas. Jugaba a doblar y desdoblar una servilleta. Cuando la tenía desplegada, la miraba como estudiando el sentido de las marcas que habían dejado los dobleces. De ahí la mirada se me fue a un cenicero apoyado en el alféizar de la ventana que daba al patio. Era una artesanía en cerámica color terracota. Había un solo pucho aplastado en el fondo.
—Omar dice que nosotros estuvimos escondidos en una librería de viejos —dije sin dejar de mirar el cenicero—, mezclados con best sellers de cuarta, porque ahí nadie nos iba a venir a buscar. Y que ahora que salimos queremos hablar y no nos salen las palabras y queremos gritar y no nos acordamos cómo.
—¿Ustedes militaban?
—Omar sí. Yo era, digamos, simpatizante. El único motivo por el que alguna vez me animé a meter los dos pies en el mismo plato fue para sacar una foto.
Toma un trago de vino y se queda mirando el vaso.
—¿Y vos cómo te presentarías? —pregunté.
—Diría que soy maestra de hebreo, manejo un transporte escolar y estudio el profesorado de Geografía.
Apareció Amelia con dos pedazos de torta sobre dos servilletas. «Yo te agradezco», dijo Ana con los brazos cruzados. Yo acepté. Busqué el vino y llené su copa y la mía. Dijo «Gracias».
La invité a sentarnos en dos sillas que habían quedado desocupadas en el patio. Era una noche tibia de cielo estrellado.
—Propongo —dije— que brindemos entonces por la geografía y la fotografía, que tienen una bella cosa en común.
—¿Qué cosa?
—La nobleza de los materiales con que trabajan: la tierra y la luz.
—Me gusta —dijo Ana—. Salud.
—Salud.
En la puerta del patio que daba al living, Omar sostenía con otros amigos una charla sobre política.
Ana miró algo sobre la mesa. Eran las doce y cuarto. Llamé a Omar. Le pregunté a Ana si sabía sacar fotos. Me dijo que no, que era un desastre. Le dije que no importaba, que igual me iba a tener que sacar una con mi amigo. Le expliqué cómo tenía que hacer. Cada uno cruzó su mano sobre la espalda del otro hasta apoyarla en el hombro.
—¿Así que te vas a Bariloche? —le preguntó Ana a Omar mientras me devolvía la cámara.
Sin escuchar la respuesta me dediqué a sacar fotos a los grupos de invitados. Me reservé la última para sacarle a la mesa. El mantel era blanco. Botellas de vino, un par de gaseosas, sándwiches y empanadas, restos de torta sobre servilletas de papel, un papel de regalo doblado en cuatro y una mancha de vino en una esquina del mantel. Busqué una silla, la puse al lado de la esquina de la mancha, me subí y desde esa altura disparé.
Me bajé de la silla con la necesidad de estar solo. Busqué a Omar, le devolví la cámara y le dije que me iba y que iba a ir a despedirlo a Aeroparque.
—Cuidado con la rusita —me dijo—, mirá que ya no voy a estar acá para cuidarte.
Cuando me fui a despedir de Ana estaba con la amiga que la había invitado. Le dije que si no le molestaba le iba a pedir el teléfono por si llegaba a necesitar un transporte escolar. Lo anoté en el dorso de una de mis tarjetas. Después saqué otra y se la di.
—Esta es por si llegás a necesitar un fotógrafo.