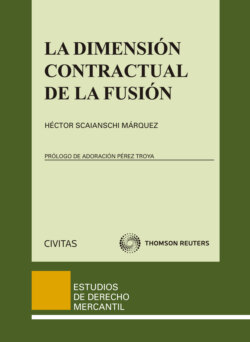Читать книгу La dimensión contractual de la fusión - Héctor Scainanschi - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. CONSECUENCIAS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FUSIÓN COMO UN FENÓMENO CONTRACTUAL
ОглавлениеEn el Apartado I señalamos que todo el trabajo de caracterización de la figura de la fusión de sociedades tenía el sentido de precisar el régimen jurídico completo aplicable a su respecto, teniendo en cuenta, especialmente, los numerosos problemas que se plantean en el curso del procedimiento y frente a los cuales la LME no ofrece una respuesta. Pero, a su vez, advertimos contra los excesos a los que puede conducir esta clase de indagaciones. Los desarrollos que se han producido a nivel del Derecho contractual europeo—y que cuestionan, como vimos, la vigencia de ciertos conceptos como el de la «causa de los contratos»—nos sugieren que la precisión exhaustiva en el diseño del cuadro de categorías contractuales es producto de un exceso de dogmatismo de muy cuestionable utilidad práctica. En este marco, los esfuerzos por deslindar o tratar de justificar la asimilación entre contrato de sociedad y contrato de fusión parecen incurrir en este defecto.
Siguiendo esta misma tendencia podemos relativizar la tradicional distinción entre los contratos plurilaterales y los contratos sinalagmáticos181). Al inicio de este capítulo nos ocupamos de analizar la diferencia entre la fusión y estos últimos. Para ello pusimos el acento en la existencia, en el caso de la fusión, de prestaciones convergentes para el desarrollo de un fin común. Sin embargo, ello pasa por alto que el contrato es siempre un instrumento de colaboración económica. En su propia estructura se ubica el objetivo de tender a maximizar la riqueza, y ello no se produce sólo desde la perspectiva de una de las partes—lo que es evocado por la famosa idea de la «contraposición de intereses» que define a la categoría de los contratos sinalagmáticos—182), sino que, al menos en un plano «ideal», el contrato debe tender a lograr que todas las partes terminen en una posición mejor que la que tenían, lo que, ciertamente, supone la producción de un incremento de la riqueza global183).
Con este criterio vemos que todos los contratos son de alguna manera «asociativos»; todos constituyen una herramienta para la maximización de la riqueza. La diferencia de los contratos asociativos con el contrato sinalagmático —si es que existe alguna— sería bastante más sutil de lo que parecería a primera vista184). Por ello, aún si conserváramos la distinción185), dado las dificultades que ya implica el establecer este corte mínimo, ¿cuál es el sentido de abundar en discusiones sobre las posibilidades de subcategorizar una categoría que ya de por sí es teóricamente frágil? En todo caso: ¿qué es lo que realmente está en juego en esta polémica?
Decir que el «contrato de fusión» es un tipo independiente nominado, o que es una simple modalidad de contrato de sociedad, o que es un subtipo (junto con el contrato de sociedad) de una categoría más general que puede designarse como contrato plurilateral de organización o «contrato asociativo», tendría alguna importancia en la medida que ello implicara un tratamiento normativo diferente.186) En este caso particular, el interés de la polémica se concreta en la posibilidad de aplicar al contrato de fusión las normas contenidas en el Código Civil sobre el contrato de sociedad. Ahora bien, no todas las disposiciones de los artículos 1665 a 1708 del CCiv (Libro Cuarto, Título VIII: «De la sociedad») son aplicables al contrato de fusión. Muy por el contrario, en el mejor de los casos sólo nos interesaría convocar a un puñado de soluciones especiales; las que, a su vez, sólo resultarán aplicables, básicamente, durante el lapso que transcurre desde el perfeccionamiento del contrato hasta que éste despliega sus efectos, ya que posteriormente se aplicará la normativa concreta del tipo social de la sociedad resultante de la fusión.
Entonces, creemos que este modesto objetivo puede justificarse adecuadamente con la caracterización de ambas figuras como «contratos asociativos», sin necesidad de abundar más. Como vimos, el rasgo distintivo de los contratos asociativos —sin perjuicio de todas las dudas que despierta esta clase de categorización— sería una predominancia de la convergencia de intereses, que es consecuencia del lazo de dependencia que existe entre el interés común y el individual de cada socio (el fracaso del interés común impacta necesariamente de forma negativa en el interés individual, cosa que no necesariamente sucede en los contratos sinalagmáticos donde el fracaso del contrato como herramienta de maximización de la riqueza global no significa que una de las partes no pueda resultar beneficiada en un plano estrictamente individual). La consecuencia normativa de este rasgo específico de los contratos asociativos es que justifica la aplicación de un grupo de normas ubicadas dentro de la regulación del contrato de sociedad civil que encuentran su fundamento directo en la convergencia de intereses. Estas son el inciso primero del art. 1.666187), el art. 1.701188), el art. 1.705 189) y el art. 1.707 190) del CCiv.