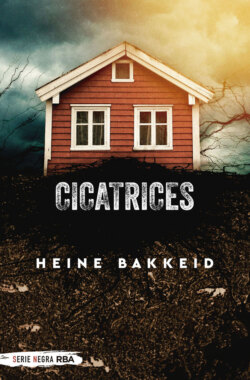Читать книгу Cicatrices - Heine T. Bakkeid - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEl viaje en autobús a Tjøme dura dos horas y media. Hemos quedado en que alguien me irá a buscar y me llevará a la residencia de verano de Milla Lind, un lugar situado en el paisaje rocoso del municipio insular, en la orilla occidental del fiordo de Oslo. Aprovecho el viaje para leer uno de los libros de Milla Lind. Se titula Brazos de pulpo y lo protagonizan el melancólico detective jubilado August Mugabe y su mujer, que vive para odiarlo.
Cuando llegamos al centro de Tjøme, ya he leído más de la mitad del libro y también he establecido una especie de vínculo con el policía andrajoso que merodea encorvado entre los edificios de madera de Sandefjord en busca del hombre que sedujo y secuestró a la única hija de un armador.
—Eh, hola —dice un hombre en una mezcla de sueco y noruego en cuanto salgo del autobús. En una mano lleva dos bolsas de la empresa estatal de venta de bebidas alcohólicas. Sonríe y deja al descubierto dos filas de carillas blancas como la tiza que contrastan con su piel bronceada y tratada con bótox—. ¿Eres Thorkild?, ¿el policía?
—Expolicía. —Le doy un no muy enérgico apretón de manos—. Encantado.
—Joachim —se presenta el hombre con entusiasmo—. Joachim Börlund. La pareja de Milla.
Nos quedamos ahí de pie mirándonos unos segundos, él todavía alegre y sonriente y yo con una amable media sonrisa que llevo ya un tiempo practicando.
—Bueno —dice Joachim, y después se detiene como si se hubiera quedado sin energía—. Estaremos solos —prosigue cuando consigue reponerse—. Es una lástima que aún no se puedan pescar cangrejos. Hasta finales de junio, aunque se pongan trampas, no sale más que agua y porquería, pero hemos comprado unos bastante gordos en el supermercado —añade, y señala un Spar con la cabeza—. Es inconcebible ir a una casa de campo y no comer cangrejos de mar con unas copas de vino blanco, ¿verdad?
—Sería lo nunca visto —comento.
Joachim levanta las bolsas y está a punto de decir algo gracioso sobre el alcohol, pero se arrepiente en el último momento, fuerza una sonrisa, se da la vuelta y señala el coche, un SUV rojo de marca Volvo con las llantas resplandecientes y lacado brillante.
—Bueno, el fin del mundo no está muy lejos —dice Joachim cuando subimos al coche.
—¿Cómo? —pregunto, y me vuelvo hacia él—. ¿Qué has dicho?
—El fin del mundo —responde Joachim, y aprieta un botón para arrancar el motor del coche—. La casa está en el extremo sur de Tjøme, en un sitio que se llama Verdens Ende. El fin del mundo.
—¿En serio?
—Completamente. —Joachim mantiene la respiración, me dedica una sonrisa forzada y agarra el volante con los dedos y después lo suelta. Da la impresión de que siempre está incómodo, o puede que solo lo esté conmigo—. Se llama así, Verdens Ende. El fin del mundo —explica tenso—. Lo juro.
—Qué nombre más raro —le digo, y vuelvo a mirar hacia delante.
—Sí, sí que lo es.
Joachim respira hondo, suelta una mano del volante, arranca y sale con precaución del aparcamiento.
—¿Y a qué te dedicas? —le pregunto cuando pasamos por delante de un campo de golf. El césped está verde, al igual que los árboles que lo rodean. Es como si el verano hubiera llegado hace tiempo a esta parte del país.
—¿Yo? —pregunta, y me mira antes de contestar—. De un tiempo a esta parte me ocupo de organizar todo lo que tiene que ver con el trabajo de Milla. Entrevistas, ruedas de prensa, lecturas, viajes, correos electrónicos de fans de todo el mundo... El trabajo sucio, vamos. Antes llevaba una agencia de viajes en Estocolmo. Viajes organizados a Asia y a Sudáfrica. En uno de esos viajes conocí a Milla hace cinco años.
—¿Amor a primera vista?
—Eso es. Milla es lo mejor que me ha pasado en la vida —responde, y asiente con energía para sí para subrayar lo que acaba de decir.
—Háblame de mi antecesor, Robert Riverholt —le ruego cuando frena y pone el intermitente. Me recuerda a una abuela en un coche tan grande que tiene que agarrarse fuerte al volante mientras conduce.
—Milla llevó muy mal la pérdida de Robert —empieza a decir Joachim. El coche da un tirón cuando pisa el acelerador—. Desde entonces no ha conseguido escribir ni hacer nada, y yo me he tenido que encargar de que todo esto siga funcionando. —Respira hondo—. Pero ahora estás tú. Ahora volvemos a estar preparados.
La casa de campo es un enorme chalé de estilo suizo con un amplio jardín rodeado de árboles altos. A través de las hojas puedo intuir el mar y las rocas de la orilla.
—Ven —me indica Joachim cuando me detengo frente a la escalera de piedra que conduce a la entrada principal—. Vamos a ver si encontramos a Milla.
El suelo es de baldosa y las paredes tienen un zócalo de madera a media altura. Más adelante, veo varias habitaciones grandes, llenas de la luz que entra por los ventanales. Los muebles son o nuevos y blancos o viejos y sin tratar. Todas las estancias irradian un estilo rústico puro que solo se puede conseguir con dinero y con la ayuda de un diseñador de interiores.
Sigo a Joachim hasta el salón, con su mesa de comedor, su chimenea y sus puertas de cristal, y caminamos hasta la cocina, que tiene su propia salida a la parte trasera del chalé. Joachim deja las bolsas de la compra en la encimera y coloca las botellas de vino junto a las demás, justo al lado.
—Ya has vuelto —dice una voz suave detrás de mí.
Me vuelvo hacia la puerta que da a la parcela y veo a una mujer de mi edad, delgada, guapa, con el pelo recién teñido en distintas tonalidades de rubio. Hay algo en su mirada que no encaja con el resto de su aspecto. Me mira sin mirarme del todo.
—Sí. —Joachim se acerca a ella y le coge las manos—. Este es Thorkild Aske —le explica, y la dirige hacia mí.
—Hola, Thorkild —me saluda ella. Después se vuelve hacia las botellas de vino blanco, coge una y lee la etiqueta—. Todo el mundo está esperando un libro —dice sin dejar de mirar la botella—. Pero llevo mucho tiempo mal y no consigo reunir las fuerzas necesarias para sacar ningún proyecto adelante.
—Te entiendo perfectamente —le digo.
Milla me mira con curiosidad.
—Ah, ¿sí?
Asiento.
—A veces suceden cosas que hacen que el tiempo transcurra más despacio o que se detenga del todo, y entonces es difícil saber qué conseguirá que el reloj siga marcando las horas.
Ella sacude la cabeza despacio, sin quitarme ojo de encima.
—¿Y qué se hace entonces?
Me encojo de hombros.
—Encontrar una manera de aguantar el tiempo que dure la espera.
Siento cómo se me extiende por la boca el sabor a gelatina solo de pensar en las pastillas que en una ocasión tuve a mano. Podría haber añadido que pocas cosas hacen más llevadera la espera que los fármacos, pero sus pupilas contraídas, sus movimientos amortiguados y el tono de su voz me hacen ver que ya lo sabe.
—He oído que has estado enfermo. —Milla deja la botella de vino y se apoya en la isla de la cocina—. Por culpa de una mujer que murió, ¿no es cierto?
—Sí.
—Tal vez piensen que contigo todo va a ser distinto. Que, como dicen en inglés, dos errores suman un acierto. ¿A ti qué te parece?
Estoy a punto de responder, pero Milla Lind ya se ha dado la vuelta.
—Esta la puedes devolver —le dice a Joachim mientras señala una de las botellas de vino—. No es un buen vino.
Entonces se dirige de nuevo hacia mí, me agarra del brazo y me lleva hacia la puerta de cristal y de ahí, a una espaciosa terraza.
—Hay un montón de gente que espera un libro para saber qué le pasará a un personaje que he creado. Mientras tanto, Robert está en un cementerio, a menos de un metro de la mujer que lo mató. Nadie lo entiende —dice, y después me suelta el brazo—. Pero les daré lo que están esperando —prosigue—. Terminaré el trabajo, terminaré el libro. Y luego, después de eso... —Se detiene un segundo y pasea la mirada por los árboles y la superficie agitada del agua a lo lejos—. Se acabó.
Milla se dirige a un anexo que está pared con pared con el edificio principal. Ahora tiene los ojos más abiertos, como si con el paseo hubiera disipado lo que hasta hace un momento se interponía entre nosotros.
—Ven —dice ella—. Te hablaré de Robert y te contaré en qué estoy trabajando.