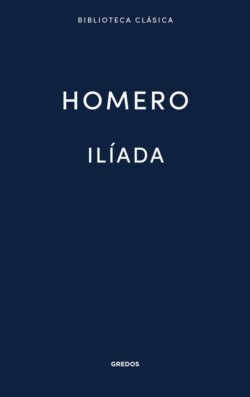Читать книгу Ilíada - Homero - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
e) La cuestión homérica desde el siglo XVIII
ОглавлениеEl replanteamiento de la cuestión homérica en la época moderna, desde comienzos del siglo XVIII, ha utilizado en gran medida los mismos argumentos que ya desde Jenófanes y Zoilo de Anfípolis los antiguos habían empleado con profusión.
1. Las contradicciones e inconsistencias en el contenido. − Así, se han intentado explicar las contradicciones en el mundo cultural homérico o las inconsistencias en la narración, algunas de las cuales han sido mencionadas en las páginas 55 ss., como prueba de la imperfecta fusión de primitivos poemas breves que con mayor o peor fortuna, según los autores, habría reunido Homero, o como prueba de la ampliación de una primitiva epopeya en el curso de la difusión oral de la épica. Las diferencias lingüísticas entre unos pasajes y otros se han interpretado con frecuencia como resultado de la incorporación al poema de interpolaciones o adiciones posteriores. Los anacronismos y la existencia de estratos culturales distintos se han aducido también como muestras de la confluencia de poemas primitivos en la Ilíada o en la Odisea, o como resultado de la compilación de varias epopeyas breves. En general, los juicios acerca de lo que es o no es adecuado a Homero desde el punto de vista de la moral, de su civilización, del estilo o de la belleza literaria atribuida a su poesía han sido las piedras de toque esenciales en la crítica homérica que se reanuda en la Edad Moderna con el abate D’Aubignac y, sobre todo, con F. A. Wolf. Aunque su interés es enorme porque han contribuido a plantearse con detalle el papel de cada pasaje en el conjunto de la composición, es imposible entrar aquí en este tema.
2. Los datos dialectales jónicos. − Por eso, en lugar de exponer un conjunto de teorías cuya variedad es desconcertante (sobre las cuales, cf. A. Heubeck, Die homerische Frage, Darmstadt, 1974; F. R. Adrados, «La cuestión homérica», en Introducción a Homero, ed. L. Gil, Madrid, 1984 [ = 1963]; J. A. Davison, «The Homeric question», en A companion to Homer, ed. A. J. B. Wace y F. H. Stubbings, Londres, 1962, 234 ss.), me voy a referir brevemente a los nuevos procedimientos aplicados a la cuestión homérica. Por una parte, el examen de los elementos lingüísticos homéricos, gracias al conocimiento más detallado de los dialectos griegos propiciado por el estudio sistemático de las inscripciones y la aplicación de métodos más depurados, ha ofrecido nuevos argumentos a favor de una localización o una cronología concreta de los poemas. Baste señalar aquí que en estos últimos años se ha llamado la atención sobre la existencia de rasgos compartidos por la lengua homérica con la variedad septentrional del dialecto jónico, tanto occidental (Eubea y Oropo), como oriental (Quíos y Eritras). Además, estos rasgos no son formulares, de modo que han de haberse incorporado al final de la tradición. En ciertos rasgos muy específicos, el dialecto homérico muestra coincidencias con los dialectos jónicos occidentales (Eubea y Oropo) y/o con los dialectos del Noreste jónico (Quíos, Eritras, Focea, Cume, Esmirna, etc.), sin que se pueda afirmar que es coincidente en todos los detalles con ninguno de ellos. En estas condiciones es insegura cualquier hipótesis, sobre todo porque los datos de las inscripciones proceden de una época muy posterior, y es seguro que en el intervalo se han producido profundas modificaciones en tales dialectos, en especial en los de Jonia oriental y en las islas próximas. En todo caso, los datos lingüísticos nos acercan (sobre todo en el caso de Quíos) a las tradiciones antiguas. Igualmente, la tradición que habla de la existencia de un ejemplar oficial ático posterior destinado a la difusión oral tras el fin del período de composición oral viene a coincidir con la existencia de aticismos en el texto homérico tradicional. Por todo ello, y a falta de argumentos en contra, consideramos que no hay razón para desechar las tradiciones antiguas sobre Quíos y sobre la existencia de un texto de procedencia ática que ha tenido especial repercusión en la tradición manuscrita de los poemas homéricos.
3. La geografía. − Aparte de los datos proporcionados por el dialecto, el contenido de la Ilíada revela que su autor estaba bien familiarizado con la costa occidental de la península de Anatolia. La afirmación (Ilíada XIII 12 ss.) de que Troya es visible desde Samotracia (por encima de la isla de Imbros) puede proceder del conocimiento real del paraje. Las referencias a lugares pequeños como Teba, Pédaso y Lirneso o a la figura de Níobe en el monte Sípilo pueden indicar también familiaridad con tales lugares. De todos modos, los ejemplos más numerosos de aparente familiaridad con la geografía de Jonia se hallan en los símiles: las aves en las praderas de la desembocadura del Caístro (II 459 ss.), la tormenta en el mar Icario (II 144 ss.), los vientos que soplan desde Tracia (IX 5 s.). Por el contrario, si se exceptúa el catálogo de las naves en II, la información sobre el continente griego es sumaria, aunque es verdad que esto puede ser por la propia localización de la acción fuera de Grecia continental.
4. Las representaciones cerámicas. − Las representaciones de los vasos, cuando exhiben un tema que con razonable seguridad procede de la Ilíada o de la Odisea, proporcionan un terminus ante quem para la datación de los poemas. Se conservan representaciones con temas que parecen estar tomados de la Odisea desde las primeras décadas del siglo VII: las más célebres son una procedente de Egina, que representa a Ulises y a sus compañeros huyendo del Cíclope bajo los lomos de ovejas (cf. Rumpf, Malerei und Zeichnung, 1953, 25), y otra que se conserva en Argos y representa a Ulises cegando a Polifemo. En lo que respecta a la Ilíada, la copa hallada en Isquia y datada hacia 720 a. C., en la que hay una inscripción que la compara con la copa de Néstor (cf. Il. XI 632 ss.), podría ser la referencia más antigua (cf. O. Hackstein, «The Greek of Epic» en A companion to the ancient Greek language, ed. E. G. Bakker, Malden, 2010, pp. 418-420). Se ha insistido también con frecuencia en los numerosos datos arqueológicos que prueban la difusión del culto a los héroes y heroínas en torno al año 700 a. C. y se ha subrayado la posibilidad de que en este surgimiento la epopeya haya jugado un papel importante (G. Nagy, The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, Revised Edition, Baltimore, 1998).
5. La literatura comparada. − Sin duda, han sido los datos proporcionados por la literatura comparada los que más han contribuido a renovar y a presentar bajo nuevas perspectivas los problemas relativos a la cuestión homérica. Ya en la década de los treinta del siglo pasado la observación de que el Kalevala, la epopeya popular finesa, estaba compuesta mediante la combinación de fragmentos recogidos entre poetas iletrados, que en las sucesivas ediciones fue incrementando su extensión, llevó a suponer a Lachmann que la Ilíada (y el Cantar de los Nibelungos) había sido compuesto del mismo modo. Así, creyó identificar dieciocho poemas breves, a los que finalmente se les añadieron a modo de epílogo XXIII y XXIV (para un resumen más circunstanciado de las teorías del siglo XIX, cf. W. Schmid y O. Stählin, Geschichte der griechischen Literatur I 1, Munich, 1929, 133 ss.).
Pero ha sido sobre todo desde la década de 1930, cuando, gracias a los trabajos y publicaciones de M. Parry y A. B. Lord sobre la épica tradicional yugoslava, la analogía con otras literaturas ha intervenido más decididamente en la cuestión homérica. A algunos datos ya nos hemos referido en los parágrafos anteriores; aquí será suficiente exponer algunas analogías que pueden ayudar a determinar el papel de la escritura en la composición de los poemas homéricos. La poesía homérica está destinada a ser difundida de manera oral y pertenece a una tradición de poesía compuesta sin la ayuda de la escritura; pero no hay datos directos acerca de si fue compuesta y transmitida de modo exclusivamente oral, o si, por el contrario, la escritura intervino desde el primer momento de la composición. En ausencia de datos, la analogía yugoslava puede hacer más o menos probables ciertas hipótesis.
Se ha defendido con frecuencia la idea de que la extensión de la Ilíada y la minuciosidad de algunos detalles de su composición, con referencias cruzadas de unos a otros pasajes y con anticipaciones y retardaciones de la acción, excluye la composición oral y sólo es comprensible si ha habido ayuda de la escritura (cf. A. Lesky, «Mündlichkeit und Schriftlichkeit im homerischen Epos», FS Kralik, Viena, 1954, 1-9). También se suele dar por buena la idea de que un poeta oral, en cuanto aprende las ventajas de la escritura, pierde su espontaneidad y sus versos se hacen pretenciosos y vanos (cf. A. B. Lord, «Homer’s originality: oral dictated texts», TAPhA 84, 1953, 124-134; G. S. Kirk, «Homer and modern oral poetry: some confu-sions», CQ 10, 1960, 271-281; A. B. Lord, «Homer as oral poet», HSCP 72, 1967, 1-46). Finalmente, se supone que un poema improvisado que no se conserva por escrito, por altas que sean sus excelencias, por muy reclamado que sea por el auditorio y por mucho que sea objeto de la imitación por parte del propio autor en otras audiciones y por parte de otros aedos, estaría ineludiblemente abocado a la disolución en un margen relativamente corto de tiempo como consecuencia de los inevitables cambios que cada nueva recitación introduciría (cf. A. Parry, «Have we Homer’s Iliad?», YCS 20, 1966, 177-216). Es decir, la conservación de poemas tan extensos mediante la pura memoria se estima como algo imposible. Además, sería difícil explicar por qué el texto de los poemas homéricos presenta en conjunto pocas variaciones, siendo relativamente fijo. Por todo ello, lo más común es sostener que la Ilíada y la Odisea fueron puestas por escrito en el propio momento de su composición. Esta hipotética redacción escrita sería obra del propio poeta, que habría aprendido la nueva técnica de la escritura que le procuraba la adaptación del silabario fenicio para la notación del griego, o bien de alguien que habría copiado al dictado la composición oral. De hecho, muchos poemas serbocroatas recogidos por Parry y Lord eran dictados ante el ayudante de M. Parry, que, al tiempo que los copiaba, señalaba ciertas incongruencias en el relato o algunos defectos en la métrica. Si esto es cierto, los poemas podrían haber sido compuestos no para ninguna ocasión ni festividad especial, sino como una pura manifestación de las capacidades de un aedo especialmente dotado, quizá a instancias de algún poderoso.
Este punto de vista, que parte del uso de la escritura en la composición de la Ilíada, bien como dictado bien por su uso directo, tropieza en principio con la dificultad de imaginar un texto escrito seguido de grandes dimensiones, muy poco después de la adaptación del silabario fenicio a la notación del griego. Es improbable, por lo demás, que un acontecimiento de tal magnitud, que se supone contemporáneo aproximadamente de las primeras inscripciones griegas conservadas, ninguna de las cuales llega a un centenar de signos, no haya dejado ninguna noticia. Sin embargo, estos no son argumentos en contra, sino muestras de las limitaciones de nuestro conocimiento. La propia adopción del alfabeto fue un hecho más memorable aún, pero no ha dejado ningún rastro en nuestra documentación.
6. El incierto papel de la escritura en la difusión de la «Ilíada». − Algunas suposiciones que se han hecho teoría común como argumentos en favor del uso de la escritura en la composición de la Ilíada son claramente desmentidas por los poemas de carácter oral. Así, la supuesta imposibilidad de que un poema tan extenso como la Ilíada pueda ser independiente de la escritura es falseada por Las bodas de Smailagic Meho, de Avdo Medjedovič, que contiene unos doce mil versos. La existencia de múltiples conexiones, que a menudo se estima como el criterio decisivo para rechazar la composición sin ayuda de la escritura, no es quizás tampoco tan concluyente como se ha intentado considerar. La intensificación de la declaración de Zeus en los cantos VIII, XI y XV, la reiteración de las advertencias de Polidamante en XII, XIII y XVIII, y otros muchos ejemplos semejantes (cf. XIV 516 y XVII 24; II 860 en comparación con XXI; II 827 y IV; VII 77 y XXII; VI 417 y XXII; etc.), que se han presentado como prueba irrefutable de una concepción escrita de la Ilíada, quizá no son más que una prueba de las enormes cualidades de un poeta que tiene conciencia clara de la unidad de su composición, sin que ello implique nada acerca de la composición con o sin la ayuda de la escritura. Sin embargo, esto no quiere decir que la teoría en su conjunto no sea la mejor que permiten imaginar nuestros datos, aunque sea cierto que algunos argumentos que se han aducido no van a favor de la teoría en realidad.
Lo mismo se puede decir acerca del postulado de que la adquisición de la escritura destruye las capacidades y relaja la espontaneidad del poeta iletrado que compone poemas improvisados. En realidad, no es el aprendizaje de la escritura per se lo que produce el cambio, sino el progresivo abandono del procedimiento de composición oral y su sustitución por el escrito. Ahora bien, no hay por qué imaginar contradicción entre manejo de la escritura y composición oral.
Algunos detalles mencionados por M. Parry y A. B. Lord en Serbocroatian Heroic Songs (Cambridge, 1954) son ilustrativos en cuanto a la capacidad de los poetas iletrados para repetir literalmente un poema propio o ajeno. Demail Zogi (Serbocroatian Heroic Songs, I 239 ss.), uno de los guslari entrevistados, insistía en que su propósito era repetir el poema exactamente igual y en que, aun dentro de veinte años, sería capaz de repetir con las mismas palabras el poema, del que habían sido recogidas dos versiones en el espacio de cuatro meses, sensiblemente iguales en cuanto al tema, pero de longitud distinta (núms. 24 y 25). Diecisiete años después de esta entrevista, Lord le instó a repetir el poema, y según éste (págs. 40 ss.), la nueva versión sólo tenía pequeñas diferencias de detalle (sustituciones de fórmulas, adiciones o eliminaciones de ciertos incidentes), con el resultado final de que el poema tenía unos sesenta versos más que la versión antigua, que constaba de 1370 versos (= 4,4 %). Tales cambios en dos versiones de un poema breve de un solo poeta dejan suponer que un poema de la longitud de la Ilíada en el curso de varias generaciones de transmisión puramente oral habría quedado enteramente desfigurado respecto al original.
Siendo tales las condiciones de la transmisión oral, sólo puede recibir con justicia el nombre de autor de un poema aquel cuya versión ha sido puesta por escrito. Lo mismo sucede en la tragedia, donde un mismo tema aparece tratado por autores distintos; el tema es tradicional y es la versión concreta lo que es de cada autor. Todos los demás poemas sólo aprendidos y transmitidos de manera oral, pero no perpetuados mediante la escritura, son anónimos; la propiedad del autor del canto, como las palabras, es alada y se la lleva el viento. Es de suponer, por tanto, que ha habido seguramente otras versiones del tema de la cólera anteriores a la Ilíada, pero que sólo aquella versión que ha sido puesta y transmitida por escrito (y es de suponer que de manera oral, al mismo tiempo) ha conservado el nombre de su autor. El autor de la composición escrita y, por tanto, Homero debe ser identificado bien con el autor de la versión oficial de las Panateneas (la primera redacción escrita segura), bien con una anterior. En esta elección, las fuentes antiguas y la ausencia de otros elementos del siglo VI hacen preferible considerar que Homero es el autor de la primera redacción escrita, que debe ser situado a fines del siglo VIII a. C., y que tal redacción probablemente tuvo lugar en Quíos o en una comarca del noroeste de Jonia (J. Signes Codoñer, Escritura y literatura en la Grecia arcaica, Madrid, Akal, 2004).