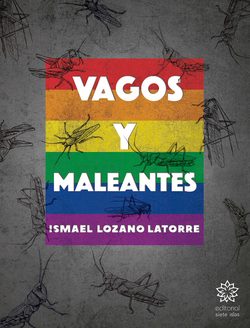Читать книгу Vagos y maleantes - Ismael Lozano Latorre - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCINCO
La habitación 112 estaba al final del pasillo, en una zona despejada, tranquila, fuera del bullicio y el ruido. Acoydan, aliviado, marcó una X en el control interno y empujó el carro. Aquel usuario era el último de su ronda… atrás quedaban ocho horas de nervios y las dudas que lo habían asaltado en todo momento.
Pantalón blanco y bata sanitaria celeste con zuecos anatómicos a juego: ese era su uniforme. El joven avanzaba por el pasillo como si temiese que en cualquier instante la jefa de gerocultores pudiese aparecer en una esquina y regañarle por lo que estaba haciendo.
—¿Es que no te han enseñado nada en clase? —le había reñido Mari Puri al descubrir que el joven no sabía cumplimentar los registros—. ¡Trae! —le pidió, arrebatándole los papeles que le había entregado—. ¡Es muy fácil! Están los datos del usuario, el historial, el registro de incidencias, el de actividades terapéuticas… ¡Solo tienes que prestar un poco de atención! No es tan complicado…
La jefa de gerocultores lo observaba mientras Acoydan se disculpaba una y otra vez. A pesar de lo indeciso y lento que era, sabía que de los cuatro chicos de prácticas que habían entrado ese mes, él era su única esperanza. ¡Siempre le ocurría! Mari Puri tenía un don natural para descubrir a las personas que servían para ese trabajo y pensaba que Acoydan, aunque estaba muy verde, tenía aptitudes suficientes para empatizar con los ancianos, aunque había que espabilarlo, y por eso debía ser dura con él.
—Espero que el trato con los usuarios se te dé mejor, porque en la parte administrativa eres un desastre.
Un armario de dos puertas, una mesita de noche, la caja fuerte, una televisión de pantalla plana en la que no se veían todos los canales y una mecedora: esas eran todas sus pertenencias. En la pared, un cuadro con cinco molinos de viento en el que podía leerse «Campos de Criptana».
—Manuel Artiles Fajardo —susurró—. Paciente parapléjico con principio de alzhéimer. Ochenta y dos años, homosexual, soltero y sin familia. No recibe llamadas ni visitas. Nacido en Teguise, Lanzarote. No le gusta hablar de su pasado y puede resultar violento en algunas ocasiones.
Violento, violento…
A simple vista el bulto canoso que se escondía bajo las sábanas no parecía muy peligroso. La habitación olía sudor, tabaco y orines secos. El sol entraba por la ventana e iluminaba las baldosas del suelo. El anciano estaba de espaldas, parecía que dormía, así que el joven entró de puntillas para intentar no despertarlo.
«No la cagues, Aco, no la cagues».
El sonido de su respiración, lento, acompasado… El usuario dormitaba y no tenía intención de despertarse.
—Don Manuel, soy Acoydan, su nuevo ayudante —anunció en voz baja tal y como establecía el protocolo—. He venido a asearlo y a sacarlo a dar un paseo por el patio si a usted le apetece.
El anciano, de espaldas, no hizo ningún movimiento, ni el más leve ruido. Acoydan, preocupado, avanzó hacia él temiendo que en su primer día de trabajo tuviera que encargarse de un fallecimiento.
—Don Manuel —le preguntó angustiado—, ¿se encuentra bien?
Flequillo canoso, rostro arrugado, una hilera de babas cayendo de la comisura de sus labios hasta empapar el colchón, camiseta blanca, la sonda saliendo del pañal y la bolsa de orina enganchada a la cama.
Esponja jabonosa, guantes, palangana, jarra con agua templada, toallas de diversos tamaños, champú… Todo preparado. Acoydan cerró la puerta para que no hubiese corriente.
—Don Manuel —insistió, acercando su rostro al suyo—. Despierte por favor, tengo que asearlo, no es la hora de la siesta.
Olor a tabaco, tabaco negro, Krüger, así olía su aliento. El joven, indeciso, no sabía cómo actuar. ¿Qué era mejor? ¿Despertarlo o apuntar en el parte que no había podido hacer su trabajo?
—Como llame a la jefa de gerocultores para preguntarle esto me la va a montar…
Los molinos de viento del cuadro mirándolo, retándolo como si fuesen gigantes maléficos que se hubieran aburrido de atormentar a Don Quijote y ahora hubiesen decidido atacarlo a él.
—Don Manuel, por favor —le pidió sacudiendo levemente su almohada, y los ojos del anciano se abrieron sobresaltados como si no pudiesen creer lo que estaba viendo.
Silencio.
Sorpresa.
Estupefacción.
El octogenario había abierto los párpados y lo miraba como si hubiera visto una aparición, sus pupilas amplias, dilatadas y su mano temblorosa se levantó de la cama dirigiéndose hacia él, intentando acariciarlo.
—¡¿Lorenzo, eres tú?! —le preguntó asombrado.
Nervios.
Desconcierto.
Su rostro escudriñándolo sorprendido y emocionado a la vez. Acoydan, paralizado, no sabía que pasaba ni qué hacer.
—Lorenzo —repetía conmocionado.
Sudor, escalofríos…. El anciano lo había confundido con alguien y por la sonrisa de su boca se intuía que se alegraba mucho de verlo. Su actitud desprendía ternura y miedo a la vez.
—No me lo puedo creer, Lorenzo —continuó impresionado—. Me dijeron que te habías ido a Argentina y que no ibas a volver.
¿Qué decía el protocolo de actuación? No contradecirlos. Si algún usuario presentaba delirios, no había que llevarle la contraria, ya que intentar hacerlo entrar en razón podía enfadarlo e influir en su estado anímico.
Violento, violento, en ocasiones podía ponerse violento.
—¡Pensaba que habías muerto! —continuó Manuel sin poder contener las lágrimas—. ¡Y mírate! ¡Estás igual! No has cambiado nada en todos estos años.
Sus manos temblorosas aproximándose para acariciarlo y él dejándose acariciar.
—Dios mío, Lorenzo —suspiraba—. ¡No te imaginas lo feliz que me hace verte!
Sus dedos recorriendo su frente, tocando su nariz, rozando sus labios, su boca… Un gemido escapándose de unos ojos emocionados que no podían dejar de mirarlo.
—Pensaba que estabas muerto —repetía—. Muerto…
Una bruma misteriosa cubría su conciencia y no le permitía discernir lo real de lo incierto.
Lágrimas.
Suspiros.
El anciano, aturdido, intentó incorporarse en la cama y sintió cómo la sonda que tenía introducida en la uretra le daba un tirón. Miró hacia abajo despreocupado y su rostro cambió por completo: la duda y la confusión se apoderaron de él. Había olvidado que estaba en un hospital y, al descubrirlo, se puso muy nervioso; no comprendía qué estaba sucediendo.
Miedo.
Terror.
Desconfianza.
Su mano convulsa agarró la bata del chico y comenzó a gritar como si lo estuvieran torturando.
—¡¿Qué ocurre, Lorenzo?! ¿Qué pasa? —le preguntó aterrado—. ¿Qué me han hecho esos hijos de puta? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Ha sido el general Oramas? ¿Ha sido él? ¿Me ha convertido en una babosa?
Acoydan tenso, Acoydan asustado. El joven inexperto se alejó de él.
—Don Manuel, creo que me está confundiendo con alguien —balbuceó sin saber si hacía lo correcto—. Yo no soy Lorenzo, soy Acoydan, su nuevo ayudante. He venido a asearlo y a sacarlo de paseo, estoy sustituyendo a Úrsula.
Confuso, desorientado. Las brumas que lo habían trasladado al pasado comenzaban a disiparse y la realidad le había escupido en la cara toda su crudeza.
Alzhéimer, alzhéimer…
El anciano clavó en él sus ojos castaños y lo miró como si fuera el responsable de su desdicha.
—¡Vete de aquí! —vociferó fuera de sí—. ¡Vete de aquí si no quieres que te parta la boca! —insistió, avergonzado de que lo vieran en ese estado—. ¡No quiero que me toques ni que te acerques!
Temblor en las piernas, nudo en la garganta, el joven, angustiado, dio otro paso hacia atrás, tropezó con la silla de ruedas y estuvo a punto de caerse. Su cadera golpeó la mesita de noche y algo que había sobre ella se precipitó al vació y se rompió en mil pedazos.
—¡Veeeeeeeete! —le chilló Manuel endemoniado, y Acoydan, aterrado, salió corriendo de la habitación.