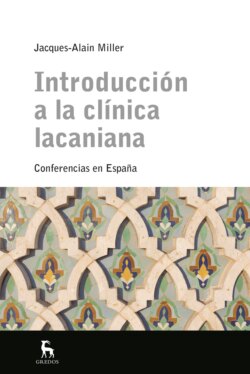Читать книгу Introducción a la clínica lacaniana - Jacques-Alain Miller - Страница 53
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA FUNCIÓN DE LA INERCIA
ОглавлениеEl problema que me plantea actualmente ese ya-dicho-antes es la función de la inercia en la experiencia analítica, función que había aislado anteriormente. «Inercia» es una palabra empleada por Lacan, es un término muy descriptivo para designar lo que no cambia en la experiencia, que tiene su peso para cada uno, analista o analizante, en la palabra. Al mismo tiempo, esta inercia se pone cada vez más en evidencia en la conceptualización de Lacan cuando da una definición del sujeto como sujeto de la palabra, definición que hace de él una instancia esencialmente móvil. Decimos, por ejemplo, que el sujeto es vehiculado por la palabra, por la cadena significante, etcétera.
Por el hecho de definir al sujeto como una instancia móvil, todo lo que en la experiencia es inercia se unilateraliza. Lacan definió siempre al sujeto en el nivel de los efectos de sentido, y ahora el sujeto es tan móvil como esos efectos de sentido. La palabra es algo que circula –hacia el Otro o desde el Otro–y, cada vez que pensamos sobre la palabra en la experiencia analítica, hablamos de un circuito donde se mueve el significante, hablamos de desplazamientos. Este circuito se desenvuelve en la experiencia analítica de manera pura. Igualmente, la inercia se aísla también de manera pura como aquello que siempre vuelve al mismo lugar. El analizante mismo, de alguna forma, es el ejemplo de ello –vuelve siempre al mismo lugar para ver al analista–. Lo cual da, a veces, a la experiencia analítica ese aspecto de viaje inmóvil que parece un poco desrealizador, como si el analizante fuera el peregrino en su patria, para retomar el título de Lope de Vega.
Así me veo conducido a volver sobre este problema en términos lógicos. Hay necesariamente en la conceptualización de la experiencia una constante y una variable. Esta constante es lo que Lacan escribe con el término a, mientras que por el contrario escribe la variable, primero con la s de sentido y después con la S tachada del sujeto $.
Esto ya se conocía antes de Lacan. Esta constante se llamó, en la experiencia analítica, fantasma. La fórmula del fantasma de Lacan escribe una inmovilización fantasmática del sujeto, inmovilización de una instancia que es móvil en sí misma. Sabemos también que Lacan dio primero una versión imaginaria de la constante a –el a es siempre una imagen–y, después, una versión real.
Pero esta no es la única inmovilización que existe en la experiencia analítica. Hay otra inmovilización del sujeto que también fue aislada por los analistas: la identificación. Hay, pues, otra constante simbólica que va contra la circulación del significante. Cuando Lacan escribe S1→S2, escribe la circulación significante a lo largo de la cadena, pero cuando se trata de la identificación debemos aislar S1 de sus conexiones S2. Tenemos otra constante además del a, esta curiosa constante del S1. Tanto es así que Lacan inventó un nombre especial para denominarla: el significante amo. Es el Uno sin Otro.
Esto plantea una dificultad porque, habitualmente, usamos una definición de Lacan, muy conocida, según la cual un significante representa al sujeto para otro significante. La identificación no puede considerarse propiamente una representación del sujeto. Por esta razón, para indicar el carácter especial, paradójico, de este significante, Lacan inventó nombres especiales. Lo llamó «rasgo unario» y, después, «significante amo». Así se define otra inmovilización, una inmovilización simbólica del sujeto.
Si se construye, a partir de la experiencia analítica, la categoría de inercia, uno se encuentra con dos constantes: a, que funciona en el fantasma, y S1, la constante del Uno. Para Lacan ambos términos colman y dividen al sujeto al mismo tiempo. Y los dos tienen definiciones semejantes: el S1, cuando es separado de S2, aparece como sinsentido, y el objeto obtiene su posición por estar fuera del sentido.
¿Cómo se articulan, entonces, el significante amo y el goce? ¿Por qué tendría que ser necesario tener dos términos, dos constantes, para la inmovilización del sujeto? Podemos verificar, desde esta perspectiva, que utilizamos las palabras de Lacan sin pensar qué comportan. Por ejemplo, hablamos del fantasma como fantasma fundamental. ¿Qué hay en el uso del mismo adjetivo en las dos expresiones si no el intento de señalar lo común entre el significante amo y el goce? Del mismo modo, en los cuatro discursos de Lacan funciona un intercambio de posición entre S1 y a, al pasar del discurso del analista.
Es un problema de psicoanálisis pensar juntos el Uno y el objeto, el significante amo y el goce, construir un término común para designar la inmovilización del sujeto y experimentar si la creación de este término común permite dar cuenta de algo más en la experiencia que no pueden captarse con dos categorías.
No es ésta la única razón para la elección del tema de mi primer curso de este año en París. Hay siempre más cosas que indican lo que es necesario pensar. Está, por ejemplo, el libro de la señora Roudinesco sobre la historia del psicoanálisis en Francia, libro que plantea la multiplicación de anécdotas alrededor de Lacan. ¿Por qué su personalidad aparece como fuera de serie? Podría decirse que –en la definición que dio el mismo Lacan– tiene que ver con un significante amo, pero también con el objeto. ¿Por qué en la historia ha habido siempre sujetos sobre los que se ha construido un anecdotario? ¿Cuál es el fundamento de las anécdotas?
En algunas páginas de Lacan sobre la identificación de las masas también puede verse una vacilación para saber si su operador es S1 o el objeto. Igualmente, la extimidad, que es una construcción sobre la relación entre a y A, está implicada en la definición misma del significante. Y se plantea, por otra parte, el problema del saber cómo ubicar la consistencia lógica del a. También el tema de la psicosis requiere entender qué significa, por ejemplo, Joyce, el síntoma en Lacan. Esta definición del sínthoma no es la usual para nosotros. Son, en resumen, los problemas que giran alrededor de este problema central, esto es S1 y a.
LA PAREJA LÓGICA S1 Y a
He tratado de escribir la conjunción de S1 y a como una pareja lógica y he elegido la palabra «insignia» como índice de este problema. Es una palabra que encontramos en Lacan y que parece dominar los significantes distinguidos, aquellos que parece que no cambian en la experiencia sino que tienen, por sí mismo, una inercia. No están tanto en el nivel de la circulación de los significantes como en el nivel de la ley de esa circulación. Es lo que Freud ya reconoció con el término de superyó, que indica precisamente que hay significantes que no se mueven, que parecen estar al nivel de la ley y no al nivel de la circulación. Esto es una paradoja para nosotros, ya que está en contradicción con la definición de significante.
Lacan utiliza la palabra insignia para denominar la transformación de una realidad en un significante –desde el lado de lo imaginario– o la transformación de lo real hacia lo simbólico. Voy a recordar, a modo de anécdota, el ejemplo lacaniano de la transformación del grito infantil en una llamada. El grito como tal no es nada más que un sonido. Es necesaria la aceptación del Otro materno para que ese grito se transforme en una llamada. Así, en el significante por el cual el Otro acepta el grito, hay una pura creación de la significación de llamada. El resultado es que el sujeto podrá llamar al Otro a partir de este punto, y podrá hacerlo de muchas maneras –en nuestra época es suficiente el teléfono o el telégrafo para hacerlo–. Pero lo que se pierde en este acto es el goce del grito mismo. Cuando a partir del grito se produce la significación de llamada, transformación que puede realizarse de manera sublimizada, ¿qué pasa con el goce? El goce del grito no se transfiere en la significación producida. No voy a desarrollar este punto, pero puede decirse que el grito suscita la creación del Otro como vacío; de este modo, el Otro es equivalente a una pérdida de goce y el grito es equivalente a un «plus de goce» encarnado.
Retengamos lo que fue el resultado de este estudio: está por una parte el significado del Otro, la llamada, que Lacan escribe s(A) –el sentido depende del Otro– y hay otra función que no es reductible a la función del sentido y que, por el momento, vamos a escribir como a. ¿Cómo se articulan el sentido y el a, el sentido y el plus de goce?
Así me he visto conducido a generalizar el problema en los siguientes términos: cuando Lacan empezó su enseñanza como una nueva alianza con la teorización de Freud, su modo de entrada fue partir del campo del lenguaje, pero con la evidencia de la función de la palabra, es decir, del lenguaje considerado a partir de sus efectos de sentido. Ahora ya se sabe que Lacan utiliza como algoritmo la diferencia entre el significante y el significado y que camina por la literatura y la experiencia analíticas con esta diferencia, considerando prevalentemente el lenguaje a partir de los efectos de sentido. En su teorización esto se articula inmediatamente con la comunicación, en tanto que el sentido se plantea como sentido del Otro, articulado en el lugar del Otro. Es realmente un operador muy potente: tomar el campo del lenguaje, distinguir en él al significante del significado y aislar la función del Otro.
Desde este punto de vista, Lacan puede considerar el síntoma analítico como un mensaje y decir que la doctrina del síntoma es una semántica. Interpretar un síntoma es considerarlo sentido del Otro. Y es verdad que el principal descubrimiento freudiano fue que el síntoma tiene un sentido.
Pero inmediatamente podemos ver que hay otra lógica que opera dentro de ésta. Considerar el síntoma como un mensaje que tiene un sentido no es suficiente para describir el síntoma analítico. En Lacan siempre hay otra función que se superpone a ésta, escrita como fantasma. Se trata de otro tipo de sentido que el sentido que hay que escuchar. Se trata de lo que llamó en una ocasión un «sentido gozado», un sentido que tiene relación con el goce y que aparece siempre como parasitario. No es seguro que pueda decirse del sentido gozado lo mismo que del sentido a escuchar, es decir, que se trate de un sentido del Otro. Más bien parece que el sentido gozado, cuando aparece como sentido gozado del Otro, define la psicosis.
Hay que complementar, pues, la estructura lingüística con otra. El significante no tiene solamente efectos de sentido, sino también efectos de sentido gozado. Esto es lo propio del análisis.
No voy a desarrollar aquí todos los pasos, sino que daré las consecuencias de esta línea de pensamiento que conduce, cuando se radicaliza, a una revisión del estatuto del significante. Parece entonces que la perspectiva del significante como tal es una unilateralización del campo del lenguaje del lado de los efectos de sentido.
Esta lógica es operativa en la propia enseñanza de Lacan. Para mí siempre constituyó un problema entender por qué su texto Televisión habla del signo y no del significante. Hace retornar la categoría de signo, que parece antigua, como superior a la categoría de significante. Esta lógica permite entender que es necesaria una categoría más amplia que la del significante para distinguir, en el campo del lenguaje, lo que no es función de la palabra.
En el campo del lenguaje hay otra perspectiva –tomar el signo en tanto que tiene efectos de sentido gozado y efectúa una producción de goce–y, para distinguirlo, hay un término en Lacan, la palabra «letra». La letra, siempre citada como uno de los misterios de Lacan, denomina el signo en tanto que producción de goce.