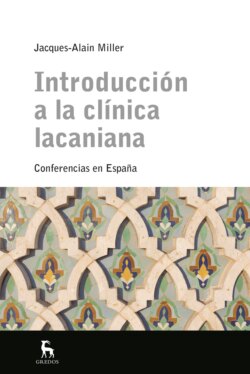Читать книгу Introducción a la clínica lacaniana - Jacques-Alain Miller - Страница 59
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA PATOLOGÍA ESENCIAL DEL SUJETO
ОглавлениеLa condición, entonces, para distinguir al sujeto de la enunciación es que puede tomar distancia respecto a lo que él mismo enuncia. Es el sujeto que puede notar que ha dicho algo pero que no sabe por qué, que no cree en lo que ha dicho, sabe que es una broma o piensa lo contrario de lo que dice; el sujeto es capaz de juzgar lo que dice y lo que hace. A partir de la conexión salud mental-orden público-responsabilidadderecho-respuesta, puede entenderse la importancia, el lugar destacado que Freud dio al concepto, tan sorprendente quizá, de sentimiento de culpa.
El sentimiento de culpa es, propiamente, el pathos de la responsabilidad, la patología esencial del sujeto. ¿Y cuál es su sentido? Que me siento responsable de no sé qué. Y puede decirse que es una condición previa de la práctica analítica. En cierto modo, entonces, comprobar su existencia o producirla es el objetivo de las entrevistas preliminares. Se trata del sentimiento de culpa como afecto del sujeto del inconsciente. Y, cuando comprobamos que existe, podemos decir que hay sujeto capaz de responder. A tal punto es así que Lacan define al sujeto propiamente como una respuesta.
En el psicoanálisis podemos llegar hasta el límite de decir que el propio sujeto es una respuesta. Éste es el fundamento del lazo social, lo que Freud inventó: el punto de vista psicoanalítico sobre la sociedad. Freud no definió la sociedad por la salud mental sino a partir de un mito, y no cualquiera: el de un crimen primordial en el origen da la ley. Es el mito que dice «Todos culpables». Es la respuesta mítica al «Yo me siento responsable de no sé qué», la respuesta de la muerte del padre. Y es también lo que permite comprender por qué Lacan aconseja rechazar de la experiencia analítica a los canallas. ¿Qué es un sujeto canalla? Es el que siempre se inventa disculpas para todo. Y también hace ver lo que Lacan destaca en las entrevistas preliminares, esto es, la rectificación subjetiva preliminar al análisis. El sujeto entra en análisis quejándose de los demás, y esa rectificación –el ejemplo clásico es el análisis de Dora– le lleva a percibir que él tiene algo que ver con las cosas de las que se queja, es decir, que se trata también de su culpa. Porque a pesar de los fenómenos superficiales que pueden manifestarse en la experiencia, sabemos que el sujeto del inconsciente es siempre un acusado; es en este sentido que Freud inventó, para demostrarlo, el superyó.
«No hay que retroceder frente a la psicosis» es una frase de Lacan que se repite por todas partes, tanto en Brasil como Europa o Canadá. No hay que retroceder, pero con excepciones. Podríamos discutirlo a propósito del análisis de los paranoicos, por ejemplo, porque presentan dificultades técnicas difíciles de superar. El paranoico, precisamente, está en la posición subjetiva del acusador y no del acusado. Lo que llamamos un paranoico está en esa posición subjetiva, perseguido pero con culpa de los otros; y los perversos, quienes enuncian comportamientos que, según la clasificación psiquiátrica, se llaman perversos, eluden esa misma definición. Un verdadero perverso no viene a pedir un análisis y, si por error lo hace, se va. Sin embargo, un perverso puede pedir un análisis en tanto que tiene un sentimiento de culpa a propósito de su comportamiento, cuando deja de inventar disculpas por lo que no puede evitar hacer. Además, la experiencia hace pensar que más bien se trata de personas de alto sentido moral, contrariamente al retrato del perverso que se hace normalmente. Por tanto, la presencia del afecto subjetivo de culpa tiene un carácter decisivo en la posibilidad de analizarlos.
No creo que pueda darse una respuesta típica sobre lo que el perverso busca. Ya es una pregunta, por ejemplo, qué es lo que busca en el saber y en las obras de la cultura. Conocemos el lugar eminente que han tenido en ella los homosexuales. Pero hay que pensar que del goce que obtiene obedeciendo a la pulsión se sigue, para él, una insatisfacción, es decir, que también se trata de que su goce no es completamente acéfalo. El análisis a pesar, en su caso, de los comportamientos perversos, podría mantenerse si en el plano mismo del goce –que él sabe obtener mucho mejor que un neurótico–, en algún lugar, hubiera una defensa. Y hay muchas homosexualidades, como decía André Gide. Hablamos burdamente de homosexualidad cuando el objeto es del mismo sexo, pero las prácticas son suficientemente diversas como para localizar en ellas los estigmas de la defensa contra otro goce, por ejemplo.
André Gide, por ejemplo, amaba a los jovencitos, a los chicos jóvenes barbilampiños. Su práctica homosexual consistía en la masturbación mutua y sentía horror de la penetración, a lo que asistió, en alguna ocasión, con Lord Douglas, el amante de Oscar Wilde. Por eso, quizás, habría sido analizable; él mismo fue a ver a un médico psiquiatra antes y después de casarse –pensaba que el matrimonio lo podía curar– y llegó a hacerse analizar aunque no duró mucho. Pero puede seguirse el camino de su producción literaria, año tras año, y pensar si no se trataba, en ella, de una cura por escrito.
En la propia obtención de goce, a pesar del desmentido, de la denegación de la castración, hay un lugar para la defensa. No creo que en el caso de los perversos se trate de la «normalización» de la vida sexual sino que, en ese caso como en los otros, se trata de establecer el deseo del sujeto, que puede ser «disarmónico» con su goce.
No somos, por tanto, los guardianes del orden público. Y es apasionante seguir los hechos clínicos: una vez descrito el acto al que tiende el sujeto, una vez localizados los encuentros infantiles que han marcado para siempre, para toda la vida, su modo de obtener el goce, una vez hecho esto, el trabajo analítico se detiene y el sujeto perverso no tiene otra idea que buscar esas situaciones.