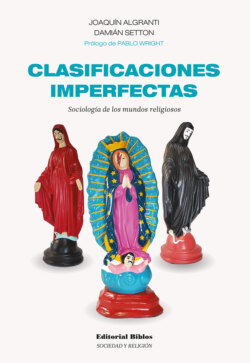Читать книгу Clasificaciones imperfectas - Joaquín Algranti - Страница 12
CAPÍTULO 1
Categorías semiabiertas: aproximaciones al estudio del hecho religioso
ОглавлениеPara evitar el uso espontáneo de las palabras y los términos sociológicos sin circunscribirnos, a su vez, al extremo opuesto, es decir, al ejercicio formal del comentario teórico, nos proponemos caracterizar los conceptos elementales que recorren los distintos capítulos del libro, definiendo un encuadre común de categorías y razonamientos. El desafío consiste en construir un esquema lo suficientemente preciso como para reconocer ciertas regularidades en las estructuras de los mundos religiosos1 y lo suficientemente liviano, maleable, como para captar procesos emergentes que, como consecuencia de su dinamismo, suelen pasar inadvertidos.
Por eso, no se trata aquí de esbozar en pocas páginas un sistema lógicamente cerrado de pensamiento ni de realizar, al detalle, un estado del arte; menos aún priorizar la historia o la genealogía de las ideas que sintetizan diversas escuelas sociológicas. Por el contrario, nos interesa describir un punto de vista producto de la investigación social, esto es, un conjunto articulado de categorías de carácter inductivo, semiabiertas, que se encuentran informadas por perspectivas teóricas, por los debates regionales del medio académico y, especialmente, por los casos de estudio y la resolución de los problemas prácticos que suscitan. No es una apuesta artificiosa por la originalidad plena ni por la pretensión de ocupar el lugar del universal en las ciencias sociales de la religión, sino un esfuerzo sistemático por clarificar las nociones que, a la manera de la metáfora de la caja de herramientas, irán surgiendo a lo largo del texto, evidenciando el carácter hipotético y sobre todo provisorio de los resultados que alcanzan las interpretaciones científicas.
Ahora bien, ¿cómo producir conceptos que escapen a la reducción empirista o a una macroteoría general? El libro no pretende ser, estrictamente hablando, un trabajo sobre el judaísmo, ni el pentecostalismo, la religiosidad popular o el movimiento de la Nueva Era; tampoco sobre pragmatismo, estructuralismo, hermenéutica ni sobre las ciencias sociales de la religión en América Latina, pese a la influencia de primer orden que representa esta corriente en cada capítulo. Asimismo, lejos de adherir a un discurso del desetiquetamiento –siempre funcional a las pretensiones de autenticidad de los profesionales de la cultura–, nos interesa concentrarnos en la determinación concreta de una serie de categorías que nos permitieron, a lo largo de los últimos diez años, entender el fenómeno religioso en clave comparada, sorteando deliberadamente los razonamientos antinómicos que abundan a veces en la disciplina, sea bajo la oposición entre lo sagrado y lo secular, el debate en torno a la religión y la espiritualidad o el desacople contemporáneo entre la institución y las prácticas.
Resumamos, sintéticamente y de manera anticipatoria, las líneas generales del argumento que iremos desarrollando a lo largo del capítulo. El punto de vista desde donde intentamos desandar las lecturas contrapuestas en la construcción del objeto corresponde al análisis sobre las formas de habitar o adherir al espacio-tiempo sagrado. Allí, la actividad de los agentes tiende a orientarse hacia la apropiación creativa de un conjunto de recursos y mediaciones disponibles –de naturaleza ética, técnica y estética– que les permiten relacionarse, en sus propios términos y en función de su trayectoria personal, con los proyectos religiosos en curso, tanto con sus imaginarios y potencialidades como con sus obligaciones precisas. Estos proyectos, y la organización que los lleva a cabo, se caracterizan por emprender un trabajo sistemático cuya meta es la producción de un cosmos relativamente estructurado a partir de taxonomías y estilos de pensamiento. Las clasificaciones teóricas y prácticas son fundamentales porque dotan de un sentido de orden y ubicuidad. Instituyen las posibilidades concretas de experimentar una visión del mundo a través de procesos rituales, mitologías, objetos jerarquizados y bienes de cultura que promueven identificaciones duraderas. Esto no significa que las categorías y los juegos del lenguaje que expresan sean fijos. Todo lo contrario. Ellas se encuentran expuestas a la crítica, las revisiones, y a la dinámica de la descategorización y recategorización. En definitiva, las relaciones sociales de cada espacio expresan fuerzas colectivas de distinto orden que participan en la construcción de fronteras –afinidades y rechazos– con otras propuestas espirituales, así como en la elaboración de definiciones singulares de “lo real”.
Del encuentro entre estos dos principios generativos, el que despliegan los agentes en el proceso de ocupar un lugar propio y el trabajo conjunto que supone un proyecto duradero, surgen mundos religiosos de distinta escala en donde se estabilizan posiciones y diferenciales de poder. El espacio de producción de lo sagrado instituye asimetrías, alteridades, jerarquizaciones interreligiosas y hacia adentro de cada grupo y organización. A lo largo de los años pudimos explorar empíricamente este punto de intersección a través del esquema de análisis basado en la distinción núcleo-periferia, complementando estas posiciones originarias, sus procesos y variaciones, con otras dos a las que denominamos como cuadros medios y marginales.2 El espacio irresoluble de conflictos, pero también de solidaridades y alianzas que emergen de las imágenes del mundo que sintetiza cada una de estas situaciones o estados de pertenencia, nos permitió construir analogías entre campos de estudios diversos.
Surgen, de estos últimos párrafos programáticos, un conjunto de términos que es preciso ampliar, aunque sea a grandes rasgos y con fines empíricos, para explicitar la acepción en la que serán recurrentemente utilizados en los distintos capítulos. Veamos, entonces, a qué nos referimos con las nociones de habitar-adherir, mediación, encuadres sociales, espacio-tiempo sagrado, producción de fronteras, definiciones de lo real, y con el esquema núcleo-periferia y sus dimensiones de identificación.