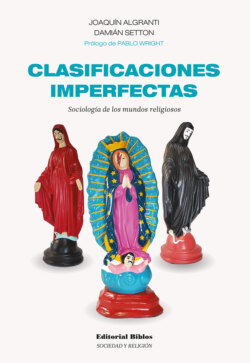Читать книгу Clasificaciones imperfectas - Joaquín Algranti - Страница 14
Cómo reducir complejidad: a propósito de las mediaciones y los encuadres sociales
ОглавлениеLa sociología de los mundos religiosos requiere otro concepto clave de análisis: se trata de las mediaciones. Entendemos, por este término, al conjunto integrado de prácticas y saberes específicos que representan el acervo común desde donde se sintetiza la experiencia de un grupo y sus definiciones singulares de la realidad. Vistas en su dinámica, las mediaciones son las actividades, los trabajos, que participan en la producción de los fundamentos que delimitan un contexto de creencias y sus actitudes compartidas. Es una categoría que remite a los procesos y las relaciones a partir de los cuales se crean recursos de sentido y repertorios sociales11 que los agentes internalizan selectivamente, produciendo un orden negociado de pertenencia. Uno de los rasgos centrales de las mediaciones, en sus distintas variantes, es su capacidad de reducir complejidad, tanto aquella relativa a la simbólica de una tradición como la complejidad biográfica de una trayectoria de vida. Comprende un proceso diestro de simplificación y actualización de los significados para producir articulaciones entre las creencias –sobre todo aquellas de larga duración– y sus aplicaciones prácticas.
De acuerdo con los registros previos, es posible distinguir tres tipos de tareas colectivas que comparten los espacios de producción de lo sagrado. Cabe diferenciarlas en función de las propiedades mayoritariamente éticas, técnicas o estéticas que despliegan. Veamos cada una de ellas.
Las mediaciones éticas abocadas a la definición de “lo verdadero”12 reúnen la totalidad de los recursos simbólicos disponibles en un contexto de creencias y el modo en que colaboran para generar justificaciones operativas. Son los dispositivos de sentido que circulan en un espacio y que se presentan de manera relativamente accesible, es decir, que se encuentran a la mano de aquellos que participan de una comprensión afín o similar del mundo. Se manifiestan bajo distintas modalidades entre las que se destacan, por ejemplo, los discursos, argumentos y enunciados que representa la palabra oral o la escrita, los imaginarios –sobre los orígenes, los linajes, los mensajes proféticos y las escatologías–, los mitos, esto es, las acciones arquetípicas de grandes hombres, mujeres, entidades; la estructura de una memoria colectiva sobre la identidad de un pueblo o los mandatos de la ley de Dios. Estos recursos, relacionados sobre todo con el lenguaje, pueden decantar o no en una cosmovisión religiosa en la que se ponen en juego efectos de clasificación, de razonamiento y de orden que se expresan en los marcos interpretativos con los que se recorta y aprehende la realidad. La evidencia de sentido es uno de los rasgos centrales de las mediaciones éticas y sus funciones ideológicas –expresadas, por ejemplo, en toda su coherencia y sistematicidad a través de las demostraciones racionales de las teodiceas u otras teorías de Dios–.
Las mediaciones técnicas, con las que se construyen comprensiones sobre “lo útil”, contemplan los múltiples usos del cuerpo en situación, entre otros registros. No priorizan los recursos teórico-discursivos, sino el complejo de disciplinas y destrezas corporales que habilita un territorio de creencias. La mímesis, su repetición y perfeccionamiento durante la performance ritual, así como la asimilación de fórmulas convencionales de interacción vinculadas con la vida cotidiana, son dos dimensiones clave del aprendizaje físico de las prácticas en cuanto esquemas incorporados. Se introyectan, por ejemplo, los procedimientos formales del rito y sus actos sacramentales –la manera apropiada de orar, bailar, cantar, de vestirse, de repetir en voz alta, de leer, de reír, llorar, estudiar o meditar de acuerdo con el sentimiento evocado y sus circunstancias–, también se ensayan los gestos y el conjunto de actitudes mínimas que mejor se ajustan a las sociabilidades de un grupo, a sus conductas rutinarias, reacciones y expectativas. Pensemos en los modos de saludar, despedirse, demostrar afecto, duda o rechazo, en el manejo de la distancia, en el contacto visual, en la atención sobre del rostro o la práctica de la escucha. Los contextos de interacción de la vida religiosa ofrecen, bajo el doble registro de la posibilidad y la coacción, usos notablemente precisos del cuerpo que se distinguen de otros ámbitos sociales y encuentran su criterio de verdad en las experiencias y las sensaciones que suscitan. La fuerza de “lo útil” es una característica distintiva de las mediaciones relacionadas a los ritos de contacto. A su vez, la declinación de la técnica no se restringe a las acciones religiosas sobre el cuerpo, sino que influye en la producción de objetos y sistemas tecnológicos que proponen, retomando la filosofía de Simondon (2018: 131-164), modos de existencia concretos a los que es preciso separar tan solo analíticamente para comprenderlos en su propia lógica.
Las mediaciones estéticas, con las que se construyen representaciones sobre “lo bello”, describen las características típicas de la cultura material de una tradición o un grupo. Se trata de un complejo de objetos entre los que se incluyen todo tipo de materialidades, siempre y cuando se encuentren espiritualmente marcadas –o se las entienda de esta manera–, como es el caso de las obras de arte, la arquitectura, los santuarios, los productos artesanales, la orfebrería, las reliquias, y sobre todo los bienes y servicios de consumo masivo. Estos últimos, ostensiblemente vinculados con el ascenso de las industrias culturales durante la segunda mitad del siglo XX, presentan un interés especial para entender los recursos disponibles de un mundo religioso y los modos de habitarlo o producir adhesiones débiles. Los procesos de construcción y reconstrucción de un conjunto sistemático de percepciones, preferencias y sensibilidades, que se manifiestan bajo la forma “espontánea” del gusto y los estilos culturales, deben su fuerza tanto a la historia acumulada de una trayectoria social como a los contextos de mercancías y las situaciones de consumo con las que se convive diariamente. El atractivo de un proyecto religioso se fundamenta, en parte, en la tecnificación de lo sagrado y en el juego de marcaciones fuertes y débiles13 que reúnen los objetos culturales de su entorno: música, libros y revistas, películas, videos –difundidos por las redes sociales, las páginas de internet y las aplicaciones de celular–, paquetes turísticos, productos litúrgicos y de santería, entre otros ejemplos. Las mediaciones estéticas de la cultura material y el consumo son un factor cada vez más decisivo de las sociabilidades religiosas, de sus imaginaciones colectivas, sus redes de intercambios, sus oportunidades económicas y posibilidades de innovación. Ellas expanden el significado, permiten creer a través de imágenes, melodías o textos.
Es preciso insistir en que las mediaciones señaladas no son exhaustivas, abstractas ni universales, es decir, pueden aparecer otros recursos o actividades relevantes de acuerdo con las características del objeto de estudio y el recorte que emprenda cada investigación. Tampoco son mutuamente excluyentes. De hecho, en la mayoría de los casos los elementos éticos, técnicos y estéticos coexisten –en diferente grado e intensidad– dentro de una misma práctica, un mismo estilo de pensamiento a partir del cual se producen actos cotidianos de clasificación. Cuando eso ocurre de manera continuada, es posible entender las orientaciones de la acción como un ethos, esto es, como un conjunto de hábitos y costumbres adquiridas, expresados en fundamentos motivacionales que guían la conducta de acuerdo con fines y valores específicos. Esto no excluye la situación de intereses que pueda promover la identificación religiosa con metas utilitarias, así como la aspiración legítima a hacer coincidir un sistema de valores con la búsqueda de la prosperidad entendida en todas sus posibilidades.
Ahora bien, las mediaciones dominantes de los mundos religiosos y el modo en que producen recursos para habitar o adherir a su propuesta no transcurren en situaciones anónimas, neutras o indefinidas de interacción. Por el contrario, y aunque sea un tanto obvio señalarlo en un escrito sociológico, no podemos dejar de reconocer la importancia de los encuadres sociales de los que participan las personas, así como los medios que se encuentran a disposición. El análisis detallado de las jerarquías internas, con sus estructuras y distribuciones de cargos, y el modo en que los individuos son investidos para el ejercicio de la autoridad, es una de las metas de nuestro estudio para entender el hecho religioso en términos complejos. Para ello, es preciso explorar la existencia, o no, de cuadros administrativos en sus más variadas expresiones, y los mecanismos de instrucción, selección y competencia a través de los cuales se otorgan nombramientos, o el derecho a ocupar funciones organizativas, tal vez realizar una carrera, gestionar conflictos internos y reproducir en distintas escalas la economía de poder de las dinámicas grupales. Las disputas de conducción, sucesión y liderazgo demuestran hasta qué punto es frágil la construcción social de las formas espirituales de dominación. Del mismo modo, las estrategias de expropiación y monopolio ponen en evidencia el esfuerzo permanente que representa, para cualquier empresa religiosa, el desafío de conservarse en el tiempo.
A sabiendas de los vastos aportes de la sociología de la dominación14 –sobre todo en lo que respecta a sus aspectos estructurales y simbólicos–, nos interesa atender a tres aspectos constitutivos de los encuadres sociales que surgirán a lo largo de nuestro trabajo. Nos referimos a las siguientes dimensiones: 1) los fundamentos de sentido de la autoridad sobre los cuales se inicia el proceso constante de construcción de un mandato legítimo (basado en el peso de la tradición, la costumbre, el carisma, la regla, la ley, la novedad, el exotismo etc.); 2) la tarea de acumulación de todo tipo de recursos, a fuerza de producirlos, expropiarlos y atraerlos, con el objetivo de sostener las funciones del liderazgo y –en caso de que existan– también de los cuadros administrativos, y 3) el ejercicio del poder,15 la resistencia y la indisciplina en situaciones de interacción a partir de las cuales se produce un orden negociado en donde los agentes reformulan los compromisos religiosos. Por lo tanto, en nuestro análisis, pensar los encuadres sociales supone entonces explorar las bases de un orden legítimo, los recursos en cuanto soporte de una estructura jerárquica y las interacciones sobre todo en condiciones de asimetría.