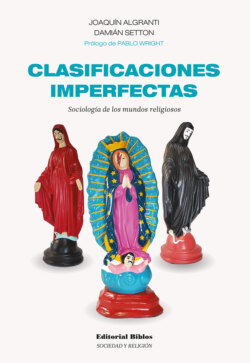Читать книгу Clasificaciones imperfectas - Joaquín Algranti - Страница 8
Microescala: estructuras de los mundos religiosos
ОглавлениеLa individuación del creer constituye un aspecto destacado de nuestra época, junto con los procesos concomitantes, pero minoritarios, de reinvención de lazos sociales en el marco de estructuras eclesiásticas, como demuestra el crecimiento evangélico. En este contexto cobra importancia la pregunta por la manera efectiva en la que se habitan, cotidianamente, los mundos religiosos. Estos son ocupados y experimentados a través de un juego que implica, por un lado, el distanciamiento y la negociación con el saber experto (es decir, el dogma, los sistemas míticos, los ritos y racionalizaciones sacerdotales) y, por el otro, el impulso descategorizante que cuestiona las taxonomías en curso mientras afirma el elogio de la inclasificación. Para abocarnos a esta pregunta es preciso atender, analíticamente, a distintas estructuras subterráneas, no obvias –siguiendo la clave interpretativa propuesta por Randall Collins (2019: 45-48)–, que gobiernan el funcionamiento de las creencias; configuraciones cuya eficacia depende, en parte, de su condición incuestionada.
La estructura interna de los mundos religiosos debe mucho a la forma en que se sintetizan y resuelven cuatro procesos. El primero consiste en la producción de identificaciones en donde intervienen, en un equilibrio inestable, la propuesta de la organización y sus representantes, los elementos comunitario-culturales de una tradición y los juicios relativos a la espiritualidad. El esfuerzo del agente radica en el acto de posicionarse ante estas lógicas heterogéneas, no siempre coherentes ni articuladas entre sí, en el intento por adaptar las creencias a su propia biografía. El segundo comprende la participación de la cultura material, es decir, el sistema de objetos espiritualmente marcados que modelan la experiencia de la vida religiosa. Mercancías, artefactos y bienes simbólicos representan dispositivos de sentido que suscitan y encuadran el gusto, las preferencias por las cuestiones sagradas en modelos flexibles de interpretación. La producción y el consumo son aspectos fundamentales, pero soslayados, en donde estructuras económicas definidas se conjugan con la ética, la técnica y la estética de las visiones religiosas del mundo. El tercer proceso incluye las construcciones carismáticas de distinto tipo en cuanto acontecimientos colectivos que maximizan la simbología de un grupo. A través de milagros, dones y prodigios, se exponen los argumentos de autoridad y obediencia que refuerzan o subvierten el ordenamiento jerárquico. Estos sucesos generan, asimismo, réplicas de menor escala en los márgenes de las organizaciones. Cabe destacar que el carisma adopta propiedades inespecíficas capaces de proyectarse no solo en figuras heroicas, sino también en objetos de devoción o circunstancias extraordinarias. Finalmente, nos encontramos con la recreación de zonas de frontera en las que se generan escenarios de interacción que se construyen en torno a los límites entre el adentro y el afuera de las definiciones religiosas de lo real. El espacio entremedio constituye un área clave poblada por sentidos, acciones e imaginarios periféricos en donde el ritualismo y la doctrina tienden a relajarse adoptando formas sui géneris. Las organizaciones proselitistas cuentan con un entrenamiento y una experticia singular en la puesta en escena de actividades de contacto entre los núcleos y las periferias.
Los cuatro procesos modelan, internamente, los mundos religiosos, sus estructuras y dinámicas. Identificaciones, objetos, carismas de todo tipo, escenarios de interacción, les dan el tono a las relaciones sociales y a los entramados que estabilizan. Existen, naturalmente, otras coordenadas relevantes que, en la economía de nuestro argumento, tienen un lugar subordinado. Es el caso, por ejemplo, de la historia de las organizaciones, la ascendencia y la tradición en la que se inscriben, los rasgos morfológicos y sus variaciones, los fundamentos teológicamente racionalizados de sus sistemas de creencia o las fórmulas rituales más características. Cabe señalar que se trata de una subordinación reflexiva, controlada, puesta al servicio de los procesos de análisis. Nuestro interés consiste en explorar qué ocurre “por debajo” de los conceptos fundacionales de la disciplina, qué sucede detrás de las costumbres, los hábitos y la estructura de carácter que formaliza la idea del ethos o las imágenes y explicaciones del mundo propias de las cosmovisiones. Estos elementos, constitutivos de los estudios clásicos, se encuentran presentes, pero de manera desordenada, asistemática y sobre todo imperfecta; vale decir, como actividades irresueltas que comprometen tanto a los agentes como a los proyectos institucionales de cada espacio.
El propósito del libro apunta en una dirección específica: explorar analíticamente el modo en que se habitan y componen diversos mundos religiosos de la Argentina contemporánea, cada uno de ellos interpelado –en distinta medida– por el problema de la clasificación-inclasificación. Las identificaciones, las materialidades, el carisma y los escenarios de interacciones representan los procesos destacados que prefiguran a las creencias y sus usos estratégicos. La estructura del argumento se encuentra organizada en ocho capítulos complementarios divididos en dos partes: la primera es una reflexión teórico-conceptual que comprende la introducción de categorías básicas de análisis, la pregunta por la inclasificación y el lugar de la espiritualidad en este interrogante; la segunda aborda el estudio empírico del hecho religioso y sus procesos internos en distintos espacios de creencias.
El capítulo 1 introduce un conjunto de conceptos elementales que forman parte de la investigación. A distancia consciente de los sistemas teóricos herméticos, pero también del uso ingenuo de las palabras, el capítulo reconstruye categorías de análisis que fueron utilizadas en estudios anteriores a lo largo de los últimos diez años. El objetivo no es llevar adelante un estado del arte, ni una genealogía de las ideas, sino explicitar el método de pensamiento empleado en el análisis de los procesos sociales relativos al fenómeno religioso y, eventualmente, a otros mundos afines. Cada concepto refiere a etapas precisas de investigaciones pasadas o en curso y a espacios colectivos de formación, discusión e intercambio de resultados. La diferencia entre habitar y adherir, las mediaciones éticas, técnicas y estéticas, los encuadres sociales, el espacio-tiempo sagrado, la producción de fronteras, las definiciones de lo real y el esquema núcleo-periferia aparecen como nociones semiabiertas e inductivas que requieren un breve desarrollo, ya que serán utilizadas frecuentemente. Lejos de los modelos apriorísticos, aunque teóricamente informadas, las categorías son el resultado provisorio del arduo trabajo de investigar, corregir y comparar.
El capítulo 2 enuncia una de las principales claves de análisis, previamente anticipada. En homología con otros órdenes de producción cultural como la política, la sexualidad y la música, los mundos religiosos se encuentran atravesados por movimientos contrapuestos de categorización y descategorización. En ellos se evidencia el esfuerzo colectivo por transmitir, proteger, naturalizar las taxonomías que sostienen un orden simbólico o intentar, por el contrario, impugnarlas en cuanto arbitrarios culturales. Podemos reconocer en términos hipotéticos tres impulsos: el primero corresponde al pensamiento clasificador de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, orientado a regularizar, a los fines gubernamentales, las manifestaciones religiosas no católicas. El segundo, durante el último cuarto del siglo pasado, critica la rigidez de los sistemas de clasificación vigentes en nombre de la diversidad, el pluralismo y la explicitación de la suma de los privilegios que concentra la Iglesia católica. Finalmente, el tercer impulso, propio del siglo XXI, conlleva una fuerza descategorizante dirigida no solo en contra de las tipificaciones establecidas, sino también contra el mandato y la acción de producir etiquetas, rótulos, categorías que encuadran la experiencia. Nuestra época lidia, a su manera, con el viejo problema de la clasificación-inclasificación.
El capítulo 3 plantea una continuación del tópico de lo inclasificable, pero relativo al análisis de la espiritualidad y sus posibilidades analíticas. Nos proponemos reconstruir, selectivamente, un conjunto de debates de las ciencias sociales en los que se contrapone el concepto de espiritualidad al de religión. El objetivo no apunta hacia una sistematización bibliográfica entre autores y perspectivas, sino que intenta plantear una serie de reflexiones epistemológicas de carácter introductorio. El argumento se encuentra organizado en tres partes. La primera aborda la tensión entre las comprensiones que producen los creyentes en su vida cotidiana y los conceptos que desarrolla el punto de vista científico. La segunda describe cinco orientaciones contrapuestas (objetivo/subjetivo, habitar/buscar, tradición/cambio, comunidad/crecimiento personal, clasificado/inclasificado) que refuerzan, en algunos casos, la antinomia individuo/institución. La tercera analiza el rango privilegiado que adoptan las prácticas como forma de superar esta antítesis, explorando la propuesta de la “religión vivida”. Finalmente, en las conclusiones, nos proponemos establecer una definición pragmática de la espiritualidad desde el enfoque de la inclasificación.
El capítulo 4 explora la complejidad e inadecuación creativa de las identificaciones religiosas. A partir de múltiples registros de campo –entre los que se incluyen entrevistas en profundidad, materiales escritos y observaciones etnográficas–, el capítulo reconstruye los procesos de identificación en el mundo judío, evangélico y católico. Para ello, establece tres dimensiones recurrentes de análisis a las que denomina como racionalidades específicas y en tensión. La racionalidad organizacional valora el estatus propio de un cargo, así como la cadena de mando que refuerza la jerarquía religiosa. Implica adherir a un espacio de creencias en función, sea de la autoridad de los nombramientos y su prestigio históricamente sedimentado o de la instrumentalización de los recursos circulantes. La dimensión comunitario-cultural distingue una categoría de identificación que prioriza las escenificaciones rituales de los signos externos, los diacríticos, que distinguen a un grupo a través de las pautas expresivas y estéticas, el lenguaje, la hexis corporal, las fórmulas de cortesía, los atuendos, consumos o dietas alimentarias. Por último, la racionalidad espiritual supone un marco de significado en donde las prácticas se legitiman a partir de la creencia de que ellas producen una conexión privilegiada con algo superior que define la razón última de pertenencia a un universo simbólico. Aquí las organizaciones o rasgos comunitarios-culturales pueden resultar prescindibles o coyunturales.
Los dos capítulos subsiguientes abordan la cultura material religiosa a través de registros complementarios. El capítulo 5 se ocupa de la producción de contenidos audiovisuales en los que se combinan y resemantizan elementos católicos, judíos y evangélicos. Sobre la base de este objetivo caracterizamos, en primera instancia, a la industria del entretenimiento religioso así como la función de las mediaciones éticas, técnicas y estéticas en el desarrollo de productos de consumo masivo. Estos se caracterizan por apuntar a situaciones de ocio o tiempo libre. El análisis se focaliza en estudios de casos concretos: a) el proyecto musical de una banda de nu metal que incorpora selectivamente pautas estéticas y expresivas de la ortodoxia judía en el camino hacia la profesionalización; b) el desarrollo de uno de los documentales más importantes sobre el papa Francisco realizado en la Argentina por un director de cine ajeno al mundo católico; c) una película cristiana que reúne y coordina, exitosamente, recursos propios del medio evangélico local en la realización de un producto dirigido al circuito ampliado del cine; d) los usos del humor a través de las canciones, los shows de magia y las obras de teatro relacionadas con la sátira de las costumbres religiosas a cargo de un escritor y catequista católico. Los bienes plantean la intersección entre programas culturales que sintetizan tradiciones sagradas de larga duración dentro de formatos masificados de consumo.
El capítulo 6 estudia la relación entre lo sagrado y el gusto que expresan los itinerarios de consumo de mercancías con marcaciones espirituales, en donde los actores recrean, sin proponérselo, órdenes y sistemas de preferencias colectivos. Allí se afirman, amplían o modifican las creencias disponibles en direcciones imprevistas. La pregunta por el gusto nos lleva a caracterizar dos extremos analíticos, igualados por la reducción drástica a la que someten al objeto de estudio. En un extremo, los análisis que priorizan los procesos generativos de disposiciones, sentimientos y deseos relacionados con la socialización primaria y la construcción del consumo como instrumentos de estatus. En el otro, los enfoques que enfatizan aquello que las personas hacen efectivamente con los productos culturales y los compromisos afectivos que describen el “amor por” determinados bienes. Siguiendo los aportes de la academia latinoamericana en ciencias sociales de la religión, vamos a reconstruir cuatro itinerarios basados en nuestro trabajo de campo. Cada uno de ellos expresa un modo de relacionamiento distinto con el sistema de objetos de diversos mundos religiosos. La cultura material propia del catolicismo, el judaísmo, los evangélicos, la espiritualidad alternativa y las sacralizaciones populares aparece, en las trayectorias, a través de un juego complejo de combinaciones y exclusiones.
En el capítulo 7 se retoma un tema clásico de la sociología y la antropología de la religión: el estudio de las formas en que se manifiesta y exhibe el carisma. Sin embargo, la propuesta consiste en abordar este tópico bajo una perspectiva diferente. Las expresiones dominantes de lo sagrado-carismático se encuentran asociadas, en términos generales, a las grandes acciones heroicas y sus milagros o a los rituales de paso y consagración de los cargos más importantes dentro de una jerarquía. Sin desconocer la importancia de estos casos paradigmáticos, el capítulo comprende y analiza acontecimientos que evidencian modalidades atípicas de producción o interrupción del fenómeno carismático en contextos heterogéneos de creencias (judíos, evangélicos, católicos y propios de la Nueva Era). El capítulo reconstruye situaciones sociales en las que emergen aspectos poco conocidos del fenómeno en cuestión: el uso del deporte en el marco de las terapéuticas evangélicas en adicciones, la fiesta mensual de un santuario católico y una imagen en vías de legitimación, un encuentro público de meditadores atentos a la sobreespiritualización de las conductas y los modos de empleo del alcohol en el farbrenguen de Jabad Lubavitch. El carácter plástico, maleable, inespecífico de las mediaciones extraordinarias se expresa en un carisma minimalista o de sustancia, en las figuras de devoción, incluso en la práctica que intenta disminuirlo o directamente anularlo.
Por último, el capítulo 8 explora, a partir del esquema núcleo-periferia, múltiples escenarios de interacción en donde se producen definiciones negociadas de lo real y de las posiciones que ocupan los agentes en ellas. Los casos de estudio priorizan el análisis de espacios jabadianos y evangélicos activamente comprometidos en distintas acciones misioneras cuya meta es difundir el mensaje religioso y atraer creyentes: los cursos Morashá Universitarios que ofrece Jabad Lubavitch, los procesos de desconversión que suceden, a veces, en el Evangelio, la tipificación de eventos masivos como los farbrenguens públicos y el Superclásico de la Juventud del predicador Dante Gebel, los umbrales cambiantes de tolerancia y rigorismo ante los signos externos de la espiritualidad y la presencia del discurso biomédico en la interpretación de las leyes alimentarias del kashrut y en la definición de tratamientos dentro de la terapéuticas evangélicas en adicciones. Las relaciones núcleo-periferia se escenifican en las zonas límite, se representan colectivamente ante los neófitos, se toleran en sus fracasos, se regulan y administran produciendo efectos inesperados. La nuclearización y periferización de los actores no depende exclusivamente de los contenidos propios a la cultura de un grupo, sino de la trama de relaciones sociales y de los procesos de producción de fronteras.
Cada capítulo prioriza la comprensión de distintas facetas del hecho religioso, entendido como un proceso repleto de matices, complejidades, interrupciones y contramarchas en donde la problemática de la clasificación y la inclasificación se expone recursivamente. Es la sociedad argentina, siguiendo la máxima de Émile Durkheim (1992: 212) –o, al menos, segmentos de ella– la que se puede distinguir entre las metáforas, los eufemismos y las alegorías de los “delirios” bien fundados, pero imperfectos, de la religión.