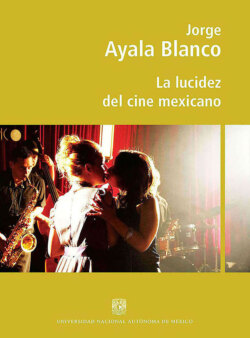Читать книгу La lucidez del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 15
La lucidez procerdeclinante
ОглавлениеTras la ominosa ejecución de Hidalgo en 1812, las huestes insurgentes se rehacen con miembros mal armados e inexpertos, bajo las órdenes del abogado Ignacio López Rayón (José María Yazpik) en el centro del país y el modesto cura pueblerino José María Morelos y Pavón (Dagoberto Gama), quien, gracias a la celebridad adquirida por haber logrado romper el sitio de Cuautla, ahora encabeza las operaciones bélicas en el sur y consuma la brillante toma de Oaxaca, pero, en vez de lanzarse sobre Ciudad de México, pierde cinco meses cruciales en un difícil ataque ocioso a Acapulco poniendo en estado de sitio el fuerte de San Diego que lo custodia, desgasta inútilmente a su ejército y permite que las tropas del desalmado y rapaz brigadier realista pronto nombrado virrey novohispano Félix María Calleja (Pablo Viña esplendiendo de sobriedad) se reorganicen y se fortalezcan volviendo a ganar territorios ocupados.
Sin embargo, entusiasmado por la inesperada promulgación crucial del primer documento verdaderamente independentista de los insurgentes llamado Los sentimientos de la nación, Morelos se malgasta en duras confrontaciones con sus aliados, como Rayón, reacio a los afanes independentistas y declarándose fiel partidario de la restitución del rey peninsular Fernando VII, pero también se enfrasca en pugnas con sus allegados, en especial con el general ofrecido como correo personal Matías Carranco (el villanazo Gustavo Sánchez Parra ahora de patilludo siniestro) que se pasa al bando contrario tras habérsele dado por muerto y regresar vivo meses después para comprobar rabiosamente que su bella presunta viuda Francisca Ortiz (la exMiss Bala Stephanie Sigman tan bonita cuan desdibujada) ha parido una hija del prócer ahora elevado a generalísimo y encargado del Poder Ejecutivo.
Derrotado en el asalto nocturno a Valladolid, debilitado por las derrotas y ejecuciones de su lugarteniente Mariano Matamoros (Raúl Méndez) y de su más valeroso táctico Hermenegildo Galeana (Juan Ignacio Aranda rústico a morir), desertado por todas partes, confrontado con un Congreso al que ha convocado y protegido para expedir la Constitución de Chilpancingo en 1814 y abandonado a sus fuerzas menguantes, Morelos será traicionado, aprehendido, encarcelado y, por mandato del virrey Calleja, sentenciado a muerte y pasado por las armas muy poco después, el 22 de diciembre de 1815.
Morelos (Astillero Films - Estudios Churubusco - Alphaville Cinema, 100 minutos, 2012), desazonante aunque desairado cierre de los festejos del Bicentenario rendidos por el cine oficial y desigual cuarto largometraje del preponderantemente hombre de teatro Antonio Serrano (Sexo, pudor y lágrimas, 1999; La hija del caníbal, 2002), con guión suyo y de su ingenioso colaborador imprescindible en inventivas cintas heréticas de tema histórico Leo Eduardo Mendoza, intenta integrar, tras el valioso Hidalgo, la historia jamás contada (2010), una especie de extraño díptico revalorador y desmitificador a medias de la Independencia de México, ya que no es, ni remotamente desea ser, encomiástica en lo esencial, ni mucho menos fundamentalista con respecto a la patria y a sus héroes, cual si se anticipara a la tesis hoy en boga de que el heroísmo es un acto gratuito, pues históricamente lo propio del hombre son el miedo y la resignación, según lo habría de proclamar y demostrar abiertamente el catalán Jaume Cabré en su arrasadora novela Confiteor, por lo que, con todo lo que puede o le resulta asequible, el film se vuelca hacia el último retrato posible del prócer declinante por un cine declinante a semejanza suya, pero intentando la definición de una lucidez procerdeclinante, para mejor abrevar de ella, como sigue.
La lucidez procerdeclinante rompe en todos aspectos con la idea del patriota impoluto. Muy lejos de las clásicas reconstrucciones patrióticas bañadas de refulgente luz paternalista de Miguel Contreras Torres: El Padre Morelos (1942) y El Rayo del Sur (1943), siempre en forma humanizadora hasta la desesperación y el desahucio, gira a un tiempo como péndulo y como espiral vuelta del revés alrededor de un Morelos desagraciado, tosco, duro, solitario en medio del tumulto, involutivo, tan arrebatadamente desafiante hasta lo autosacrificial en el grillero del Congreso constituyente cuan humildemente arrinconado / autoarrinconado dentro de él, prácticamente aislado o automarginado por sus anhelos independentistas más bien incompatibles, declarativo y admirador de la buena escritura por él inalcanzable, caprichoso en su designación de lugartenientes como el devoto cura rural sin demasiados méritos Mariano Matamoros o de a tiro el informante realista sólo admirado por su prosa Juan Nepomuceno Rosáins (Jorge Zárate sensacional en plan de sinuoso infiltrado) para detrimento de sus mejores guerreros fieles como el ya mencionado batallador magnífico aunque anticarismático y celosamente envidioso Galeana, sintiéndose obligado a pagar viejas deudas morales-militares a su admirado capitán general Miguel Hidalgo (por medio de esa costosa toma de Acapulco) y tentado por el retorno a la corriente vida sencilla y, sobre todo, traumatizado tanto por sus orígenes en la pobreza rural y por su antigua condición de cura sin vocación relegado por la autoridad eclesiástica a una precaria parroquia en el total abandono, como por la imposibilidad de expresar ternura alguna hacia su inteligente hijito bastardo Juan Nepomuceno Almonte (niño Armando Durán) que con auténtico nombramiento de brigadier juega a encabezar sus propias huestes infantiles (en algunas de las escenas más contrastantemente livianas del grave film) pero necesariamente declarado distanciadoramente como sobrino y al final enviado como protección al extranjero (a la texana Austin), y para colmo, encarnado por un Dagoberto Gama de repente (con vestuario sensacionalmente desastrado de Leticia Palacios y maquillaje antiglamoroso de Gerardo Pérez Arreola), como en su inolvidable debut estelar como traumatizante policía violador en SOBA (Alan Coton, 2004), turbiamente descastado y feroz. Mucho, muchísimo menos que un Siervo de la Fruición o de la Pasión. Grandeza, encumbramiento y decadencia de Morelos por sus ideas y sus caprichos, con adulterio impremeditado y violación del celibato (como el de aquel Hidalgo de Serrano alistándose para la Guerra de Independencia) a modo de componentes del mismo drama histórico, que son la sólida síntesis de su líquido engrandecimiento y su demolición vaporosa en un solo matizado impulso.
La lucidez procerdeclinante esgrime como grandes episodios nada henchidos ni memorables la veloz consumación, o más bien el estallido, de momentos tan ambiguos como la apertura sobre hojas secas resonando al ser holladas por las huestes insurgentes para acabar coreadas por maldiciones del ejército realista en contra de Morelos (“Ese hijo de Mahoma, cura del infierno”), la inclemente muerte expedita de un delator, el rescate del repudiado retrato de Morelos por Galeana en un campamento invadido, la negritud costeña de los nuevos soldados de origen africano pescando en el río o festejando travestidos (“¿A poco a ustedes no los dejaron ajuarearse?”), la explicación de los rudimentos del manejo de las armas a los recién enrolados carentes de todo oficio militar o experiencia bélica (“El martillo va hacia atrás”), las dotes de adivino del pequeño Juan Nepomuceno escuchando con aguijoneante albedrío la panza de una mujer seca, el brindis de un vulnerado Nicolás Bravo (Jorge Poza) lleno de dolor y orgullo por el sacrificio de su padre Leonardo, la reticencia del leal sometido Galeana para proteger la antiprotagónica retaguardia en la henchida toma de Oaxaca, las lluvias de flechas para detener por sorpresa los avances enemigos armados hasta los dientes o contra la inexpugnable almena de un fuerte, los santos oleos de cura a cura adversario en un cruento campo de batalla, Morelos a punto de acometer una lectura privada de su documento político cimero a su amante Francisca cual máximo acto de confianza amorosa (de inmediato en elipsis), el encandilamiento por el sol a plomo en las cumbres serranas que se traduce en obnubiladoras solarizaciones al interior de la imagen, los tesoros que en su baile de recepción y bajo la ávida mirada del obispo Antonio Bergosa (Juan Carlos Colombo) le sirven al nuevo Virrey los opulentos españoles de la ya desde entonces Gran Corruptitlán para garantizar que seguirán bien protegidos contra la invasión insurgente a Ciudad de México, el sanguinario joven militar en ascenso Agustín de Iturbide (Andrés Montiel) ordenando jubiloso la ejecución de los prisioneros de guerra, el ingenuazo Félix Fernández (José Antonio Gaona) blandiendo un estandarte guadalupano al declarar de repente su cambio de nombre por el de Guadalupe Victoria, o el retorno del Carranco desaparecido (“Tú estabas muerto”) cual marido fassbinderiano (de El matrimonio de María Braun, 1978) pero que debe despedazar los muebles de la vivienda común para calmarse, o el juego de ímpetus desertores que comparten Galeana y Morelos para irse de regreso a sus haciendas y comenzar de nuevo (cual imaginarios Anteos verbales) al contacto de la tierra natal de Apatzingán. En todos los casos una ambigüedad al borde del ridículo, por un lado, y por el otro, encaminada a que no pueda nacer la menor sospecha de ambigüedad acerca de la naturaleza de la sustancia política de la evocación histórica, rebosante de contradicciones de todo tipo (raciales, sociales, facciosas).
La lucidez procerdeclinante se aboca a la antiepopeya insurgente. Por ello, se inserta de entrada en la tradición antiépica tan bellamente iniciada por el acerbo Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes (1935) y jamás seguida por nadie. Una antiepopeya con cañonazos, tomas de plazas, fusilatas a quemarropa ocupando los límites de los equilibrados encuadres hermosamente coloridos (fotografía de Serguei Saldívar Tanaka) o en la inmisericorde nocturnidad de la fascinante batalla aciaga de Valladolid (la futura Morelia en compensatorio honor al prócer), acciones cuerpo a cuerpo con machetes y sables, e incendios y la cercenada cabeza de Galeana paseando en ristre sobre el extremo de una pica por el campo de la contienda, pero en las antípodas de la pirotecnia empleada hasta el desperdicio en los exaltados combates didácticos del Cinco de mayo: la batalla de Rafa Lara (2013). Una antiepopeya fabricada a base de discusiones, decisiones difíciles, proclamas sin eco, retiradas, y derrotas tanto externas como interiores. Una antiepopeya más realista y decepcionada que crítica en sí. Desde una situación inicial en la que Morelos asume un rol de relieve expresivo, con apariciones y contra figuras de fuerte connotación nominativa-semántica, a las que se enfrenta mediante intervenciones con un carácter evidente de puntuación y de oposición, para pasar progresivamente a una inversión de los roles de poder y dominio. La forma asimétrica de la composición de los personajes va paulatinamente rigiéndose por un principio fundamental de confrontación binaria, de interacción dialéctica entre dos fuerzas contrarias, instaurando desequilibrios que repercuten de modo inesperado (si bien dañando al conjunto estructural), suscitando elementos extraños, multiplicando las potencialidades dinámicas y hasta perceptivas instantáneas o sorpresivas de cada quien, reinventando y reventando en una serie de permutaciones externas (envidias, traiciones, celadas, cambios de bando) que determinan también otras permutaciones internas, prismáticas, microformales. Cada quien su guerra y sus guerras insondables e inasibles, guerras idealizadas a lo Ernst Jünger como pruebas de valor y toma de conciencia de inéditas libertades complejamente entrechocando, guerras resueltas mediante admirables estrategias beligerantes o degradadas a patéticas escaramuzas diezmadoras.
La lucidez procerdeclinante termina convertida en un desestructurado lamento. Con edición divagante de Jorge Macaya y música insostenible de Alejandro Giacomán, la gesta de Morelos no termina en el brutal recuento dramático de sus retractaciones (como las escandalosamente dramatizadas por Vicente Leñero hace tres décadas), ni sólo memoriosamente en un montaje de sus hazañas en sobreimpresión (como tributo al dúo de las citadas películas-arenga épica de Contreras Torres), sino en un autocomplacido sinfín de arrepentimientos vehementes y despedidas románticas (“En este tiempo te he llevado en mi corazón, la verdad me equivoqué”) y paternas durante la visita de Francisca y su hijita a la celda inquisitorial del antiguo guerreador vencido y contrito, repartiendo besitos terminales como última unción rebosante de buenos deseos patrios manifestados en una carta leída en off al hijo distante (“Amor mío, que sean felices en un país libre”), acaso jamás zanjadas por completo las diferencias y desacuerdos de los grupos insurrectos.
Y la lucidez procerdeclinante era por anticipado designio fatal un concierto elegiaco para violín de rancho y banda desentonada, nada más y, como diría Efraín Huerta, “con sincera conmiseración”.