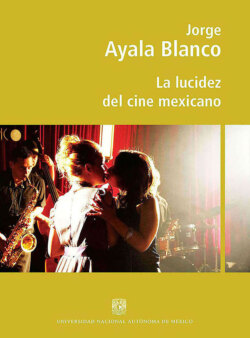Читать книгу La lucidez del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 23
La lucidez envilecedora
ОглавлениеEnsangrentado a partir de las sienes, ocluida la boca mediante una mordaza de cinta plateada y con férrea bota militar encima, dentro de un plano muy cerrado aunque el vehículo en que vaya esté en movimiento, cierto infeliz es trasladado sobre una pick-up por la carretera hasta un puente peatonal caminero donde él será cargado y el cadáver del sujeto medio muerto que iba junto (“Agárralo de los pies, con fuerza”) será arrojado al vacío desde allí, para acabar colgante, pendiendo de la cabeza y con los pantalones bajados como una grotesca figura paracrística, empedernida efigie y autorretrato abestiado de la brutalidad más cruelmente gratuita. Es sólo la apertura estridente en seco, la obertura disonante, el insensible prólogo de un film sañudo, feroz e impío, pero de impecable factura y autoconciencia inmisericorde.
Así pues, en el principio fue la violencia, una violencia sin posibilidad de freno, y su dominio era la brutalidad.
En una casa aislada dentro del semidesierto guanajuatense, el tranquilo joven de bici y obrero sin pretensiones en una ensambladora de autos Heli (Armando Espitia) vive de arrimado en la casucha de su manso padre sobretrabajado Evaristo (Ramón Álvarez), al lado de su recién parida esposa duranguense con reservas para retomar su vida sexual común Sabrina (Linda González) y de su hermanita de 12 años Estela (Andrea Vargas), muy estudiosa aunque precozmente erotizada (“¿Cómo sabía que mi hermano era el indicado?”, le pregunta anhelante a su guapa cuñada) y deseosa de también matrimoniarse pronto (“Nos vamos a Zacatecas y nos casamos”), cuyo novio soldado de 17 años Alberto Silva Menéndez Beto (Juan Eduardo Palacios) le rinde visitas románticas, para demostrarle su fuerza alzándola en vilo a puño limpio, sobarle los pechos e intentar meterle prometedoramente mano, en los tiempos que le dejan libre sus duros entrenamientos en un campo militar de la región, donde es obligado a trotar en pelotón por la carretera durante jornadas enteras exclamando a coro consignas obscenas (“Ella en su cama”), dar interminables vueltas sobre su cuerpo y sobre sus propias vomitadas en caso de producirse, o de beber las ajenas dentro la apenas agitada letrina común en medio de una explanada (“¿Quieres más agüita?”).
Por intolerable que pareciera, todo eso estaría dentro de lo aceptado como normal, pero cierto inopinado día, tras una pomposa quema de enervantes, Beto el soldadito logra apropiarse una bolsa negra con sendas pacas de cocaína, oculta por su destacamento en unas aledañas ruinas custodiadas por un perro pronto baleado, y se le hace fácil esconderla oportunamente al interior de un tinaco del hogar de su noviecita. A causa de una carencia de agua corriente a mitad de la ducha de su rechazante esposa enjabonada, Heli encuentra la bolsa escondida en el tinaco y, tras verificar su naturaleza e interrogar inútilmente a Estela (“Te odio, me voy a casar con Beto y nunca más voy a volver”), se deshace de la preciada droga con temerosa prudencia, vaciando y espolvoreando el blanquísimo contenido de los paquetes en un primitivo cárcamo recolector de agua vuelto charco para que sólo chapotee allí un buey. Eso hará dar un brutal giro al destino de todos los implicados, pese a que una avería en la bicicleta de Heli retarde el regreso del muchacho a su domicilio al salir de la usina y a pesar de que su esposa haya partido con su crío Santiago en brazos a visitar a una cartomanciana, para que le leyera la suerte, tras hacerle confesar el rencor que le guarda a su marido por haberla arrancado de su presunto terruño dorado.
Así pues, por la noche, cargando con el infeliz Beto en calidad de pelele, un grupo de soldados con máscara negra ávidos de recuperar el valioso botín, o de venganza, irrumpirá en la desprotegida casa familiar de Heli, derribando la frágil puerta, acribillará de buenas a primeras y sin misericordia al padre Evaristo que intentaba repeler la agresión amenazando con una vieja escopeta, y se llevará tanto a Beto como a Estelita y a su hermano recién llegado, en calidad de inermes levantados (“Ya valieron verga, ¿eh?”) e irreconocibles rehenes, pronto entregados a unos cómplices, ya no con uniforme, dentro del narcocrimen organizado (“Van a conocer lo que es amar a Dios en tierra de indios, cabrones”). En una casa de seguridad sólo habitada por varios televidentes púberes aprendices a sicarios, a modo de castigo Beto será colgado de un gancho del techo por las manos y despiadadamente apaleado, por todos y por turno, con una batea de madera, hasta despedazarle todos los huesos del tórax (“Rata, ¿ya te arrepentiste?”), luego se le someterá a tortura rociándole gasolina en los genitales para hacerlos arder en vivo y en directo, y al final, una vez desmayado y dado por muerto (“Ya se durmió”), se siguen con Heli, pero a él sólo habrán de apalearlo para abandonarlo destrozado (“No, a ése déjenlo”) y reptante, pero con vida (“Fue tu día de suerte”), sobre el puente peatonal desde el que habrán de lanzar pendiendo de una soga al supuesto cuñadito.
Apenas rescatado por las policías municipal y federal, aún sin poder recuperarse físicamente, Heli será paseado por su casa, por las ruinas aledañas y por las baldías inmediaciones donde fue arrojado el cadáver de su padre, y en seguida será interrogado por dos ineptos detectives, macho y hembra, pero él nada se atreverá a confesar en torno al paradero de la droga. Sin embargo, poco después, recapacitando sobre su culpa y temiendo por la vida de la querida hermanita rebelde que los malhechores se han llevado consigo y desaparecido, osará despepitarlo todo, si bien ya infructuosamente, pues los trámites burocrático-judiciales de la investigación legal dificultan, retardan y bloquean cualquier solución positiva del caso. Hasta que un buen día, cuando ya el traumatizado y aun así rechazado por su mujer Heli haya perdido toda esperanza, Estela regrese a la casa por su propio pie, aunque abestiada, preñada y enmudecida, víctima además de una psicopatológica secuela de la ruindad y el secuestro violatorio.
Al cabo del tiempo, cuando las aguas turbulentas hayan dado paso al aquietamiento sin escuela de Estela y al despido de su empleo de Heli, la pequeña le hará silenciosa entrega de un elocuente croquis a su hermano para que localice la casa de seguridad donde había quedado detenida, cosa que de inmediato hará el cordero vuelto lobo para sorprender al sicario encargado de la vigilancia de ese distante lugar y descerrajarle un tiro mortal, antes de retornar vencedor a casa y desquitarse poseyendo por fin a su esposita, ruidosos y jadeantes, mientras Estela dormita abrazada a su sobrinito en el sofá de la estrecha estancia.
En la coproducción mexicano - franco - germano - holandesa Heli (Mantarraya Producciones - Tres Tunas - No Dream Cinema - Foprocine / Imcine - Le Pacte - una film - Lemming Film - Ticomán - Sundance / NHK - Zweite Deutsche Fernsehen / Arte - Codex Digital - Filmstiftung Nordheim / Westfalen - Fonds Sud Cinema-Netherland Filmfund, 105 minutos, 2013), tercer largometraje shocking del catalán-guanajuatense de 34 años Amat Escalante (Sangre, 2005; Los bastardos, 2008; incómodo episodio El cura Nicolás colgado en el film-ómnibus Revolución, 2010), con guión suyo y de Gabriel Reyes, inesperado ganador del premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes de 2013, acompasa, ritma y hace rimar su parco prólogo feroz con una trama en flashback a medias, pues en ella habrá de entroncar, de insertarse ese prólogo a la mitad del trayecto, como un incidente más, aunque funja a modo de un capítulo axial, fundamental, crucial en su derrotero nuclear sin adherencias, ensartándose como de lado, para no distraerlo en lo mínimo, para no desatender ni desviar su sentido, rumbo a su viviseccional objetivo anecdótico prefijado, si bien dado como algo natural, con una lucidez envilecedora a imagen y semejanza de la naturaleza de los acontecimientos que se escalonan, pues se trata de la observación de un proceso de envilecimiento tal como lo registra la más brutal lucidez concebible ante lo que se narra y de la forma en que se narra, una jamás envilecida lucidez envilecedora, como sigue.
La lucidez envilecedora se disfraza de trivialidad en bruto. Hace que los hechos más atroces y los más truculentos sucedan como si nada importante estuviese ocurriendo. A ras del suelo. Nada rebasa el nivel primario de la descripción, cuya línea de confluencia nunca parece operar sobre la expresiva, la dramática y la ideológica, y sin embargo las absorbe, implica y recubre. Sin énfasis ni tremebundismo. Más acá de todo el cine considerado normal por el mainstream, ¿desde el meanstream? Sin espectáculo ni preparación ni suspenso. Escueta, salvaje para mejor rendir testimonio del salvajismo físico y moral. Ya en otro registro que su maestro Carlos Reygadas cada vez más estetizante y volcado hacia el happening peripatético o autopatético (Post tenebras lux, 2012). Reclamando y conquistando por fin el grado cero. Sin coreografías vistosas o discretas, ni vestuarios rutilantes, ni coristas ostentosos o disimulados, ni proyecciones rimbombantes, ni efectazos o efectitos bombásticos. En las antípodas de la exquisita popularísima precursora del narcothriller doméstico de azotea Lilí de Gerardo Lara (en Historias de ciudad, 1988, y donde todo el cine adulto sobre narcopaquetes parece comenzar: Heli / Lilí, te traicionó el inconsciente) y de shows trepidantes o retorcidamente genéricos, o distanciados, o trascendidos, o pirotécnicos, o paroxísticos, o autoconscientes o no, en las irredentas postrimerías de los Coens (Simplemente sangre, 1984) y Tarantinos (Perros de reserva, 1991) o demás congéneres. Sin juegos referenciales ni aspavientos ni encrespado ornato virtuosístico. Heli representa al drama criminal con genuinas raíces sociopolíticas lo que en su momento representó La leyenda del tío Boonmee del tailandés Apichatpong Weerasethakul (2010) al cine de fantasmas: un retorno a lo primigenio que parece banalizado sólo porque es esencial. Como ya lo eran Sangre y Los bastardos, trepidante desde la aparente inercia absoluta y el núcleo radicalmente desdramatizado del surgimiento del sentido.
La lucidez envilecedora se sustrae hábilmente a cualquier forma de embestida o denuncia directas. Érase una desolada región apenas pueblada en el desierto donde sólo había tres alternativas de vida: la monótona violencia laboral de una ensambladora de carros Hiro, la monótona violencia humillante de un centro de entrenamiento del ejército, la monótona violencia salvaje del narcocrimen organizado, y nada más. Érase, pues, una violenta monotonía contra las instituciones en juego: las Policías locales y federales corruptas hasta el tuétano, y el Ejército coludido con los narcos y con el crimen organizado, así como sometido a los dictados didácticos de sus aliados homólogos norteamericanos, pero tan dispuestos a montar numeritos de efecto como la quema de enervantes. Simplemente se concentra su energía en las vivencias individuales e insoslayablemente sociales de un diminuto núcleo de seres casi anónimos para ser interpretados por actores no profesionales o debutantes desconocidos, tales como la muy bien integrada aunque supersignificativa irrupción en los entrenamientos militares de un asesor estadunidense (Kenny Johnston), o como la desagraciada detective-interrogadora en clave y con cara de palo malhadado Maribel (Reina Torres) que, de súbito, simula sentimentalizarse y, dentro del auto donde platican, ofrece autoexcitada sus voluminosas tetas al héroe que las rechaza, tímido y a la defensiva de su propia dinámica deseante, desesperada y culpable.
La lucidez envilecedora se afirma, desde su tenaz minimalismo hiperrealista, como una obra artística de pequeños inmensos hallazgos. Ahí está el hallazgo dramático de un tono lacónico mayor que sin embargo permite la coexistencia de una intriga detectable y delectable plena de incidentes mínimos aunque significativos. Ahí está el hallazgo interpretativo, más que de actores bien dirigidos, un heteróclito casting tan severo cuan sorpresivo, a base de figuras encarnadas casi abstractas que son a un tiempo presencias densas de rostro tan impenetrable que parecerían prestarse al acertijo y a la especulación de sus comportamientos, por lo demás básicos y sencillos. Ahí está el hallazgo recuperador del timing y la eclosión en apariencia colateral de una violencia que afecta y se recibe física y mentalmente, mindfucking, antes de involucrar al ser en la representación, removerlo y devastarlo, con su obscenidad y su irreductible e irredimible escándalo en segundo grado. Ahí está con gran discreción, cual si fuera insignificante, el hallazgo expresivo-retórico de una inédita y genial invención a nivel de planos sonoros cuando Heli, visto frontalmente y mirando hacia la cámara, está contemplando un televisor imaginario en el espacio del espectador, de repente y sin parpadear algo llama poderosamente su atención y se acerca por propio impulso hacia nuestro territorio, logrando que el volumen de lo que oía vaya de golpe en aumento también para nosotros, de forma virtualmente considerable, por medio de ese procedimiento estético más allá de los planos en movimiento que incrementaban o hacían decrecer lo que se escuchaban con sólo acercarse al o alejarse del objetivo los personajes (tipo Bajo los techos de París de René Clair, 1930), o los planos en que nada se oía por haber ensordecido los héroes (de Ven y mira de Klímov, 1985, a Salvando al soldado Ryan de Spielberg, 1986, y Por amor al juego de Raimi, 1999). Ahí está la duda de si sólo se trata de una ficción con estreñimiento secuencial y dramático, o si pronto se sabrá a qué secuela de primer cine a planos muy abiertos pertenece el film de Escalante (¿a la de los hermanos Taviani cuando jóvenes o a la del último Angelopoulos?). Ahí está el rigor máximo de secuencias baldías a base de planos largos sostenidos y secuencias-signo muy elípticas quasi subliminales, sin nada en medio. Ahí está el hallazgo humano, pese a su grotecidad en crudo, de reveladoras criaturas intempestivas, como los sicaritos (festivamente denominados Chuchín, Maruchan y El Guayo, y formaditos como sobrinos siempre alertas del Tío Donald) obligados a participar activamente en la tortura sádica (y para ellos enigmática) del protagonista colgando de las manos y destacadamente visto en contrapicado, o la mencionada detective Maribel, que parecería sacada de El bonaerense (2002), la obra maestra del inspirado iniciador del minimalismo argentino Pablo Trapero cuya creativa fórmula repleta de incidentes neutros al interior de una dura anécdota diluida y casi difusa parece haber sido el modelo a seguir por nuestro Amat Escalante tan reacio a cualquier armazón cinedramática y a toda redundancia.
La lucidez envilecedora le entra a fondo al tema de la desesperación. Dentro del marco general de una violencia generalizada se escalonan aún algunos asomos y alientos de vida tranquila, cada vez más agitada, cual corrientes subterráneas de misterio, dramatismo, escaldamiento, reflexión y lirismo a contracorriente que, sin apenas yuxtaponerse, subyacen con vigorosa originalidad y desalmada energía. Es el misterio-desespero de cómo lograr mediante procedimientos directos e indirectos tanta descarnadura que acecha, asuela y asalta sin previo aviso como un navajazo en los ojos. Es el dramatismo-desespero que debe leerse en el miedo a responder con veracidad a una inofensiva visitadora del censo poblacional por ello mantenida fuera de casa cual peligrosa peste entrometida, que debe leerse en el eco de una TVprédica religiosa mientras que visto desde una ventana a la John Ford (Más corazón que odio, 1956) Heli persigue tras su salto y a lo lejos ejecuta sin piedad mediante un tiro en la cabeza al sicario sorprendido en la casa de seguridad, que debe leerse en el aferrado prurito de una depuración sin adherencias ni rebaba de otros relatos precedentes, que debe leerse en el desarmante uso melancólico de una simple canción de época como sonora sangre de una inaccesible ruralidad derramada (“No sé qué tienen tus ojos, / no sé qué tiene tu boca / que domina mis antojos / y a mi sangre vuelve loca / / Me siento morir mil veces / cuando no te estoy mirando”: Esclavo y amo de Javier Solís). Es el escaldamiento-desespero que va a expresarse a través de un formalista empleo magnético de los actores en el centro de una impactante plástica derivada de los tercamente abiertos encuadres rígidos y esa pasmosa fotografía de Lorenzo Presunto culpable Hagerman pasmada antes que nada en sus colores deliberadamente polvosos, polvorientos, pulverulentos. Es la reflexión-desespero que debe surgir desde el malvado paralelismo entre los operarios de la ensambladora entregados a obligatorios ejercicios gimnásticos que lindan con el teatro del absurdo y los atroces ejercicios realizados por los verdaderos soldaditos de plomo guiados sádicamente por el asesor estadunidense, que debe surgir de la vesania sin redundancias ni reiteraciones, que debe brotar como fuente providente de una especie de retrato-cártel de la atrocidad sin superlativos ni concesiones ni apoyaturas ni oropeles narrativos ni efectos / efectazos / efectitos ni retorcimientos porque de repente sólo existen los remordimientos. Es el lirismo-desespero que se oculta tras la añoranza lúdica de Heli descubriendo dibujos en los extremos superiores de las páginas de un libro fraterno de sociología para hacerlos sucederse juguetonamente cual si fuera un paleontológico precursor del cinito, o bien se esconde tras el infantilismo de Estela fungiendo como fardo para los ejercicios pulsátiles del fornido Beto, que se vuelca tiernamente sobre su perrito lanudo de inmediato bautizado como Cookie y que, al desaparecer deja una estela de oquedades y vacío, a la que sólo habrá de ponérsele remedio, de llenarse de manera oblicua, con los desolados abrazos vencidos de su regreso a casa, con su mudez implacable y de castigo / autocastigo más por secuela traumática, con su indirecta huelga de realidad, con su embarazo tan innombrable cuan irresoluble y con esa terriblemente abierta y hermosa y compuesta imagen final de la desamparada chica tendida en un sofá amparando con su cuerpo al bebé de su hermano mientras las cortinas blancas vuelan desde la ventana abierta hacia ninguna parte, aunque acaso sospechosamente abierta a una luz de esperanza, a un rayo de optimismo cegador o segador, y también a nuevas atrocidades inesperadas e infortunios que llegarían sin avisar por el aire enrarecido que nosotros aquí respiramos, en medio de la descolorida y diezmada desolación en apariencia inerte, pero no inerme ni inocua ni inocente.
Y la lucidez envilecedora era por azar controlado una violencia desencarnadamente exasperada vuelta conciencia de sí misma y de todos para redondear una cinenovela narcopicaresca exactamente allí “donde la lujuria toca a rebato” (López Velarde) por la guerra ciega contra el crimen organizado en la que, como sucedia en el cine negro detectivesco de la gran época, no logra distinguirse entre los delincuentes y los agentes del orden, ni entre la sequedad del dolor irónico y la esperanza larvaria y descarnada.