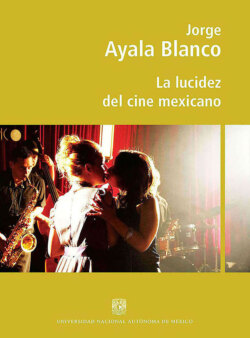Читать книгу La lucidez del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 22
La lucidez anticinéfila
ОглавлениеDueño durante décadas del tradicional Gran Cine Linterna Mújica en el centro de la pequeña población imaginaria de Ciudad Güepez y aún cácaro proyeccionista de las películas, sólo auxiliado por su entenadito gordillo llamado Memo (Óscar Iván González), el taimado viejo decrépito Don Toribio (un exPolivoz Eduardo Manzano resucitado sólo para volver a perecer de amanerada manera expedita) sufre una aparatosa serie de accidentes que lo mandan al hospital y lo ponen al borde fatal, por lo cual no le quedará más remedio que convocar en el lecho de muerte a sus dos únicos hijos sobrevivientes, ya mayores, aunque deban trasladarse desde lugares lejanos: el siniestro pervertido Archimboldo (Alejandro Calva), que de inmediato convierte a la ultrabuenona enfermera Claudianita (Ana de la Reguera) en su inescrupulosa amantucha de compañía, y el manso menso al pronto contraataque Gumaro (Carlos Corona), que de inmediato adopta a Memo también como su asistente. Pero el resentido moribundo en realidad sólo desea burlarse vengativamente de sus dos hijos, dejándolos, tras su fallecimiento, en garras del verboso abogado transa elevado a presidente municipal inderribable Don Cuino (Andrés Bustamante El Güiri Güiri), quien, para comenzar, los orilla a reñir y a hacerse fraternas putadas criminales entre ellos hasta para llegar a tiempo a la discriminadoramente puntual lectura del testamento / testamiento, en el que se estipula la cesión en herencia de los dos bienes más preciados del anciano a cada uno. Al ganón Archimboldo, la casa natal llena de hipotecas, y al infeliz Gumaro, el otrora próspero cine familiar, ya en franco deterioro.
En contra de toda previsión y sensatez, el hermano menor va a autoerigirse orgullosamente en aspirante a Cácaro Gumaro y empezará por limpiar y rehabilitar el viejo cascarón, aprovechando también para remodelarlo, pero exacto el día de la reinauguración del cine, presentando el regio estreno de la película Hasta el viento siente pelos, el rencoroso saboteador Archimboldo provocará, como desleal competencia, largas filas en la plaza central, a causa de la instalación de un gigantesco puesto de piratería fílmica que vende sus baratísimos DVDs como pan caliente (“Me estás boicoteando la reinauguración” / “Mejor véndeme el Linterna Mújica y hacemos un estacionamiento”), y luego regresando a promoverlos hasta con el arribo de un carnavalesco galeón bucanero sobre ruedas, para regocijo de los presuntos clientes del local renovado, ahora reacios y satisfechos en su apetito cinematográfico. Un puesto pronto perseguido y arrasado por las autoridades incompetentes a instancias del reivindicador Gumaro, quien ahora verá fracasada su prevista inauguración por el ambiguo obsequio, que le hace el hermano mayor supuestamente reconciliado, de unos modernos altavoces de los que saldrán e inundarán el cine para ahuyentar en definitiva a los espectadores regulares.
A instancias de una gran idea del ignorantazo pillo con delirio de grandeza Don Cuino, ahora el cine se reinaugurará con un magno festival de cine de arte, para orgullo internacionalista del pueblo, que será muy concurrido, e incluso tendrá un prometedor arranque, con profusión de asistentes y celebridades. Entre los primeros, se contarían los representantes señeros de Las fuerzas vivas del pueblo hipotético de Luis Alcoriza (1977), emblematizadas por el bizco lugareño canoso Cochigordo (Jesús Ochoa), de parte de la población civil, y por el Padre Amargo (Armando Vega Gil), de parte del imperante poder religioso jamás contrapunteado a la corrupción del poder gubernamental representado por el incallable Don Cuino. Entre las celebridades, en butacas reservadas, se contarían por ejemplo al Indio Fernández redivivo y en persona (cierto pueblerino con plumas de pielroja hollywodesco) y un Walt Disney con bloque de hielo para que no salga de su estado de hibernación.
También eso acabará por dar al traste. Una aburrida cinta de imitación hiperrealista contemplativa (tipo Luz silenciosa de Carlos Reygadas, 2007) pone a roncar al respetable, una película de violencia sexosa rodada tipo Dogma ’95 a golpes de cámara en la mano enardece en exceso a la clientela y, para compensar las dos reacciones anticinefílicas, el Cácaro Gumaro intentará calmar a los asistentes con el oportuno desentierro de los mohosos rollos documentales filmados como cine casero por Don Toribio en su época, en los que aparecen primigenias vistas del villorrio ido y perdido para siempre (condicionando una reacción arrobada), nostálgicas vistas de los moradores cuando jóvenes (determinando una reacción conmovida) e inéditas escenas de ellos mismos tomados in fraganti al cometer actos impuros o en definitiva sexodelictuosos, provocando una final reacción de furia inaudita que desembocará en el asalto a la cabina del cácaro y amenazará con devastar la sala.
Sobre los desechos de esa aventura desventurada seguirán peleándose los dos hermanos. El súbito descubrimiento de fabricar palomitas de maíz con base en semillas expuestas a la radiación, subrepticia y aviesamente proporcionadas por el indomable Archimboldo y por su concubina malditaza, convertirá a Gumaro en millonario y a sus espectadores en radioactivos Zombies de Saguayo, que pronto habrán de inocular al poblado en su conjunto y a quienes habrá que combatir, atrincherándose en la cabina del Cácaro, donde las acometidas de la terrible ya contagiada zombiesca-mutante Claudianita servirá para descubrir un antídoto milagroso, implementarlo, extenderlo y distribuirlo masivamente por las escaleras (“A ver, pueblo, ahí les va su medicina, a veinte pesos la botella”), si bien a la larga con resultados otra vez arrasadores para todos, cuando el ejército estadunidense proceda a la Operación Rápido y Rabioso (“Go-go-go”), exterminando a la población y borrando del mapa al territorio infestado por medio de rayos deletéreos y un coronador hongo nuclear.
El crimen del cácaro Gumaro (Alameda Films - Blu Films - CinePantera - Fox International Productions - Fidecine / Imcine, 95 minutos, 2014), siderado tercer largometraje cómico y aplastante fracaso comercial y crítico número 3 del excececiano exeditor chilango de 38 años Emilio Portes (Conozca la cabeza de Juan Pérez, 2008; Pastorela, 2011), con guión suyo, en colaboración con el roquero polígrafo Armando Vega Gil y el propio actor protagónico, hace oscilar su fantasía cómica, hipotéticamente de múltiples filos, entre el cálculo y el desorden, el caos y la irrelevancia, entre la locochonería sobreagitada y la insignificancia orate. Éranse dos macabrones hermanos Mascabrothers ya logrando sobrevivir en Gringolandia y jugando con lo inesperado lindante con el insólito de pacotilla. Desde la díscola búsqueda de su Abel aspirante a tradicionalista cácaro cinefílico haciéndola de pintoresca ardilla dientona con puntiagudo sombrerito tricolor sobre sarape de Saltillo al cuello en un mexican food restaurante de Arizona para ser agredido a paraguazos por cierta monolingüe monja anteojuda particularmente explosiva (“¡Puta madre!” / “¿Puta madrei?”) y luego siendo arrojado en un cualquier lugar donde pueda lucir su atuendo de carpintero fortachón a lo Pepe el Toro / Pedro Infante sin la desopilante gracia irreverente de Jesusa Rodríguez en sus shows cabareteros, y la búsqueda de su Caín envidioso entre la planta de meseros abyectos de un teibol fronterizo donde funge como carterista de ocasión y clonador de tarjetas bancarias de borrachos. Hasta el efusivo arrastre monologal del autosatisfecho Cuino (“Salvastes a Güepez, tú solito”) ante sus amigos-cómplices norteamericanos (“Estos gringos siempre han sido a toda máuser, ¡karate!”) antes de irse a develar a solas nocturnas su propio monumento (“Mira nada más qué chulada: el héroe de la película”) mientras lo acometen en picada los aerodinámicos bombarderos estadunidenses cual naves interplanetarias lanzando lucecitas fulminantes, pero invariablemente en pos de una lucidez anticinéfila, como sigue.
La lucidez anticinéfila despliega un abrumador abanico de bufonadas apabullantes sólo por numéricas. Todos los tipos de bufonadas imperantes, olvidadas, habidas y por inventar, en tropel, a mil por hora y sin posibilidad de valoración ni de reacción ante cada una de ellas. Bufonada del fabuloso rolling-gag inicial (y único) de Don Toribio intentando desatorar su corbata roja de un proyector de cine (“Cácaro, deja la botella”), saliendo botado por el ventanal de la cabina, dando volteretas en el aire sin Gravedad (Alfonso Cuarón, 2013), permaneciendo colgado hitchcockianamente de una marquesina (“Hoy gran estreno: Olores perros”) y deslizándose salvadoramente por un filito de ella al desplomarse, pero quedando a merced de una rauda ambulancia que torpemente lo atropella ¡ésa sí! con fatales consecuencias. Bufonada de la motivosa enfermerota que reporta el estado del paciente a gritos cínicos y sombrerazos clínicos por celular cual si se tratara de una coqueta letanía irresistible y contoneante, a semejanza de su monumental trasero tan elocuente y docto (“Calentamiento de vísceras, traumatismo encefalocraneano y envisceramiento de riñón encebollado”). Bufonada de los hijos visitantes confundiendo, como Evita Muñoz a su mamita desconocida en Nosotros los Pobres (Ismael Rodríguez, 1947), a un sanguinolento desdichado malenvuelto cual momia desmadejada y sin piernas, con su progenitor en desgracia (“¡Papacito!”), procreando un bulto repelente que retornará de manera recurrente, a modo de leit motiv chistoso. Bufonada de rivalidades fraternas canijas y enconadas que enraízan en Pedro Infante contra Jorge Negrete (en Dos tipos de cuidado de Ismael Rodríguez, 1952) o contra Luis Aguilar (en A.T.M. del mismo Rodriguez, 1951). Bufonada con criaturas de carne y hueso que sobreviven una y otra vez a explosiones y catástrofes, como en vetusto cartoon de Tom y Jerry. Bufonada fundada en la profusión, el desbordamiento, el exceso, el atiborramiento indigesto, el tributo vergonzante y la confusa invectiva mellada, incluso atreviéndose a hacer un doble homenaje con otras tantas citas al preclaro pospachuco barriobajero Tin-tán, a quien justamente se le rebautiza con injusticia como El buey del barrio. Bufonada oral con verba y verborrea autoexcitadas, compulsivas e imparables todavía en este instante, hasta la alucinación (“Cóbrese, con el quince” / “¿El veinte me dijo? Aquí está, caballero, aplicado está el veinticinco, aquí está su váucher y su tarjeta, cómo no, no se preocupe yo limpio”), el hartazgo (“¿Qué te parece si te organizo un festival de cine intermundial, con películas de todas partes, de arte, con viejas encueradas, de artísticas: Artísticas?” / “¿Cómo el de Cannes?” / “No, mejor que la exposición canina del año pasado, bien perrón”), la presunta mofa con 35 años de retraso no sólo mental (“Y las películas XXX, ¿dónde las ponemos?” / “Ésas requieren de una revisión más acuciosa por parte de la autoridad competente, que soy yo”), la dispepsia (“Oye, dice el crítico Ayatola Blanco de la crítica especializada que ésta es una joya de la estulticia retardataria genofléctica, ¿eso es bueno?” / “Hombre, buenísimo”) y el vómito de palabras sin mayor sentido ni chusquedad irradiando pintada de verde fosforescente (“¿Cuál novia? Te la regalo” / “No la quiero tan verde, me gustan más maduritas”) en el más triste TVestilo de hace varios irrecuperables decenios (cuando Bustamante era Ponchito o El Ponchis y podía sostener un TVcanal para él solito, gulp), ahora ya más que calvos y añorando al incuestionable cacique Don Perpetuo de Los agachados o de a tiro el todopoderoso Presidente Municipal de Calzonzin inspector (Alfonso Arau, 1973), cual labia emponzoñada de repente con agudos dislocaciones / desplazamientos / disociaciones / desquiciamientos sonoros. Bufonadas cinefílicas con dominante anticinefílica porque En este pueblo no hay ladrones (sino puros mirones mamones) (Gabriel García Márquez-Alberto Isaac, 1965). Bufonada desmadrosa, aunque técnicamente afincada en una fotografía-vómito visual de Ramón Orozco, una edición precipitada de Rodrigo Díaz Legaspi, una dirección de arte fabricante de efímeros adminículos mecánicos de Ariel Margolies y hasta en un asimétrico diseño gráfico carente de cualquier dirección posible de Armando Patiño. Bufonada excesiva con muy voluntariosas precisiones al estilo pictórico manierista del irreductible Archimboldo del renacimiento italiano (1527-1593), donde cada elemento natural (flores / frutas / animales) incrustado en racimo dentro de sus cabezas grotescas constituye una figura y una composición alegóricas, donde cada detalle excéntrico significa y sobresignifica en el seno de un collage bella aunque brutalmente urdido y de antemano congestionado. Bufonadas que en conjunto no generan una gran ópera bufa, equilibrada deliciosa, mozartiana, superinventiva y avanzada, sino una dispersión, un deshilvanamiento, un arte de la desestructuración del todo inmotivado, una obra sacada de la manga al momentáneo capricho hueco.
La lucidez anticinéfila lleva sus referencias fílmicas a la superabundancia de locura furiosa y a la profusión hinchada. A todos los niveles habidos y por haber. A nivel icónico prologal, mostrando en big close-up a un greñudo con melena de ancestral león de la MGM haciendo visajes desde un círculo de la pantalla y dando flanco a la derecha. A nivel nominativo, el título mismo del film hace un juego de palabras con una exitosa anterior cinta de escándalo religiosomoral de los mismos productores, El crimen del padre Amaro (Carlos Carrera, 2002), pero no mediando alusión directa ni eficiente a todo lo largo y lo ancho del relato a esa película, la gracejada se mueve y opera en el vacío idealista subjetivo, adivinatorio y crítico a desesperar, cual autopicada de ombligo o autocebollazo encubierto y vergonzante. A nivel de semejanza argumental, con ese niño a lo Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1989), formado en la cabina del cácaro paterno-abuelal (o de cualquiera de sus posibles sucedáneos), cual auxiliar infaltable, imprescindible, perpetuo y heredable, como el botones inmigrante árabe milusos de El Gran Hotel Budapest (Wes Anderson, 2014). A nivel simultáneo como simple overlap de acciones, las escenas de comandancia policial a lo Alejandro Galindo se hacen preceder por insinuaciones malvadas entre algún abogánster (Freddy Ortega) y algún testigo hundido (Germán Ortega) sin mayor función en la trama principal. A nivel de vil plagio hoy excelso homenaje posmoderno, los caricaturistas Jis y Trino (ellos mismísimos) aparecen para avalar la redundante idea brillante de convertir a los espectadores fílmicos en one more time Zombies de Saguayo como en el sobrevaluado film guarroanimado El Santos vs. La Tetona Mendoza (Alejandro Lozano, 2012); o bien, un olvidable Cochigordo del higadazo Jesús Ochoa como desgraciada traslación muy apenitas del Cochiloco del desternillante Joaquín Cosío en El infierno (Luis Estrada, 2010); o bien, la plaga de cucarachas en plena función de cine debe remitir a la arcaica invasión de la Marabunta en la selva desnuda hollywoodense de Byron Haskin (1953), así como a la reproducción en selva celuloidal de los Gremlins de Joe Dante (1984) y asimismo de su histérica secuela Gremlins 2 (Dante, 1990), de donde también provienen los ataques a la cabina de proyección tanto de los espectadores indignados como de los archimencionados zombies indignos. Y la antepenúltima secuencia alternada contrapuntea en paralelo colosal la defensa en la cabina de Archimboldo y Gumaro unidos contra la zombiesca enfermera irradiante de verde Claudianita a punto de ser controlada mediante sucia agua bendita (“Guau, me siento increíble, qué me echaron, hasta pelo me salió”), con el pormenorizadísimo telefonema de auxilio desesperado de Cuino con un caricaturesco generalazo Matherson (Marius Biegai) de cumbre mundial en difuminada atmósfera rojiza, se propone como suspenso apocalíptico tipo Dr. Insólito o Cómo aprendí a no preocuparme y amar la bomba (Stanley Kubrick, 1963), en una penosa reducción al absurdo nacoprovinciano (“Pasando allí la desviación a Xopilapa, le tuerce a la izquierda hasta un olote”), deprimente e irritante, más que hilarante, persistente o disolvente en su apiñamiento. ¿Churro inocentón, o inocentada churrigueresca? De cómo bromas y cotorreo pueden dar origen a una migraña pesadillesca.
La lucidez anticinéfila inserta microsketches a diestra y siniestra. Son microsketches taladrantes del relato, la verosimilitud, la progresión y la pantalla. Son diseminados microsketches-gag. Son microsketches derivativos de las series de películas del género Y dónde está el piloto y demás. Son microsketches sobrantes y metidos a la brava y a veces con calzador. Son microsketches-corolarios de los episodios más odiosos, inaguantables, raudos, vertiginosos, inclasificables y fuera de de lugar de la ínfima Pastorela infame aunque sobreestimadísima en vista del ancestral e inminente déficit pavoroso de un cine cómico burlesco y locochón mexicano cualquiera. Son microsketches de muy diferentes tipos, que van desde refritos del cine de Robert Rodríguez hasta una supuesta Serie Z patria. En un microsketch videoclipero de comedia musical patriótica muy a lo Bicentenario, un pelotón de Hidalguitos y Morelitos y Allenditos bailotea con sables y estandartes guadalupanos al ritmo de una saboteadora cámara rápida. En un microsketch cienciaficcional con una tenebrosa Godzilla (el cinecomentarista radiofónico fílmico Silvestre López Portillo apenas reconocible) de visualizable doble mirada buscadora y teledirigida desde una plataforma por un Amigo de los Niños (Javier López Chabelo) con sádico regocijo hasta que las miradas de los monstruos se neutralizan al chocar como rayos frente a frente. En un microsketch vagamente blasfemo de un iluminado Cristo españolote (José María Torre-Hütt) cargando su Cruz en imagen pía de El Mártir del Calvario (Zacarias Gómez Urquiza, 1952) virada al verde para lucir su ceceo impenitente (“Perdónalos, Señor, porque no zaben lo que hazzen”) pero de pronto perdiéndolo al recibir una tanda de latigazos que sí duelen (“¡Ay güey!”). En un microsketch de receta culinaria los heroicos blanquillos llenos de afeites lindos del huevocartoon rompetaquillas Una película de huevos (Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, 2006) son estrellados sin piedad sobre una sartén ardiendo por cierta desparpajada María Cocinera (María Rojo). En un microsketch de befa migratoria una abnegada madre mártir (Kate del Castillo) telefonea amorosa de bocina pública a bocina pública, desde el Otro Lado pero desde La misma luna (Patricia Riggen, 2007), a su hijito lejano, para dictarle sus datos bancarios al pequeño entretenido en otra cosa y no le importan, pero que registra con avidez un teporocho aprovechado (Alfonso Zayas) que pasaba por ahí y se apoderó también de su tarjeta de débito. En un microsketch libidinoso un labioso galán arrugadito Jorge el Pajarero (Jorge Rivero) hace su deprimente luchita conquistadora con una chava súper dúper. En un microsketch de presunción dispatratada Don Cuino sintiéndose importante finge telefonearle a su amiga actriz famosa Salma (Hayek) pero en realidad recibe insultos de la encumbrada corcholata mientamadres Carmen Salinas (ella misma). En otros microsketches variopintos reinan la desgreñada rubia vulgarzona con cuernos de chivo satánico Faulina (Mónica Huarte), un equino habitual de teibol sin mayor intención (Alberto Rojas el Caballo sobreviviente del cine de Ficheras) o un tremebundo ciego pordiosero prófugo del lugarcomunesco bestiario buñueliano (Mario Zaragoza). Y en un microsketch parainformativo el payasito de los sensacionalistas TVnoticieros retromisóginos Brozo (Víctor Trujillo) manifiesta En Vivo su matutina sospecha de manipulación oficial en el supuesto saldo blanco que dejó la destrucción del pintoresco pueblo de Güepez (“Debida a una toma clandestina de petróleo ubicada en un cine”). Son microsketches que conceden pequeños papeles a celebridades y excelebridades actorales mexicanas como mera estrategia mercachifle, pero también a veces como merecidos otros homenajes fervorosos / ambiguos o tributos prepóstumos aún en vida. Son microsketches no mayores a un intermedio (¿un Entreacto del genial vanguardista René Clair de 1924?). Son microsketches de ejecución sincopada y al estilo multirreferencial / autorreferencial de anuncios / espots / trailers publicitarios vueltos del revés. Son microsketches que, pese a su irritante gratuidad aparente y arbitraria, constituyen la parte más delirante y memorable, más virulenta y rescatable del film. Son microsketches que son elementos e impulsos de un nueva clase de comedia aquí sí naciente y ya en la fatiga, la corrosión y el desgaste. Son microsketches signos de una bufonada en el callejón sin salida, restos, ruinas.
La lucidez anticinéfila culmina en forma neta y reiteradamente paródica. Emulando, o acaso citando posmodernamente, el final del ya mentado y lamentado El infierno, el chavillo Memo con sombrero negro, bufanda roja y protectores lentes de soldador, aborda en la carretera hacia Estados Unidos un camión de redilas destinado al inconfundible transporte de ignominiosos pollos emigrantes, pese a la tierna edad de ese nuevo pasajero, pero manifestando desde el alma un autoodio nacional tan omniplausiblemente compartido por el film ahora apagadamente enardecido (“No quiero saber nada de este pueblo”) y explicando que sólo va en pos de unos tenis de lucecitas y para dar paso a la inmediata revelación de que ha quedado infectado por la fatal radiación (“Me estoy poniendo verde”) aún contagiosa (“Sáquese, sáquese”), para coruscarse al anacronizante ritmo del Bule-bule de los años sesenta y para dar paso a una autocelebratoria sesión de furcios actorales durante los créditos, dejando que la cinta se regocije por ser la primera (¿y la única?) en reírse sin reñirse de sí misma. Ni punzante ni sarcástico, el trazo grueso se ha fingido morigerado refinamiento contenido, o loquibambia a lo Monty Python, pero jamás virtud absurdista con su gracejo antiintelectual.
Y la lucidez anticinéfila era por insistente rizado de rizo y por erizada inconsistencia un apelmazamiento que tenía todo para ser una gran película cómica, salvo la película en sí.